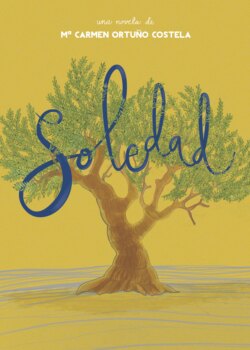Читать книгу Soledad - Mª Carmen Ortuño Costela - Страница 11
ОглавлениеCAPÍTULO 4
Diciembre se iniciaba siempre con un acontecimiento clave que anunciaba, sin lugar a dudas, que las festividades navideñas estaban a la vuelta de la esquina. Nada más empezar el mes, los niños comenzaban entre risas y alborotos un ritual de guardias y turnos de vigilancia en la ventana, desde la que observaban la puerta del caserón del señorito sin perder detalle. Dolores no dejaba de reñirles una y otra vez, puesto que se sentía en la obligación moral de hacerlo al ver a sus nietos tan ociosos, pero por dentro, y siendo como era fiel conocedora del evento, le divertía sobremanera intentar averiguar cuándo tendría lugar.
Una tarde, de repente, siempre en la primera semana del mes y siempre entre las cinco y las seis en punto, don Cristóbal salía de casa bastón en mano, nariz altiva y mirada resbaladiza y se dirigía al corral con paso sereno y decidido. Una vez allí, llamaba a Dolores y, en silencio, sin malgastar ni una sola palabra, señalaba con su largo dedo huesudo el mejor choto de los que tenían en aquel momento. Una vez escogida, aquella pobre cría quedaba sentenciada para terminar sus días al ajillo en una fuente enorme que hacía las delicias de la familia del señorito en la cena de Nochebuena y la comida de Navidad. Estaba terminantemente prohibido sacrificar ningún otro choto con tal fin; no estaban las cosas «como para malgastar otro cabritillo», en palabras del señorito. Año tras año, Navidad tras Navidad, Dolores y su familia se conformaban con burlarse de las pintas de don Cristóbal y su bastón y con sacrificar y desollar al pobre choto escogido, que luego se cocinaba para el señorito con mimo, tiempo y mucho vino blanco.
Si tuviera que elegir una sola, Dolores sin duda afirmaría que la época más dura era la Navidad. Pasaban penurias todo el año, pero no le dolían igual que cuando tenía que sacrificar a la mejor cría de las cabras que ellos mismos cuidaban y mantenían para dar de comer al señorito y tenía que dejar a sus niños sin festín para la cena de Nochebuena. Sin embargo, nadie sabía que aquel año ella tenía un as en la manga que no pensaba desperdiciar.Todo empezó una tarde de primavera en la que Juan entró en la cocina temblando y lívido como el papel. Juan era el cuarto de los hermanos, solo mayor que las gemelas, y hasta que no contara con algo más de edad, músculos y fuerza no sería de mucha ayuda en el campo, por lo que solo echaba una mano en la temporada de la aceituna. Durante el resto del año, Juan era el encargado de sacar a las cabras a pastar, cuidarlas y ordeñarlas para tener leche. Esa tarde, cuando ya volvía a casa con las cabras después de haberlas dejado pastando toda la mañana, observó que una de ellas tenía las patas temblonas y apenas se mantenía en pie. Poco después, otras dos empezaron también con los síntomas y terminaron, para su horror, vomitando poco antes de llegar al corral. Juan comenzó a llorar desesperadamente. Las cabras se iban a morir por su culpa y el señorito le regañaría a él, no quedaría ni una viva, se iban a quedar sin leche, y eso que él las cuidaba bien, mejor que bien, no les quitaba ojo ni un momento… Sí, era cierto, solo se había entretenido un rato contando las hormigas que salían de un agujero para buscar comida, pero no había sido nada... Entre pucheros y lágrimas, sollozos y quebrantos, Juan ya imaginaba terribles escenarios con trágico final y en los que todos, sin excepción, aparecía don Cristóbal con su bastón en alto frente a él. Dolores detuvo sus lágrimas de inmediato («¿qué te tengo dicho de llorar?, ya está bien, que esta mañana ya te has lavado los ojos, así que ya puedes parar»), aunque no logró lo mismo con sus sollozos desconsolados. Una vez llegaron los dos al corral, ella misma pudo comprobar que, efectivamente, las cabras no tenían buen aspecto. Dejó a su nieto un momento al cuidado de las cabras y le dijo que no se moviera, que volvería en seguida. La abuela tenía que comprobar una cosa. Cuando llegó a la orilla del río vio que había unos arbustos mordisqueados que ella ya conocía de cuando su padre era cabrero. Una vez de vuelta, Dolores tranquilizó a su nieto y le dijo que no se preocupara, que las cabras se habían emborrachado con una planta, la de los frutos negros como moras, pero que los síntomas desaparecerían sin problemas al día siguiente. Y así fue para alivio del pobre Juan, que ya veía a sus cabras muriendo entre horribles dolores y su propia cabeza rodando a causa de la furia de don Cristóbal. Lo que Juan no sabía era que su abuela había arrancado una rama de aquel arbusto y la escondía en el bolsillo de su delantal mientras acariciaba la cabeza de su nieto y una idea tomaba cuerpo y aroma.
Aquel año, don Cristóbal había escogido, cómo no, a la mejor cría de la mejor cabra que tenían. Sole la había bautizado como Blanquita por la mancha que tenía en el lomo, aunque Dolores estaba harta de decirles que no les pusieran nombres, que luego se encariñaban y el desprenderse de los animales les costaba solo lágrimas y disgustos. Blanquita vivía ajena a su horrible final entre cabezas de ajo y vino blanco, y los niños ya empezaban a asumir que ese año sería el plato fuerte de la cena de Nochebuena del señorito. Sin embargo, nadie sabía que Dolores guardaba en un tarro de la despensa unas hojas secas machacadas de una rama que cogió una tarde de primavera.
La víspera del 24 de diciembre, una sombra le tendió a la inocente Blanquita un cuenco de leche adulterado con una cucharadita de las hojas de aquel tarro escondido, y esa misma mañana la pobre cabritilla no podía ni tenerse en pie. Cuando llegó el momento del sacrificio, Dolores certificó que aquella cabra no podía comérsela el señorito, no podían envenenarlo, dónde iba a parar, y se deshizo en penas y desgracias delante de don Cristóbal, qué lástima de choto, mírelo, era el mejor de todos, ¿cómo había podido suceder?, pero había riesgo de que se envenenara la familia, no había nada más que verla, pero si aun así lo querían... O, quizás, podían contentarse con algún otro, aunque claro, podían estar enfermas todas las cabras y aún no habían empezado los síntomas, nadie podía saberlo… Don Cristóbal la echó sin miramientos soltando injurias por la boca. ¡En el día de Nochebuena, vaya faena!, ¡si es que no servían ni para cuidar de las cabras!, ¡más les valía que no le sucediera a ninguna otra o habría consecuencias!, ¡ahora tendrían que conformarse con un pollo en Navidad!, ¡en Navidad, qué desgracia!
Horas más tarde, Dolores volvió al corral con su hijo Miguel y vieron a la dulce Blanquita saltando y corriendo junto con sus hermanos, fresca y lozana. Dolores sonrió, feliz Navidad y, evitando las preguntas y las miradas inquisitivas de Miguel, le ordenó que la sacrificara. Esa Nochebuena, ante su enorme sonrisa de felicidad y al amparo de villancicos y alguna que otra botella de anís, los que cenaron choto al ajillo y vino blanco fueron su hijo y sus nietos.