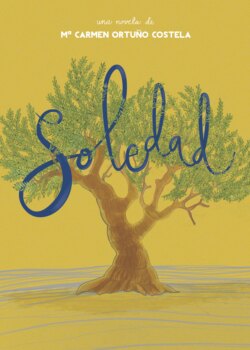Читать книгу Soledad - Mª Carmen Ortuño Costela - Страница 18
ОглавлениеCAPÍTULO 11
Soledad llegó a la ciudad cuando contaba con menos de veinte años, una tonelada de miedos anudados en la garganta y un equipaje tan ligero que acentuaba el peso de todo lo demás. Acostumbrada a vivir en el pueblo, aquellas aceras duplicaban su anchura a cada paso que daba haciéndole sentir aún más pequeña y dando forma al pensamiento de que, quizás, aquello no era tan buena idea después de todo.
Desde hacía ya un tiempo, el pueblo no era tan grande como su memoria creía recordar. Sus sueños parecían no tener cabida en aquella estrecha botella de cristal en la que ella se empeñaba en atesorarlos a la espera de poder arrojarla a alguna corriente de agua que los alejara para cumplirse o romperse en mil pedazos. No dejaba de sentir aquella sensación de ahogo, de aprisionamiento, como si algo dentro de su pecho empujara para salir sin conseguirlo. La gente era siempre la misma, siempre las mismas conversaciones, la misma lluvia inmisericorde que anegaba los campos, el mismo calor implacable que los secaba, siempre en un ciclo que parecía no tener principio ni final. Algo en su interior latía con la certeza de que lo que ocurrió con Santiago también tenía algo que ver con su repentino deseo de salir del pueblo y probar suerte en la ciudad, pero ella prefería enterrarlo en lo más profundo del arcón de la memoria y dirigir su mirada hacia el horizonte. Sabía reconocer que hay cosas que, sencillamente, no pueden ser.
Lo mencionó por primera vez un día de otoño, mientras su padre se servía el segundo vaso de vino y ella calculaba el momento exacto de turbidez y ligereza que necesitaba en sus pensamientos para que la noticia no pesara como una losa. Aun así, la mirada de su padre cuando se lo contó le partió el alma en dos. Fue en ese momento cuando Soledad fue consciente de que su padre se acababa de percatar de que su pequeña había crecido, que ya no era una niña y no estaría a su lado para siempre, que necesitaba volar y que él, irremediablemente, había comenzado a caminar encorvado y a peinar nieve en su cabello. Él trató en vano de alejar aquella idea de su cabeza: «pero hija, tú no lo entiendes, deberías encontrar marido primero y fundar una familia, necesitas un hombre que...». Soledad no quería oír ni hablar de casarse ni de hombres y, aunque era consciente de que necesitaría el beneplácito de algún varón de su familia para que la aceptaran en cualquier trabajo, prefería pensar que ya se las apañaría cuando llegara el momento. El primer paso, desde luego, era emprender un nuevo rumbo con un duro golpe de timón.
Soledad trató de maquillarlo todo para que no pareciera tan drástico: no era seguro, solo una idea, pero le apetecía probar la vida en la ciudad, quizás aquel familiar lejano que su padre había mencionado alguna vez podría ayudarla, ¿cómo se llamaba? Sin embargo, por más que lo intentó, el resultado fue una máscara grotesca que lo único que hizo fue acentuar la evidencia de que sí, se iría del pueblo más temprano que tarde. Soledad se abrazó a su padre como nunca antes lo había hecho y lloraron juntos en silencio por todo lo que nunca volvería y ya había quedado tan atrás que ni entrecerrando los ojos se avistaba en la lejanía.
Aquella noche, Soledad no pudo dormir. Sabía que debía irse, no veía otra opción, y aun así algo en su interior se había desgarrado y no había forma de coserlo. Sangraba recuerdos de tardes de juego, ecos de risas de estío, aromas de aceituna, sudor y mimbre. Su memoria destilaba sin parar ollas de caldo para ocho personas, naranjas que inundaban de un fresco aroma cada mañana del seis de enero y gachas que siempre tomaban todos bien temprano para salir del ayuno; todos menos la abuela, que prefería una copita de aguardiente para ahogar los nervios, decía. Los nervios, sí, o los recuerdos, más bien.
Soledad dejó que las lágrimas de aquella noche cicatrizaran y, cuando a la mañana siguiente, su padre le mencionó de nuevo como de pasada que sí, que podrían contactar con aquel primo lejano, el que vivía en la ciudad, encajó de otra forma el saber que se iría, barnizando las nuevas estrías que ahora arañaban su piel. José María era un trozo de pan. Se casó hacía mucho tiempo con una muchacha de la ciudad y allí vivían desde entonces. Seguro que, si se lo pedían, le dejaría un sitio donde dormir hasta que ella se casara y pudiera formar un hogar.
Y así fue como Soledad se encontró con un trozo de papel rasgado con una dirección escrita de forma apresurada que no sabía leer, pero que guardó como oro en paño hasta que unos meses más tarde se la mostró a aquel taxista, un hombre de mirada anónima que condujo sus nervios desde la estación de autobuses hasta aquel portal en una calle olvidada. «Sí, bonita, ese es, toca en el 3º D». José María ya estaba avisado previamente por carta de la llegada de Soledad y del favor tan enorme que su primo le pedía: «Cuida de mi hija, primo, que se me va a la ciudad y allí todo es demasiado grande para ella». Y, desde luego, a Soledad no le faltó jamás en el tiempo que estuvo bajo su techo una cama cómoda ni un plato de comida caliente en la mesa. Ella pronto empezó a pensar en encontrar algún trabajo con el que poder contribuir en casa del primo de su padre, pagar una modesta cantidad para el alquiler de la habitación, poder comprar de vez en cuando las viandas para la cena, invitarles a merendar en alguna cafetería... Por su cabeza rondaba la idea de probar suerte como costurera, pero no tenía ni idea de a qué puertas tenía que llamar para conseguirlo. Sabía coser más o menos de forma decente desde hacía años. En los ratitos libres, su abuela les había enseñado desde pequeñas a ella y a su hermana a enhebrar una aguja, meter los bajos de los pantalones cuando sus hermanos heredaban las prendas de los más mayores, coser un botón cuando su padre lo perdía… Mientras que su hermana abandonaba la aguja al poco tiempo, aburrida y en busca de otra distracción más placentera, a ella le relajaba enormemente coser. Le ayudaba a calmarse, ordenar sus pensamientos y alejarse del mundo al ritmo de las puntadas en la tela. Sin embargo, no sabía si todo eso que una vez aprendió era suficiente y, desde luego, en su condición de fémina joven y desamparada, necesitaría al menos alguna recomendación varonil para poder llamar sin que le cerraran la oportunidad con desaire en las narices.
Soledad comentó de pasada su, quizás, descabellada idea una noche durante la cena, mientras José María daba buena cuenta de la sopa y su mujer, Isabel, comenzaba a materializar las palabras de Soledad en cierto taller que ella conocía. José María no era muy partidario de que la hija de su primo se pusiera a trabajar. Quizás lo mejor era buscarle un buen marido para que se terminara de asentar en la ciudad, pero Isabel tenía otro parecer bien distinto. Días después, mientras las dos se afanaban en la cocina entre guisos, le comentó como de pasada:
—Podrías probar en el taller de doña Angustias, en la calle Olivar. No está muy lejos de aquí y el padre de la dueña era del pueblo. Quizás allí tengas suerte. Dile que vienes de nuestra parte.
A Soledad le brillaron los ojos al escuchar aquello, «gracias, gracias de corazón», y decidió seguir la recomendación de la mujer de José María. No tenía nada que perder, aunque en su fuero interno no albergaba demasiadas esperanzas. Y así, aquella mañana se dirigió con su mejor vestido y el pelo recogido en un moño demasiado tirante hacia la calle Olivar, mascullando entre dientes las palabras de presentación que había ensayado y repetido hasta la saciedad la noche anterior mientras un insomnio nervioso le impedía cerrar los párpados. «Mi nombre, tengo que decir mi nombre y que soy del pueblo, y que vengo por recomendación de...». Justo en el instante en que dobló la esquina de la dirección que le habían proporcionado, el corazón le dio un vuelco cuando creyó ver una silueta conocida saliendo de lo que segundos después descubriría que era el taller. La vio perderse entre la gente que paseaba a aquellas horas de buena mañana mientras se repetía por dentro que no podía ser, era imposible. Él no podía estar allí, no pintaba nada. Suspiró enfadada consigo misma por no tenerle tan olvidado como pensaba. Antes de entrar trató de serenar su pulso, se alisó los bajos del vestido y se mentalizó para poner su mejor sonrisa cuando la rechazaran.
—Buenos días, mi nombre es Soledad Camarero, me gustaría…
—¡Soledad, claro que sí! No la esperábamos tan pronto. Estamos encantadas de que se haya decidido a trabajar aquí. Venga, doña Angustias está deseando conocerla.
Sin saber cómo ni por qué, Soledad se encontró delante de una jefa de taller de mediana edad que la miraba por encima de unas gafas de cerca con mezcla de curiosidad y escepticismo. Todo fue demasiado rápido. Tras las preguntas de rigor (cómo había aprendido a coser, quién le había enseñado, qué sabía hacer), mencionó de pasada un salario inicial de aprendiza que se incrementaría a medida que adquiriera mayor autonomía en el taller, una cantidad de dinero que Soledad jamás se habría imaginado que llegaría a cobrar.
—Como comprenderás, viniendo recomendada por quien vienes confío en que seas trabajadora, disciplinada y buena aprendiza.
La mirada de doña Angustias se afiló a la vez que se inclinaba ligeramente sobre la mesa.
—Sin embargo, no dudaré en echarte de inmediato si detecto cualquier conducta inapropiada en mi taller. No tolero el hurto, la mentira, la impuntualidad ni el trabajo mal hecho. Comenzarás desde mañana con Margarita. Ella te asignará unas primeras tareas sencillas y te empezará a enseñar a tomar medidas y hacer patrones.
Soledad comprendió que doña Angustias no iba a dedicarle ni un segundo más cuando vio que hundía de nuevo su mirada en unos cuadernos de contabilidad que tenía frente a ella. Musitó un agradecimiento sincero mientras se marchaba entre contenta y confundida. Jamás preguntó quién era aquella misteriosa persona que la había recomendado. José María y su mujer negaron cualquier ayuda por su parte y Soledad vio una confusión bastante sincera cuando les relató cómo había conseguido el empleo. Pero le daba igual quién hubiera sido. Desde el primer momento imaginó a su benefactor como una suerte de ángel de la guarda que había decidido que ya era hora de que fuera feliz. Un ángel de la guarda con ojos negros como el carbón, idénticos en brillo, ternura y agallas a los que enmarcaban el rostro de su abuela.