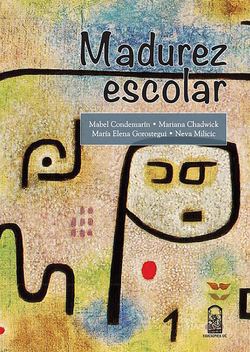Читать книгу Madurez escolar - Mabel Condemarín - Страница 38
2.6.4Funciones ejecutivas y lóbulos frontales
ОглавлениеEl trabajo con neuroimágenes ha permitido estudiar el funcionamiento del cerebro en vivo y paralelamente, el rol central que cumplen los lóbulos frontales en los procesos cognitivos superiores. Los lóbulos frontales ocupan entre el 30 y el 40% de la corteza cerebral y constituyen un centro de coordinación de actividades básicas tales como atención, memoria, actividad motora compleja, evaluación de conductas, flexibilidad cognitiva (Soprano, 2009). Dada la complejidad de sus funciones, su desarrollo es más lento que el de otras áreas cerebrales y de ahí que muchas funciones cerebrales no estén completamente desarrolladas hasta el final de la adolescencia.
Desde el punto de vista anatómico, el funcionamiento ejecutivo ha sido vinculado principalmente a la actividad de la corteza prefrontal (Stelzer et al., 2010), región del cerebro, asociada a la representación y utilización de reglas de regulación del comportamiento, pensamiento y afectividad. La activación de dicha región se evidencia cuando las reglas que el niño debe emplear en alguna situación aún no han sido automatizadas o deben ser generadas para adaptarse a un entorno no familiar.
Desde el punto de vista neuropsicológico, si bien se ha encontrado una correlación entre estas funciones y los lóbulos prefrontales, en el ámbito pediátrico se observan numerosos casos en que hay alteraciones ejecutivas sin lesión frontal y viceversa. Por lo general, se utiliza el término trastorno de funciones ejecutivas o trastorno disejecutivo, para denominar las dificultades a nivel del funcionamiento de los lóbulos frontales (Sánchez, 2000, en Soprano, 2009).
Las etapas evolutivas tempranas del cerebro constituyen la base para el desarrollo de competencias sociales, cognitivas, emocionales, lingüísticas, físicas y para la adquisición de habilidades de autorregulación en los dominios sociales, emocionales, lingüísticos, cognitivos y del comportamiento. Gracias a estas habilidades se desarrolla la capacidad del niño para regular sus emociones y sus comportamientos, que en definitiva es lo que caracteriza su crecimiento a partir de la completa indefensión del recién nacido, hasta lograr las competencias requeridas en relación a las demandas de su edad.
Hay consenso en que las F.E. permiten organizar el comportamiento con el objetivo de lograr una meta a largo plazo, regular las emociones, el comportamiento, la conducta social y anticipar el estado de ánimo o intenciones de otros. Vale decir, las funciones ejecutivas son un elemento clave en el funcionamiento intelectual, emocional y comportamental. Participan en la adaptación al facilitar el inicio y término de las tareas, perseverando hasta alcanzar el objetivo buscado, constituyendo un elemento clave para reconocer el significado de situaciones inesperadas y poniendo en marcha planes alternativos cuando surgen eventos inusuales que interfieran con las rutinas normales (Soprano, 2009).
Las oportunidades del medio y las interacciones del niño, pueden promover u obstaculizar la actividad del cerebro orientada al desarrollo de habilidades de autorregulación, cuyo desarrollo debe constituir un objetivo transversal de los currículos de acuerdo a las tareas y logros de la etapa evolutiva que transita el niño (Shanker, 2010). Durante el período preescolar el desarrollo de estas funciones experimenta un fuerte incremento, por lo que es posible favorecer su maduración, en especial, privilegiando relaciones positivas y brindándole el apoyo, la confianza y afecto que requiere (Milicic, 2015).
Dada la importancia que el correcto desarrollo de tales procesos implica para la adecuada adaptación del sujeto a su ambiente, el reconocimiento de los periodos de mayor sensibilidad en el desarrollo ejecutivo, constituye una tarea clave en el diseño de políticas educativas y sociales. Asimismo, la identificación de las diferentes variables que influirían sobre dicho proceso, facilitaría el diseño de programas de intervención específicos, destinados a poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad (Stelzer et al., 2011).
Si bien las diferentes funciones ejecutivas presentan curvas disímiles de desarrollo, numerosos autores han señalado que el rendimiento en diversas tareas consideradas ejecutivas, experimenta desarrollos significativos durante el período preescolar (Carlson, 2005). Asimismo, dichos avances han sido vinculados a la maduración de regiones corticales específicas durante tal período (Zelazo et al., 2004). Tales hallazgos serían congruentes con la hipótesis de que los años preescolares, constituirían uno de los períodos de mayor sensibilidad para el desarrollo del funcionamiento ejecutivo. Durante este período se produciría una notoria maduración y refinamiento de las conexiones inter-neuronales prefrontales responsables, por ejemplo, de la representación de reglas destinadas a gobernar la conducta.
Se ha señalado como posibles factores que inciden en el desarrollo, las características de la crianza, la estimulación proporcionada por los padres, el modo de disciplina que los mismos ejercen sobre el niño, el temperamento del niño, el nivel socio-económico de la familia. Se comprueba que factores ambientales de crianza (familiares, escolares) son moduladores del desarrollo de las funciones y el control ejecutivo, especialmente durante el período preescolar. Ambientes afectivamente deprivados pueden inhibir el normal desarrollo de estas funciones. El desarrollo de las F.E. se asocia estrechamente al control consciente no solo del pensamiento y el comportamiento, como se creía hasta hace poco, sino también al control de la afectividad (Rueda et al., 2005).
El correcto desarrollo de los procesos de control ejecutivo experimentado durante el período preescolar, posibilitará al niño adaptarse a la serie de exigencias que deberá atender a su ingreso a la enseñanza básica (McClelland et al., 2007, Stelzer et al., 2011).
Para el trabajo en preescolares, es importante destacar resultados que indican que las funciones ejecutivas, incluyendo atención, razonamiento, memoria de trabajo y autocontrol, pueden ser entrenadas con resultados exitosos, lo que puede significar la diferencia entre un buen desempeño del niño al ingreso a la escuela, y un desempeño deficitario. En el caso del inicio de la enseñanza básica formal, se requiere que hayan madurado funciones más o menos complejas relacionadas con la realización (o postergación) de determinadas acciones. Afortunadamente, los resultados de investigaciones recientes apuntan a que las funciones ejecutivas pueden mejorarse, mediante entrenamiento cognitivo, lo que puede acrecentar las destrezas de autorregulación y otras funciones requeridas para el ingreso a la escolaridad formal (Rueda y Paz-Alonso, 2013).
La gran cantidad de estudios sobre la materia y los diferentes enfoques, han llevado a que coexistan variadas clasificaciones sobre las habilidades que componen el constructo denominado Funciones Ejecutivas. Esta relativa imprecisión al momento de clasificar, lleva a listados exhaustivos con límites imprecisos, lo que contribuye a la dificultad para desagregar funciones que se implican unas a otras, pero también a clasificaciones muy básicas que no cubren el amplio espectro de habilidades, capacidades y competencias que conforman el constructo.
Por ejemplo, si se considera la toma de decisiones como una función ejecutiva y se define como la habilidad para elegir entre alternativas vinculadas a la obtención de determinados montos de recompensas y castigos, entonces esta función estaría ligada estrechamente a la capacidad de planificación, evaluación y control de las acciones que conducen a un determinado objetivo. Es el caso también de la atención, como función ejecutiva central y prerrequisito para la actividad de otras funciones ejecutivas. De manera, entonces, que se estaría frente a un constructo conformado por funciones jerarquizadas y fuertemente interrelacionadas.
Las F.E. no constituyen un proceso cognitivo unitario, sino un constructo psicológico que incluye un conjunto de habilidades que controlan y regulan otras habilidades y conductas. Se trata entonces, de habilidades de alto orden que intervienen controlan o regulan otras tales como la atención, la memoria y habilidades motoras complejas. Permiten organizar, integrar y manipular la información adquirida. Anticipar, abstraer, organizar comportamientos para alcanzar metas de largo plazo y también interactuar socialmente al permitir anticipar el estado de ánimo o pensamiento de las otras personas (empatía). En la vida diaria, permiten adaptarse, inhibir respuestas inadecuadas, iniciar y concluir tareas, superar obstáculos para alcanzar objetivos, reconocer el significado de situaciones inesperadas y hacer planes alternativos cuando la rutina está interrumpida (Ardila, 2012).
Las funciones ejecutivas incluyen también aspectos emocionales y de relación, que relevan la importancia de vincularse con otros, de darse cuenta que los otros piensan y sienten de manera distinta a uno (teoría de la mente). La empatía se aplica en el campo de las neurociencias desde sentimientos de preocupación por los demás o cómo piensa o siente el otro y poder reconocerlo y decirlo. Finalmente involucra procesos afectivos emocionales y también reflexivos, que requieren tomar perspectiva y descentrarse para entender por qué el otro está sintiendo como lo hace.
Las diferentes clasificaciones incluyen variadas categorizaciones, más o menos complejas o simplificadas dependiendo del autor o de la línea investigativa. A modo de mostrar los distintos componentes del constructo denominado funciones ejecutivas, y tomado de varios autores, se presenta el siguiente cuadro resumen:
Cuadro N° 3. Competencias de autorregulación y funciones ejecutivas
| Competencias básicas de control ejecutivo | Control atencional |
| Memoria de trabajo | |
| Control inhibitorio | |
| Actividad motora compleja | |
| Procesos cognitivos | Flexibilidad cognitiva |
| Capacidad para resolver problemas | |
| Razonamiento abstracto | |
| Fluidez verbal/visual | |
| Ejecución de tareas | Planificación, organización, evaluación en respuestas no automáticas |
| Automonitoreo y autocontrol | |
| Capacidad para iniciar y terminar tareas | |
| Capacidad para inhibir respuestas | |
| Aspectos emocionales y de relación | Reconocimiento y anticipación de estados de ánimo e ideas en los otros: empatía, teoría de la mente |
•Atención. Control atencional
En diversos estudios se ha postulado la existencia de tres sistemas de redes neurales, que se corresponderían con las funciones atencionales de alerta, orientación y atención ejecutiva. El sistema de orientación está implicado en la selección de información a través de diversos inputs sensoriales e implica la capacidad de cambio –rápido o lento– del foco atencional, de acuerdo al contexto (Konrad et al., 2005).
La atención en sus diversas modalidades, constituye un dominio difícil de definir. No obstante, en psicología hay bastante consenso en que la cantidad de información que se puede procesar en un momento dado es limitada y, por tanto, no es posible realizar simultáneamente muchas tareas. El cerebro requiere aplicar filtros a la gran cantidad de estímulos a la que está expuesto permanentemente, de manera de permitir la entrada solamente a aquella información (interna o externa) requerida para resolver la tarea que lo ocupa. Este proceso selectivo se conoce como atención.
Sin embargo, la atención no es un proceso único, sino que se manifiesta en diferentes formas, como por ejemplo, atención focalizada, sostenida, selectiva. La atención focalizada es la forma más básica y corresponde a la capacidad para atender en un momento dado a una sola clase de estímulos, ya sean visuales, auditivos o táctiles, ignorando los demás. La atención sostenida es la capacidad de mantener el foco en la tarea durante el tiempo requerido para llevarla a cabo, mientras la atención selectiva es la que se pone en acción cuando se necesita priorizar solo los estímulos relevantes para una tarea. La atención dividida supone la habilidad para responder simultáneamente a varios estímulos o demandas situacionales, lo que resulta tanto más posible cuanto más rutinaria y mecánica sea la tarea (Ardila, 2012).
Ana María Soprano (2009) define las funciones ejecutivas y atencionales como funciones de alto nivel que infiltran y comandan todas las otras funciones cognitivas. Y agrega que las funciones atencionales seleccionan las informaciones que serán tratadas (en ese nivel intervienen la motivación del sujeto, su historia, sus gustos, sus proyectos) mientras las ejecutivas “ejecutan”, o más bien gestionan y dirigen la ejecución de los diferentes programas. Desde esta perspectiva, los módulos cognitivos están subordinados a las funciones atencionales y ejecutivas.
Coincidentemente, Ardila (2012) plantea que la planificación y organización de la tarea, la inhibición de conductas inapropiadas para su realización, el mantenimiento del pensamiento flexible y casi todos los procesos intelectuales, están relacionados con la atención, por lo tanto, se les llama también procesos de alto orden de la atención, o control atencional.
Los problemas atencionales en cualquiera de sus formas, como por ejemplo, el clásico Síndrome por Déficit Atencional, pueden llegar a afectar la expresión del potencial intelectual del niño y su capacidad aprender, en la medida que se interfiere el proceso en la primera etapa, vale decir, en la entrada de la información al sistema.
•Memoria operativa
La memoria es un proceso cognitivo fundamental, en la medida que posibilita la conservación de la información trasmitida al cerebro por señales sensoriales una vez que se ha suspendido dicha señal. La memoria permite guardar y conservar esa información de modo que posteriormente pueda ser recuperada. Por otra parte, y dado que la memoria conserva las experiencias pasadas, permite a la persona adaptarse al presente y orientar el futuro. Al igual que la atención, la memoria se relaciona con muchos otros procesos corticales superiores (Sohlberg y Mateer, 1981, en: Ardila 2012).
Aprender (y enseñar) solo es posible gracias a la memoria: proceso mediante el cual se codifica, almacena y recupera la información y que permite usar los conocimientos adquiridos, procesados, almacenados y recuperados, para adaptarse a las nuevas situaciones. Si el proceso falla en alguna de sus etapas, el aprendizaje no ocurre. Este nuevo estatus de la memoria deja muy atrás los tiempos en que tener buena memoria era ser “memorión” y por ahí, no muy inteligente. Hoy se reconoce incluso, que sin la capacidad de recordar experiencias pasadas, seríamos viajeros errantes en un mundo perpetuamente nuevo.
La memoria no es un proceso unitario, sino que involucra varios sistemas específicos y relativamente independientes entre sí. Por ejemplo, la memoria semántica (de los significados) y la memoria autobiográfica, que permite revivir el momento y que comprende circuitos cerebrales involucrados en la emoción. Recordar es, en gran parte, un acto creativo y de imaginación, de reconstrucción del pasado Esto último explica que hechos con contenido e implicancias emocionales se recuerden mejor que las rutinas con bajo compromiso emocional, consideración que debería estar presente en las metodologías y en los currículos escolares.
La memoria es un proceso que se realiza en etapas: retención o registro, almacenamiento o conservación y evocación o recuperación de la huella mnémica. Puede conservar información ya sea durante pocos segundos o por períodos que pueden abarcar toda la vida de una persona.
Hay muchas maneras de diferenciar entre distintos tipos de memoria, y una de ellas es diferenciar en función del tiempo: memoria sensorial, memoria de corto plazo (MCP) y memoria de largo plazo (MLP).
La memoria sensorial abarca a su vez varios subtipos, que se relacionan con su fuente perceptiva. Consiste en representaciones de estímulos sensoriales, por lo que solo tiene sentido si se le transfiere a la MCP, donde se le asigna sentido y se procesa para ser transferida a la MLP, si es el caso que no se elimina antes de estos procesamientos. Respecto de este tipo de memoria concita reservas en cuanto a considerarla efectivamente un tipo de memoria, ya que consiste solo en el reconocimiento inmediato (momentáneo) del estímulo que perciben los sentidos y que permite su reconocimiento.
La memoria de corto plazo (MCP), también llamada memoria de trabajo, es un registro menos preciso y menos exacto que el sensorial. Puede retener siete elementos o paquetes de información (bits), con variaciones de más-menos dos elementos. Un paquete o bit, es un grupo significativo de información que puede ser almacenado como una unidad en la MCP. Este tipo de memoria participa primero en la mantención on line y después, en la manipulación de la información. Permite mantener la información mientras se la está utilizando; por ejemplo, permite recordar instrucciones, objetivos de la acción que se está realizando, utilizar alternativas, recombinar ideas, etc. Se le ha llamado también memoria operativa y posibilita el aprendizaje, el procesamiento y la integración de la información y su almacenamiento codificado en la MLP.
Aunque hasta la adolescencia no hay un desarrollo total, se requieren niveles operativos de memoria de corto plazo, para iniciar, por ejemplo, los procesos de lectura. Cuanto más pequeño es el niño, más precaria es esta forma de memoria.
La memoria de largo plazo (MLP) tiene una capacidad prácticamente ilimitada y es capaz de almacenar todas las vivencias, aprendizajes, en fin, la historia de cada uno. La limitación reside en la capacidad de evocación y de recuperación de la información, que depende de la forma en que se organiza (procesa, codifica) la información, para que esté disponible al momento que se la necesite. La información guardada en la MLP no permanece inerte a la espera de ser recuperada, sino que existen procesos de olvido y a veces de cambios en el sentido o significado del material almacenado que responden a factores emocionales: se conserva mejor lo que se asocia a contenidos positivos y placenteros, que los asociados a contenidos displacenteros o dolorosos (Dörr, Gorostegui, Bascuñán, 2008).