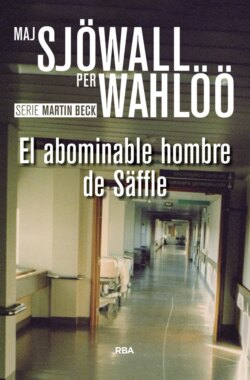Читать книгу El abominable hombre de Säffle - Maj Sjowall - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
8
ОглавлениеRönn salió primero, se dirigió hacia el coche y se sentó en el asiento del conductor mientras esperaba a Martin Beck, que había asumido la desagradable tarea de llamar a la viuda.
—¿Qué le has contado? —le preguntó cuando Martin Beck llegó y se sentó junto a él.
—Solo que se ha muerto. Estaba a todas luces gravemente enfermo, así que quizá no le ha resultado del todo inesperado, pero lo que no entiende, claro, es qué tenemos nosotros que ver con ese asunto.
—¿Cómo te ha sonado su voz? ¿Parecía conmocionada?
—Sí, por supuesto. Quería coger un taxi y venir al hospital enseguida. Un médico está hablando con ella ahora. Espero que consiga convencerla de que espere en casa.
—Ya. Si le llegara a ver, eso sí que le causaría una conmoción. Bastante difícil será tener que contarle cómo ha ocurrido.
Rönn conducía por Dalagatan rumbo al norte, hacia Odengatan. Delante del instituto Eastman había un Volkswagen negro. Rönn señaló con la cabeza y observó:
—No le basta con aparcar en zona prohibida; también tiene que invadir media acera. Por suerte para él, no somos de tráfico.
—Además, seguro que estaba borracho, porque para aparcar así... —replicó Martin Beck.
—O borracha —repuso Rönn—. Apuesto a que es una tía. Las mujeres y los coches...
—El típico prejuicio —dijo Martin Beck—. Si mi hija te oyera, te soltaría un buen sermón.
Enfilaron Odengatan y pasaron por delante de la iglesia de Gustav Vasa y de Odenplan. En la parada de taxis había dos coches con la señal de libre encendida, y en el semáforo, junto a la Biblioteca Central, esperando a que se pusiera en verde, había un camión amarillo del servicio de limpieza, con sus luces naranjas parpadeando en el techo.
Martin Beck y Rönn prosiguieron el camino en silencio. En Sveavägen dejaron atrás al camión del servicio de limpieza, que con su zumbido dobló renqueante por una esquina. A la altura de la Escuela Superior de Economía se desviaron a la izquierda para coger Kungstensgatan.
—Joder... —exclamó Martin Beck de pronto, enfáticamente.
—Pues sí —replicó Rönn.
Después se hizo de nuevo el silencio en el coche. Tras cruzar Birger Jarlsgatan, Rönn aminoró la marcha y comenzó a buscar el número. Frente a Borgarskolan se abrió la puerta de un portal: un joven asomó la cabeza mirando en dirección a ellos y, mientras sostenía la puerta, esperó a que aparcaran y cruzaran la calle.
Al acercarse, se dieron cuenta de que el chaval era más joven de lo que parecía de lejos. Se le veía casi de la misma altura que Martin Beck, pero no aparentaba más de quince años.
—Soy Stefan —se presentó—. Mi madre les está esperando arriba.
Lo siguieron por la escalera hasta el segundo piso, donde había una puerta entreabierta. El chico los condujo a través del recibidor y por un pasillo que llevaba a la sala de estar.
—Voy a buscar a mamá —murmuró, mientras desaparecía por el pasillo.
Martin Beck y Rönn permanecieron de pie contemplando la habitación. Tenía un aspecto muy cuidado. Una parte estaba ocupada por un conjunto de muebles que parecían de los años cuarenta: un sofá, tres sillones a juego de madera barnizada en color claro y tapicería floreada de cretona, y una mesa ovalada con el mismo tono de madera. Sobre la mesa había un tapete de puntilla blanco y en el centro reposaba un gran jarrón de cristal con tulipanes rojos. Las dos ventanas de la estancia daban a la calle y detrás de las cortinas de encaje blanco se alineaban varias macetas con plantas bien cuidadas. Una de las paredes estaba ocupada por una reluciente librería de caoba, llena a medias de libros encuadernados en cuero y a medias de recuerdos y pequeños adornos. En las paredes se apoyaba alguna que otra mesita de superficie reluciente, decorada con pequeños objetos de plata y cristal. Un piano negro, con la tapa cerrada sobre el teclado, y encima del cual se disponían enmarcados retratos de familia, completaba el mobiliario. De las paredes colgaban algunos bodegones y cuadros de paisajes en grandes e historiados marcos de oro. En el techo lucía una araña de cristal y bajo sus pies se extendía una alfombra oriental color burdeos.
Martin Beck observaba todos esos detalles mientras oía unos pasos por el pasillo que se aproximaban. Rönn se había acercado hasta la librería para contemplar con incredulidad un cencerro de latón para renos, que en un lado llevaba pintado en alegres colores el dibujo de un abedul, un reno y un lapón, con el nombre «Arjeplog» en barrocas letras rojas.
La señora Nyman entró en la habitación acompañada de su hijo. Llevaba un vestido de lana negro, medias y zapatos del mismo color, y en la mano estrujaba un pañuelo blanco. Había estado llorando.
Martin Beck y Rönn se presentaron. La viuda no pareció reconocerlos.
—Siéntense, por favor —dijo, mientras ella misma tomaba asiento en uno de los sillones floreados.
Cuando los dos policías se hubieron sentado, la viuda los miró con ojos llenos de desesperación.
—¿Qué es lo que ha ocurrido en realidad? —inquirió con una voz demasiado chillona.
Rönn sacó su pañuelo y empezó a frotarse la roja nariz lenta y minuciosamente. Martin Beck tampoco esperaba ninguna ayuda por su parte.
—Señora Nyman, si tiene en casa algo que la pueda calmar, algunas pastillas quiero decir, creo que sería buena idea que se tomase un par de ellas —le aconsejó.
El muchacho, que se había sentado en el taburete del piano, se puso de pie y dijo:
—Papá tiene... Hay un frasco de Restenil en el botiquín del baño. ¿Lo traigo?
Martin Beck asintió con la cabeza y el chico fue al cuarto de baño y regresó con las pastillas y un vaso de agua. Martin Beck miró la etiqueta, echó dos pastillas en la tapa del frasco y la señora Nyman las cogió sin rechistar y se las tragó con un sorbo.
—Gracias —dijo—. Y ahora, ¿serían tan amables de decirme qué es lo que desean? Stig está muerto, y ni ustedes ni yo podemos hacer nada al respecto.
Apretó el pañuelo contra la boca y exclamó con voz ahogada:
—¿Por qué no me dejaron ir a verle? Es mi marido. ¿Qué han hecho con él en el hospital? El médico ese... tenía una voz tan rara...
El hijo se acercó, se sentó en el reposabrazos del sillón de su madre y le rodeó la espalda con el brazo.
Martin Beck cambió de posición en su silla para quedar frente a ella, le lanzó una mirada a Rönn, que estaba sentado en el sofá sin decir nada, y refirió:
—Señora Nyman, su marido no ha muerto a causa de su enfermedad. Alguien se ha colado en la habitación y lo ha matado.
La mujer lo miró fijamente: en sus ojos pudo ver que tardaba unos cuantos segundos en asimilar el significado de lo que le acababa de decir. Bajó el puño cerrado con el pañuelo y lo apretó contra su pecho. Estaba muy pálida.
—¿Matado? ¿Que alguien lo ha matado? No entiendo nada...
El hijo se había puesto lívido y agarraba fuertemente el hombro de su madre.
—¿Quién? —preguntó.
—No lo sabemos. Una auxiliar lo encontró tirado en el suelo poco después de las dos. Alguien entró por la ventana y lo mató con una bayoneta. Debió de suceder en apenas unos segundos, no creo ni que le diera tiempo a darse cuenta de qué estaba pasando.
Así habló Martin Beck. El dador de consuelo.
—Todo apunta a que le pilló por sorpresa —añadió Rönn—. Si hubiera tenido tiempo de reaccionar, habría intentado defenderse o cubrirse, pero no existe ningún indicio de que haya sido así.
La mujer clavó la mirada en Rönn.
—Pero ¿por qué? —preguntó.
—No lo sabemos —contestó Rönn.
Y no dijo nada más.
—Quizás usted pueda ayudarnos a averiguarlo —siguió Martin Beck—. No queremos molestarla innecesariamente, pero hay un par de cosas que debemos preguntarle. En primer lugar, ¿tiene idea de quién podría haberlo hecho?
La mujer sacudió la cabeza con aire de impotencia.
—¿Sabe usted si su esposo ha recibido amenazas? ¿O si había alguien que creía tener motivos para querer verlo muerto? ¿Ha habido alguien que lo intimidara?
La señora Nyman siguió negando con la cabeza.
—No —respondió—. ¿Por qué iban a amenazarle?
—¿No había nadie que lo odiase?
—¿Por qué iban a odiarlo?
—Piense en ello —dijo Martin Beck—. Si recuerda a alguien que se sintiera maltratado por su marido. Era policía y entre los gajes del oficio está tener enemigos. ¿Nunca le comentó si alguien quería perjudicarle o le amenazaba?
La viuda lanzó una mirada confundida primero a su hijo, luego a Rönn y por último a Martin Beck.
—No, que yo recuerde. Y está claro que me acordaría si me hubiera dicho algo así.
—Papá no hablaba mucho de su trabajo en casa —intervino Stefan—. Es mejor que pregunte en la comisaría.
—Eso haremos, también —asintió Martin Beck—. ¿Cuánto tiempo llevaba enfermo?
—Mucho tiempo, no recuerdo exactamente —contestó el muchacho mirando a su madre.
—Desde junio del año pasado —continuó ella—. Enfermó poco antes de San Juan. Tenía un dolor de estómago horrible y fue al médico enseguida, después de las fiestas. El médico pensó que era una úlcera y le dio la baja. Ha estado de baja desde entonces; ha ido a varios médicos y todos le han diagnosticado cosas diferentes y le han recetado distintas medicinas. Luego, hace tres semanas ingresó en Sabbatsberg, donde no han parado de realizarle todo tipo de pruebas y análisis, sin dar con lo que tenía.
Hablar parecía distraer sus pensamientos y le ayudaba a paliar la conmoción.
—Mi padre creía que tenía cáncer —dijo el chico—. Los médicos decían que no. Pero siempre se encontraba fatal.
—¿Qué ha estado haciendo durante este tiempo? ¿No ha trabajado nada desde el verano pasado?
—No —dijo la señora Nyman—. Se sentía muy mal. Le daban ataques de dolor que duraban días, y entonces no podía moverse de la cama. Tomaba un montón de pastillas, que no le hacían gran cosa. Durante el otoño pasó alguna vez por la comisaría para ver qué tal iba todo, como decía él, pero no tenía fuerzas para trabajar.
—¿Y no recuerda nada que él dijera o hiciera que pueda guardar alguna relación con lo que ha ocurrido? —preguntó Martin Beck.
Ella sacudió la cabeza y empezó a sollozar sin lágrimas. Su mirada abandonó a Martin Beck y se perdió en el vacío.
—¿Tienes algún hermano? —preguntó Rönn al chico.
—Sí, una hermana, pero está casada y vive en Malmö.
Rönn miró inquisitivamente a Martin Beck, que con aire pensativo hacía girar un cigarrillo entre los dedos mientras observaba a la pareja que tenía delante.
—Debemos irnos —le dijo al muchacho—. Aunque estoy seguro de que puedes cuidar bien de tu madre, sería mejor que viniera un médico y le diera algo para dormir. ¿Hay alguno al que puedas llamar a estas horas?
El muchacho se puso de pie y asintió con la cabeza.
—El doctor Blomberg —respondió—. Suele venir cuando alguien en la familia está enfermo.
Salió al pasillo y le oyeron marcar un número: al poco rato obtuvo respuesta. Tras una breve conversación, regresó y se puso junto a su madre. Parecía más adulto ahora que cuando lo habían visto abajo en el portal.
—Viene de camino —informó el muchacho—. No hace falta que esperen. No tardará mucho.
Se levantaron. Rönn se acercó a la mujer y le puso la mano en el hombro. Ella no se movió ni contestó cuando se despidieron.
El chico los acompañó hasta la puerta principal.
—Puede que tengamos que volver —dijo Martin Beck—. Llamaremos antes para ver cómo está la señora Nyman.
Una vez en la calle, preguntó:
—¿Tú conocías a Nyman?
—No muy bien —respondió Rönn de forma evasiva.