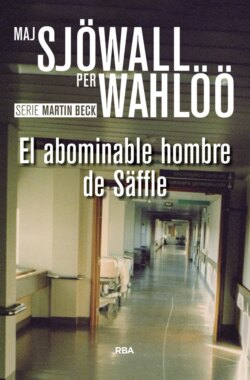Читать книгу El abominable hombre de Säffle - Maj Sjowall - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
9
ОглавлениеEl resplandor blanco azulado de un flash iluminó por un instante la fachada color amarillo sucio del pabellón del hospital justo cuando Martin Beck y Rönn regresaban al lugar del crimen. Había acudido otro par de coches, que con las luces puestas estaban aparcados en el área restringida.
—Parece que nuestro fotógrafo ha llegado —apuntó Rönn.
Nada más salir del coche, el fotógrafo se dirigió hacia ellos. No llevaba ninguna bolsa, sino que sostenía la cámara y el flash en la mano y tenía los bolsillos de la chaqueta atestados de rollos de película, flashes y objetivos. Martin Beck lo conocía de anteriores casos.
—No —le dijo a Rönn—, parece que la prensa ha llegado primero.
El fotógrafo, que trabajaba para uno de los diarios vespertinos, les saludó y les hizo una foto mientras caminaban hacia la puerta principal. Al pie de la escalinata, un periodista del mismo diario intentaba entrevistar a un agente de policía. Cuando vio a Martin Beck exclamó:
—Buenos días, señor comisario, ¿puedo entrar con ustedes?
Martin Beck negó con la cabeza y subió la escalinata con Rönn a remolque.
—Podrían al menos concederme una breve entrevista —rogó el reportero.
—Más tarde —atajó Martin Beck, al tiempo que abría la puerta a Rönn y a continuación la cerraba en las mismas narices del periodista, que mostró su decepción con una pequeña mueca.
El fotógrafo de la policía, que también había acudido, se hallaba apostado en la puerta de la habitación del muerto con su bolsa fotográfica. Al fondo del pasillo estaban el médico del nombre raro y un policía de paisano del quinto distrito. Rönn entró en la habitación con el fotógrafo a fin de ponerlo a trabajar. Martin Beck se dirigió hacia los otros dos hombres.
—¿Cómo va todo? —inquirió.
La pregunta de siempre.
El policía de paisano, que se llamaba Hansson, se rascó el cuello y contestó:
—Hemos hablado con la mayoría de los pacientes de este pasillo y nadie ha visto ni oído nada. Estaba intentando preguntar al doctor... bueno, al señor doctor, que cuándo podríamos tomarles declaración a los demás.
—¿Habéis interrogado a los de las habitaciones contiguas? —preguntó Martin Beck.
—Sí —contestó Hansson—. Y hemos estado en todas las salas. Nadie notó nada, pero, claro, en un edificio tan antiguo como este, las paredes son muy gruesas.
—Podemos posponer el encuentro con los demás hasta el desayuno —indicó Martin Beck.
El médico permanecía callado; al parecer no entendía el sueco. Al poco rato señaló hacia la salita de guardia y dijo:
—Have to go.
Hansson asintió con la cabeza y el sujeto del pelo negro se marchó apresurado con sus ruidosos zuecos.
—¿Conocías a Nyman? —preguntó Martin Beck.
—No, no que digamos. Nunca he trabajado en su distrito, aunque por supuesto hemos coincidido un montón de veces. Al fin y al cabo, llevaba mucho tiempo en el cuerpo; ya era comisario cuando yo empecé, hace doce años.
—¿Sabes de alguien que lo conociera bien?
—Puedes ir a ver a los del distrito de Klara —sugirió Hansson—. Es ahí donde trabajaba antes de enfermar.
Martin Beck asintió con la cabeza y miró el reloj de pared eléctrico que colgaba encima de la puerta del baño. Eran las cinco menos cuarto.
—Creo que me voy a pasar por allí un ratito —anunció—. De momento aquí no puedo hacer gran cosa.
—Sí, vete —replicó Hansson—. Ya le diré a Rönn dónde estás.
Martin Beck respiró hondo cuando salió fuera. El aire frío de la noche traía una sensación de limpieza y frescor. Ya no se veía por ninguna parte al periodista ni al fotógrafo, pero el agente de policía aún estaba al pie de la escalera.
Martin Beck le saludó con la cabeza y se encaminó hacia la salida.
Durante la última década, el centro de Estocolmo había sido objeto de una transformación radical e implacable: barrios enteros fueron arrasados para construirse otros nuevos; se había alterado la estructura urbana y la red de tráfico se extendía cada vez más, pero la nueva actividad inmobiliaria no estaba impulsada por el deseo de crear un hábitat con condiciones humanas, sino más bien por la ambición de los propietarios de explotar al máximo los valiosos terrenos. En el mismo corazón de la ciudad no se habían limitado a demoler el noventa por ciento de los edificios y a borrar el trazado original de las calles; también habían violentado la topografía natural.
Los habitantes de Estocolmo miraban con tristeza y resentimiento cómo se habían derribado antiguos bloques de viviendas, perfectamente útiles e insustituibles, para dar paso a estériles edificios de oficinas. Impotentes ante ello, se dejaban deportar a lejanas ciudades dormitorio mientras los barrios acogedores y animados donde habían vivido y trabajado quedaban reducidos a ruinas. El centro se convirtió en una ensordecedora e impracticable obra de construcción en la que, sin prisa pero sin pausa, el nuevo núcleo urbano se iba erigiendo: anchas y ruidosas vías; relucientes fachadas de vidrio y metal ligero; superficies muertas de hormigón liso; frío y desolación.
Las comisarías de policía parecían haber sido completamente ignoradas por esa furia reformadora: las del distrito del centro no solo estaban viejas y anticuadas, sino también, debido a la apresurada ampliación de plantilla de los últimos años, se habían quedado pequeñas. En el cuarto distrito, adonde Martin Beck se dirigía en esos momentos, la falta de espacio, precisamente, constituía uno de los problemas principales.
Cuando se apeó del taxi en Regeringsgatan, frente a la puerta de la comisaría de Klara, ya se estaba haciendo de día. Pronto saldría el sol; el cielo seguía despejado y prometía ser un día bonito, aunque bastante frío.
Subió los escalones de piedra y abrió la puerta. A la derecha había una centralita, en ese momento desatendida, y un mostrador tras el cual se hallaba un agente canoso, bastante entrado en años. Frente a él tenía un periódico abierto de par en par y apoyaba los codos en el mostrador mientras leía. Cuando Martin Beck entró, se enderezó y se quitó las gafas.
—Vaya, comisario Beck, ¿ya en marcha a estas horas? —dijo—. Estaba mirando si los periódicos de la mañana traían algo sobre lo del comisario Nyman. Parece una historia espeluznante.
Se puso las gafas de nuevo y se chupó el dedo para pasar la página.
—No han debido de tener tiempo de sacar nada todavía —continuó.
—No —respondió Martin Beck—. No creo que les haya dado tiempo.
En aquellos días, los diarios matutinos de Estocolmo entraban en imprenta muy pronto, así que lo más probable era que ya estuvieran listos a la hora en que Nyman había sido asesinado.
Martin Beck dejó atrás el mostrador y se dirigió a la oficina de guardia. No había nadie. En una mesa estaban los diarios matutinos, un par de ceniceros llenos hasta los topes y unas cuantas tazas de café. A través de la ventanilla que daba a una de las salas de interrogatorios, vio cómo el subinspector de guardia estaba hablando con una joven de pelo rubio y largo. Cuando este reparó en Martin Beck, se levantó, le dijo algo a la mujer y salió de la habitación cerrando la puerta tras de sí.
—Hola —dijo—. ¿Es a mí a quien buscas?
Martin Beck se sentó a un extremo de la mesa, se acercó un cenicero y encendió un cigarrillo.
—No estoy buscando a nadie en particular —contestó—. Pero ¿tienes un momento?
—¿Puedes esperar un segundo? —replicó el otro—. Me encargaré de que alguien lleve a esta señorita a la policía criminal.
Desapareció y regresó al cabo de unos minutos con un agente de radiopatrulla, al que dio un sobre que había encima de la mesa. La mujer se levantó, se colgó el bolso al hombro y con pasos rápidos se dirigió hacia la puerta que daba al patio.
Sin volverse, exclamó:
—Venga, grandullón, vamos para allá.
El agente miró al subinspector, que, divertido, se encogió de hombros. Luego se encasquetó su gorra de marinerito y salió tras la joven.
—Parecía estar en su elemento —observó Martin Beck.
—Ya, claro, no es la primera vez. Y seguro que no será la última.
Se sentó a la mesa y comenzó a vaciar la pipa en el cenicero.
—Es horroroso lo de Nyman —dijo—. ¿Cómo ha sido?
Martin Beck le resumió en pocas palabras lo acontecido.
—Uf —exclamó—. El que lo ha hecho debe de estar como un cencerro. Pero ¿por qué Nyman?
—Bueno, tú conocías a Nyman, ¿no? —replicó Martin Beck.
—No, no muy bien. No era de esas personas a las que se puede llegar a conocer bien.
—Estuvo destinado en este distrito, en misión especial, ¿no? ¿Cuándo fue eso?
—Le asignaron un despacho aquí hace tres años. En febrero de 1968.
—¿Qué clase de persona era? —preguntó Martin Beck.
El subinspector de guardia había terminado de cargar la pipa y antes de responder la encendió.
—La verdad es que no sé cómo describirlo. Tú también lo conocías, ¿no? Supongo que se le podría definir como una persona ambiciosa, terca, sin mucho sentido del humor. Bastante conservador en sus puntos de vista. A los chicos más jóvenes de la comisaría les daba miedo, a pesar de que él no mandaba sobre ellos. Podía ser muy brusco. Pero como he dicho, yo lo conocía muy poco.
—¿Tenía algún amigo íntimo en el cuerpo?
—Aquí no, en todo caso. Creo que no se llevaba demasiado bien con nuestro comisario. En otros sitios, no lo sé.
El hombre reflexionó un momento y miró a Martin Beck de forma un tanto extraña, con ojos suplicantes a la vez que marcados por una complicidad secreta.
—Bueno, pero... —comenzó.
—¿Qué?
—Pero todavía tenía amigos en Kungsholmen, ¿no?
Martin Beck no respondió. En su lugar, le hizo otra pregunta:
—¿Y enemigos?
—No lo sé. Probablemente sí, pero aquí no, eso está claro, y no hasta el punto de...
—¿Sabes si había recibido amenazas de alguien? —preguntó Martin Beck.
—No, no tenía mucha confianza conmigo, que digamos. Además...
—Además, ¿qué?
—Que no veo a Nyman como alguien que se dejara amenazar.
Dentro de la sala de interrogatorios sonó el teléfono y el subinspector de guardia entró para responder. Martin Beck se levantó y fue hacia la ventana con las manos en los bolsillos. Todo estaba tranquilo en las dependencias. Lo único que se oía era la voz del hombre al teléfono y la tos seca del anciano policía en la centralita. Seguro que no había tanta tranquilidad en los calabozos de la planta baja.
De pronto Martin Beck se dio cuenta de lo cansado que estaba. Los ojos le escocían por la falta de sueño y la garganta de fumar tanto.
La conversación telefónica parecía que iba a ser larga. Martin Beck bostezó y hojeó el periódico del día: echó un vistazo a los titulares y a algún pie de foto, pero sin pensar en lo que leía. Al final, cerró el periódico y se acercó a la sala de interrogatorios para golpear el cristal con los nudillos e indicarle al subinspector de guardia su intención de marcharse; este último, sin dejar de hablar por teléfono, alzó la vista y se despidió de Martin Beck con la mano.
Martin Beck encendió otro cigarrillo mientras pensaba, distraído, que debía de llevar unos cincuenta desde la primera calada matutina, hacía casi veinticuatro horas.