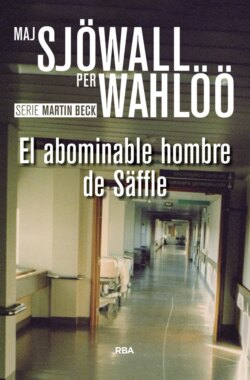Читать книгу El abominable hombre de Säffle - Maj Sjowall - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3
ОглавлениеEra viernes por la noche y los bares de Estocolmo deberían haber estado llenos de gente alegre que salía a divertirse después de una semana de duro trabajo. Sin embargo, no era así, y no resultaba difícil entender por qué. Durante los últimos cinco años, los precios en los restaurantes prácticamente se habían duplicado y no había muchos trabajadores que pudieran permitirse el lujo de salir, ni siquiera una sola vez al mes. Los hosteleros se quejaban y hablaban de crisis, pero los que no habían convertido sus locales en pubs o discotecas para atraer a los jóvenes adinerados se mantenían a flote gracias al creciente número de ejecutivos poseedores de tarjetas de crédito para sus gastos, que preferían atender sus negocios compartiendo mesa y mantel.
Situado en el casco antiguo, Den Gyldene Freden no constituía una excepción. Es cierto que era ya tarde y el viernes se había convertido en sábado, pero el comedor de arriba solo había estado ocupado en la última hora por dos comensales: un hombre y una mujer. Tras cenar un steak tartar, estaban tomando café y una copita de punsch mientras hablaban en voz baja.
Dos camareras, sentadas a una mesa pequeña enfrente de la puerta principal, doblaban unas servilletas. La más joven, que era pelirroja y parecía cansada, se levantó y lanzó una mirada al reloj que había encima del bar. Bostezó, cogió una servilleta y se dirigió hacia los clientes.
—¿Desean pedir algo más antes de que el bar cierre? —preguntó, mientras con la servilleta barría algunas briznas de tabaco que habían caído al mantel—. Señor comisario, ¿un poco más de café?
Para su asombro, Martin Beck se dio cuenta de que se sentía halagado al ser reconocido por la camarera. Normalmente solía irritarle que se le recordara que, como jefe de la Brigada Nacional de Homicidios, se había convertido en una figura más o menos pública, pero ya hacía mucho tiempo desde la última vez que había salido en la televisión o que su fotografía había aparecido en los periódicos, y se tomó el hecho de que la camarera lo hubiera reconocido más bien como una señal de que se le consideraba un cliente habitual de Den Gyldene Freden. Y, por cierto, con razón: desde hacía dos años vivía bastante cerca y las veces que salía a cenar, acudía allí con más frecuencia que a ningún otro sitio. En cambio, que tuviera compañía, como ocurría esa noche, era inusual.
La chica que se sentaba frente a él era su hija. Se llamaba Ingrid, tenía diecinueve años y, si se pasaba por alto el contraste entre su rubio cabello y el pelo oscuro de Martin Beck, ambos guardaban un notorio parecido.
—¿Quieres más café? —preguntó Martin Beck.
Ingrid negó con la cabeza y la camarera se retiró a preparar la cuenta. Martin Beck sacó la pequeña botella de punsch del cubo de hielo y sirvió lo que quedaba en las dos copitas. Ingrid bebió un sorbo.
—Deberíamos hacer esto más a menudo —dijo ella.
—¿Beber punsch?
—Mmm, no estaría mal. No, me refiero a que quedemos. La próxima vez te invitaré yo a cenar. Pero en mi casa, en Klostervägen; aún no la conoces.
Ingrid se había ido de casa tres meses antes de que sus padres se separaran. A veces Martin Beck se preguntaba si habría sido capaz de poner fin a su estancado matrimonio con Inga si su hija no le hubiera animado a hacerlo. Ella misma no se sentía a gusto en casa y se había ido a vivir con una amiga incluso antes de terminar el instituto. Ahora que estaba estudiando sociología en la universidad acababa de mudarse a un estudio en Stocksund. De momento lo subarrendaba, aunque albergaba esperanzas de que le traspasaran la titularidad del contrato en un futuro no muy lejano.
—Mamá y Rolf estuvieron anteayer —comentó—. Quería invitarte a ti también, pero no pude localizarte.
—No, estuve en Örebro un par de días. ¿Qué tal están?
—Bien. Mamá trajo una maleta llena de cosas. Toallas y servilletas y el juego de café de porcelana azul y no sé qué más. Por cierto, hablamos sobre el cumpleaños de Rolf. Mamá quiere que salgamos a cenar todos juntos. Si tú puedes.
Rolf tenía tres años menos que Ingrid. Eran todo lo diferentes que pueden ser dos hermanos, pero siempre se habían llevado bien.
La pelirroja se acercó con la cuenta. Martin Beck pagó y apuró su copita. Miró el reloj. Faltaban dos minutos para la una.
—¿Nos vamos? —dijo Ingrid antes de tomarse el último trago de punsch.
Pasearon tranquilamente por Österlånggatan en dirección norte. El cielo estaba estrellado y hacía bastante fresco. Un par de jóvenes borrachos salieron del callejón de Draken, dando voces que resonaban entre las vetustas fachadas.
Ingrid se asió del brazo de su padre y acompasó sus pasos a los de él. Tenía las piernas largas y era esbelta, casi demasiado delgada, opinaba Martin Beck, pero ella siempre decía que debía ponerse a dieta.
—¿Subes conmigo? —le preguntó él mientras iban por la cuesta hacia la plaza de Köpmantorget.
—Sí, pero solo para pedir un taxi. Es tarde y tienes que dormir.
Martin Beck bostezó.
—La verdad es que estoy muy cansado —dijo.
En el pedestal de la estatua de San Jorge y el dragón había un hombre acurrucado: tenía la frente apoyada en las rodillas y parecía estar dormido.
Cuando Ingrid y Martin Beck pasaron por delante, levantó la cabeza y balbuceó en alto algunos sonidos incomprensibles. Acto seguido estiró las piernas y se quedó dormido de nuevo con el mentón en el pecho.
—¿No debería irse a dormir la mona al albergue de Sankt Nikolai? —observó Ingrid—. Debe de estar pasando frío aquí fuera.
—Tarde o temprano acabará allí —repuso Martin Beck—. Si tienen sitio. En cualquier caso, hace tiempo que los borrachos no son asunto mío.
Prosiguieron en silencio por Köpmangatan.
Martin Beck evocó aquel verano, veintidós años atrás, cuando patrullaba el distrito de Nikolai. Estocolmo había cambiado mucho desde entonces. El casco antiguo era idílico, un auténtico pueblo. Naturalmente, con más borrachos, pobreza y miseria, porque aquello fue antes de que se pusieran a rehabilitar y restaurar los edificios, al tiempo que subieron tanto los alquileres que los viejos inquilinos ya no pudieron seguir viviendo allí por falta de medios. Gamla Stan se había convertido en un barrio fino, y ahora él mismo se contaba entre el selecto grupo de privilegiados residentes.
Subieron a la última planta en el ascensor, instalado durante la reforma, y que seguía siendo uno de los pocos que había en el casco antiguo. El piso estaba completamente renovado: se componía de un vestíbulo, una pequeña cocina, un cuarto de baño y dos habitaciones contiguas cuyas ventanas daban a un gran patio abierto orientado al este. Las habitaciones eran acogedoras y asimétricas, con hondos vanos de ventana y techos bajos. La primera de ellas, amueblada con cómodos sillones y mesas bajas, contaba con una chimenea. En la segunda había una amplia cama enmarcada por estanterías de obra y armarios empotrados y, junto a la ventana, un gran escritorio con cajones.
Ingrid entró y, sin quitarse el abrigo, se sentó al escritorio, levantó el auricular y marcó el número para pedir un taxi.
—¿No te quedas un ratito? —le preguntó Martin Beck desde la cocina.
—No, tengo que irme a casa y dormir. Estoy muerta de cansancio. Y tú también, por cierto.
Martin Beck no protestó. De repente no tenía nada de sueño, aunque se había pasado toda la noche bostezando, y en el cine, donde habían visto Los cuatrocientos golpes, de Truffaut, había estado a punto de quedarse dormido varias veces.
Ingrid consiguió finalmente un taxi, fue hacia la cocina y le dio un beso en la mejilla a su padre.
—Gracias por la velada. Nos vemos en el cumpleaños de Rolf, si no antes. Que descanses.
Martin Beck la acompañó hasta el ascensor y le susurró un buenas noches. Cerró entonces la puerta y entró de nuevo en casa.
Se sirvió la cerveza que acababa de sacar de la nevera en un vaso grande, que colocó sobre el escritorio. Luego se dirigió al gramófono situado junto a la chimenea, buscó entre sus vinilos y puso el de los Conciertos de Brandenburgo, de Bach, en el plato giradiscos. La casa estaba bien insonorizada, por lo que podía poner la música bastante alta sin molestar a los vecinos. Se sentó a la mesa y se bebió la fría y refrescante cerveza para quitarse el empalagoso sabor del punsch. Tras presionar la boquilla de un cigarro Florida, se lo puso entre los dientes y encendió un fósforo. Luego apoyó el mentón en las manos y miró por la ventana.
El cielo primaveral formaba una bóveda estrellada color azul profundo sobre el tejado que se veía iluminado por la luna al otro lado del patio. Mientras escuchaba la música, Martin Beck dejó que sus pensamientos vagaran a su antojo. Se sentía a gusto, totalmente relajado.
Tras cambiar de cara el disco, fue hasta la estantería que había encima de la cama y cogió una maqueta a medio terminar del clíper Flying Cloud. Durante casi una hora estuvo montando los mástiles y las vergas, y después colocó de nuevo la maqueta en el estante.
Mientras se desvestía observó, con orgullo, las maquetas terminadas del Cutty Sark y del buque escuela Danmark. Dentro de poco lo único que le faltaría por montar del Flying Cloud serían las jarcias, el trabajo más difícil y el que más paciencia requería.
Se dirigió desnudo a la cocina para dejar el cenicero y el vaso de cerveza en el fregadero. Luego apagó todas las luces, salvo la de la lámpara de encima de la cama, entreabrió la ventana del dormitorio y se acostó. Dio cuerda al reloj, que marcaba las dos y veinticinco, y comprobó que la alarma estaba desactivada. Tenía, o al menos eso esperaba, un día libre por delante y podría dormir todo el tiempo que quisiera.
Sobre la mesilla de noche había un ejemplar de Los barcos al archipiélago, de Kurt Bergengren; lo hojeó al azar, miró las imágenes que en repetidas ocasiones había estudiado con tanto detenimiento y leyó algún que otro párrafo con un fuerte sentimiento de nostalgia. El libro era grande y pesado, no muy adecuado como lectura para la cama, de manera que enseguida se cansó de sostenerlo. Lo dejó a un lado y alargó el brazo para apagar la lámpara de noche.
Entonces sonó el teléfono.