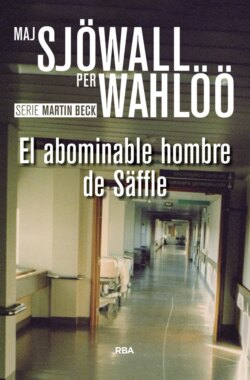Читать книгу El abominable hombre de Säffle - Maj Sjowall - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5
ОглавлениеRönn tenía una sensación casi fantasmal en medio de los haces de luz rotatorios que proyectaba el techo del coche patrulla. Pero las cosas todavía iban a empeorar.
—¿Qué ha pasado? —preguntó.
—No lo tengo muy claro. Pero algo terrible...
El agente de policía parecía muy joven. Tenía un aspecto abierto y simpático, pero su mirada vagaba de un sitio a otro y le resultaba difícil estarse quieto. Agarraba la puerta del coche con la mano izquierda mientras los dedos de la derecha jugueteaban vacilantes con la culata de la pistola. Diez segundos antes, había emitido un sonido semejante a un suspiro de alivio.
«El chaval tiene miedo», pensó Rönn. Y le dijo con voz tranquilizadora:
—Bueno, pues, ya veremos. ¿Dónde ha ocurrido?
—Es un poco complicado llegar hasta allá. Podemos ir con los coches, y yo voy guiando.
Rönn asintió y volvió a su vehículo. Tras arrancar, siguió los flashes de luz azul por una amplia curva que rodeaba el pabellón central y se adentraba en el recinto hospitalario. En cuestión de medio minuto, el coche patrulla giró tres veces a la derecha y dos a la izquierda, para a continuación frenar y detenerse frente a un edificio bajo y alargado, con una fachada revocada en amarillo y un tejado negro abuhardillado. La casa parecía muy antigua. Por encima de las agrietadas puertas de madera marrones, una sola bombilla parpadeante, protegida por una pantalla anticuada de vidrio lechoso, libraba una desigual batalla contra la oscuridad. El agente se bajó y se quedó en la misma posición de antes, con una mano en la pistola y la otra agarrando la puerta del automóvil, como si se tratara de una especie de escudo protector frente a la noche y lo que esta pudiera ocultar.
—Ahí dentro —dijo, mirando de soslayo hacia la puerta.
Rönn ahogó un bostezo y asintió con la cabeza.
—¿Debería pedir refuerzos?
—Bueno, pues, ya veremos —repitió Rönn apaciblemente.
Ya había subido los escalones de la entrada y empujó la hoja derecha de la puerta, cuyas bisagras sin engrasar chirriaron lastimosamente. Dos pasos más, otra puerta, y de pronto se halló en un pasillo poco iluminado: era ancho, de techos altos y recorría a lo largo toda la casa.
A un lado se hallaban las habitaciones para los enfermos y las salas; el otro lado estaba, a todas luces, reservado a los lavabos, los cuartos para la ropa de cama y las salas de consultas. Había también un viejo teléfono negro de pared, de esos que solo precisan ser alimentados con una moneda de diez céntimos. Rönn se quedó mirando una placa oval de esmalte con la lacónica inscripción «ENEMA», tras lo cual procedió a examinar a las cuatro personas que tenía delante.
Dos de ellas eran agentes de policía uniformados. Uno era rechoncho y recio; tenía las piernas separadas, los brazos le colgaban a los lados y miraba al frente. Con la mano izquierda sostenía un cuaderno de tapas negras abierto. Su colega estaba apoyado en la pared, con la cabeza gacha, y dirigía la mirada a un lavabo de hierro fundido, lacado en blanco y con un viejo grifo de latón. De todos los jóvenes que Rönn había tratado durante sus nueve horas extras, este parecía ser el de menos edad: daba una sensación paródica, con su cazadora de cuero, su correa y su aparentemente indispensable arma. Una mujer mayor de pelo gris con gafas se hallaba desplomada en un sillón de mimbre, contemplando con apatía sus zuecos blancos. Vestía una bata blanca y sus pálidas pantorrillas mostraban unas antiestéticas varices. El cuarteto se completaba con un hombre de alrededor de treinta años, de pelo negro rizado, que se mordía los nudillos con irritación. También llevaba bata blanca y zuecos.
El pasillo olía mal: a detergente, vómito o medicamentos; o tal vez a una mezcla de todo eso. Rönn estornudó, repentina e involuntariamente, y se tapó la nariz con el pulgar y el índice, si bien ya un poco tarde.
El único que reaccionó fue el policía del cuaderno. Sin decir nada, señaló una puerta alta de color amarillo pálido, con la pintura desconchada, en la cual había una tarjeta blanca en un marco de metal con algo escrito a máquina. La puerta no estaba cerrada del todo. Rönn la empujó sin tocar el pomo. Detrás había otra puerta, también entornada, pero hacia dentro.
Rönn la abrió con el pie, echó un vistazo a la habitación y dio un respingo. Retirando las manos de su roja nariz, miró de nuevo, esta vez de forma más sistemática.
—Madre mía —se dijo para sus adentros.
Luego dio un paso atrás, dejando que la puerta exterior volviera a su posición original, se puso las gafas y examinó la etiqueta con el nombre.
—Dios... —exclamó.
El mayor de los dos agentes había guardado el cuaderno negro y en su lugar había sacado su placa, que estaba manoseando como si fuera un rosario o un amuleto. Dentro de poco iban a suprimir las placas, pensó Rönn de modo un tanto absurdo. Con ello había concluido la larga batalla sobre si el distintivo policial debía llevarse en el pecho, a modo de honesta identificación, o escondido en algún bolsillo. Un final tan decepcionante como sorprendente, pues simplemente las placas se eliminarían y se reemplazarían con un carné estándar, de manera que los policías podrían continuar ocultándose con toda tranquilidad detrás del anonimato del uniforme.
—¿Cómo te llamas? —preguntó.
—Andersson.
—¿A qué hora has llegado?
El agente miró su reloj de pulsera.
—A las dos y dieciséis. Hace nueve minutos. Estábamos aquí al lado. En Odenplan.
Rönn se quitó las gafas mientras miraba de reojo al joven chaval uniformado que, con la cara pálida, verdosa, estaba vomitando, desamparado, en el lavabo.
El agente captó su mirada y con voz sorda informó:
—Es novato. Es la primera vez que sale.
—Será mejor que lo cuidemos —dijo Rönn—. Y llama a unos cinco o seis hombres del quinto distrito.
—La furgoneta del quinto, entendido —contestó Andersson, con tal aire que parecía que fuera a hacer un saludo militar, a cuadrarse o cualquier otra estupidez.
—Un momento —añadió Rönn—. ¿Habéis advertido algo sospechoso?
La pregunta quizá no era muy afortunada, y el agente miró desconcertado a la puerta de la habitación del enfermo.
—Bueno, es que... —respondió vacilante.
—¿Sabes quién es el de dentro?
—El comisario Nyman, ¿no?
—Eso es.
—Aunque no se puede ver muy bien...
—No —asintió Rönn—. Es difícil.
Andersson se marchó.
Rönn se enjugó el sudor de la frente y reflexionó acerca de lo que debía hacer. Esto le llevó diez segundos. Luego se dirigió al teléfono de la pared y marcó el número de casa de Martin Beck.
Beck respondió inmediatamente:
—Hola, soy Rönn. Estoy en Sabbatsberg. Vente hacia aquí.
—De acuerdo —respondió Martin Beck.
—Y deprisa.
—Vale.
Rönn colgó y volvió con los demás. Esperó. Alargó su pañuelo al novato, quien avergonzado se limpió la boca y dijo:
—Lo siento.
—Puede pasarle a cualquiera.
—No puedo remediarlo. ¿Es siempre así?
—No —contestó Rönn—, no que digamos. Llevo veintiún años de policía y, a decir verdad, nunca había visto nada igual.
A continuación se volvió hacia el hombre de los rizos negros y le preguntó:
—¿Hay alguna clínica psiquiátrica por aquí?
—Nix verstehen —respondió el médico.
Rönn se puso las gafas y examinó la etiqueta de plástico que este llevaba prendida a la bata blanca.
Efectivamente, ahí ponía su nombre: Dr. Üzküköçötüpze.
—Vale, pues... —se dijo a sí mismo. Se quitó las gafas y siguió esperando.