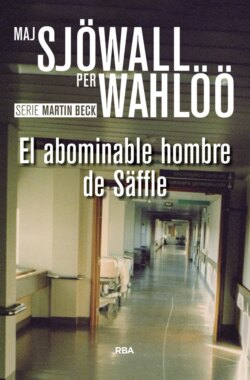Читать книгу El abominable hombre de Säffle - Maj Sjowall - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2
ОглавлениеA las dos menos cuarto la morfina dejó de hacer efecto.
Había recibido la última inyección justo antes de las diez, de modo que la anestesia no había durado ni cuatro horas.
El dolor volvía de forma selectiva, primero en el lado izquierdo del estómago y, unos minutos más tarde, también en el derecho. A continuación, irradiaba hacia la espalda y se extendía a sacudidas por todo el cuerpo, tan cruel y punzante como si unos buitres hambrientos le estuvieran desgarrando las entrañas.
Estaba tendido de espaldas en la alta y estrecha cama de metal, con la mirada fija en el techo encalado, donde el tenue resplandor de la lámpara de noche y los reflejos que provenían de fuera dibujaban un entramado de sombras angulosas y estáticas, imposible de descifrar, y que resultaba tan frío y repulsivo como toda la habitación en su conjunto.
El techo —que no era plano, sino curvo, con dos arcos poco pronunciados— le daba una sensación de lejanía. Tenía una altura de casi cuatro metros y un aspecto anticuado, como todo en aquel edificio. La cama se alzaba en el centro de la habitación embaldosada, en la que solo había otros dos muebles: la mesilla de noche y una silla de madera de respaldo recto.
Las cortinas no estaban completamente echadas y la ventana se hallaba entreabierta. Por la fina abertura de no más de cinco centímetros se colaba el frío aire de la noche de primavera temprana, pero a pesar de la sensación de frescura, le molestaba hasta la náusea el putrefacto hedor que desprendían tanto las flores que había en la mesa como su propio cuerpo devastado.
No había dormido, sino que había permanecido despierto, quieto, pensando precisamente en que el efecto de la anestesia pronto se pasaría.
Hacía tal vez una hora que había oído a la enfermera de noche atravesar con sus zuecos las puertas dobles del pasillo. Después, el único ruido que pudo percibir fue el silbido de su propia respiración y tal vez el rumor de la sangre que, con pesados latidos y a un ritmo irregular, circulaba por su organismo. Pero no se trataba de sonidos bien definidos, sino más bien de productos de su imaginación: acompañantes oportunos para ese temor a la agonía que pronto iba a asaltarle y para el pávido horror hacia la muerte.
El paciente había sido siempre un tipo duro, alguien poco dado a tolerar errores o debilidades en los demás, y nunca había querido admitir que él mismo podía fallar, ya fuera física o mentalmente.
Ahora sufría y tenía miedo; se sentía traicionado, sobrecogido. Durante aquellas semanas en el hospital todos sus sentidos se habían aguzado, y se había vuelto en extremo sensible a cualquier forma de dolor físico: incluso le horrorizaban las agujas de las inyecciones y el pinchazo diario en el pliegue del codo, cuando las enfermeras le sacaban una muestra de sangre. Además, le asustaba la oscuridad, no soportaba estar solo y, para más inri, había empezado a percibir sonidos que nunca antes había notado.
Los reconocimientos, o «las investigaciones», como de forma paródica las llamaban los médicos, le agotaban y le hacían sentirse peor. Y cuanto más enfermo se sentía, más se intensificaba el terror a la muerte, hasta que invadía todos sus pensamientos y lo dejaba absolutamente expuesto, en un estado de desnudez mental y de egoísmo casi obsceno.
Se oyó un crujido procedente de la ventana. Un animal, sin duda, que se movía sigilosamente por el parterre de rosas marchitas. Un ratón de campo o un erizo; tal vez un gato. Pero ¿los erizos no hibernaban?
«Tiene que ser un animal», concluyó, mientras, incapaz de controlar sus movimientos, levantaba la mano izquierda hacia el timbre eléctrico que cómodamente colgaba a su alcance, con el cable enrollado una vuelta en torno al barrote de la cama.
Pero cuando sus dedos rozaron el frío metal, un estremecimiento le recorrió la mano, una contracción involuntaria, de modo que el cable se desenroscó y el interruptor cayó al suelo produciendo un pequeño pero estridente ruido.
La disonancia le hizo volver en sí.
Si hubiera logrado agarrar el timbre y apretar el botón blanco, una luz roja se habría encendido en el pasillo, encima de su puerta, y la enfermera de noche habría acudido al trote, con sus ruidosos zuecos, desde su cuarto.
Dado que no solo tenía miedo, sino también una gran vanidad, pensó que casi era bueno que no hubiera llegado a llamar.
La enfermera de noche habría entrado en la habitación, encendido la luz del techo y le habría lanzado una mirada inquisitiva mientras él yacía en la miseria y la desgracia.
Se quedó quieto un momento y sintió cómo el dolor se alejaba y se acercaba de nuevo en sacudidas instantáneas, como si se tratara de un tren desbocado en manos de un maquinista demente.
A continuación una nueva necesidad hizo acto de presencia. Tenía que orinar.
Había una botella a su alcance, dentro de la papelera amarilla de plástico situada detrás de la mesita de noche. Pero no quería usarla. Le estaba permitido levantarse si quería. Uno de los médicos le había dicho incluso que era bueno que se moviera un poco.
Así que decidió salir de la cama, abrir las puertas dobles e ir al baño que estaba justo enfrente, en el pasillo. Eso lo distraería: una tarea práctica que por un momento podría canalizar sus pensamientos por otros derroteros.
Apartó la manta y la sábana, se incorporó y se quedó sentado unos segundos al borde de la cama, con las piernas colgando. Al estirar del camisón blanco para cubrirse mejor, oyó cómo el protector de plástico crujía sobre el colchón.
Luego se deslizó hacia abajo con suavidad hasta que sintió las frías baldosas en las húmedas plantas de los pies. Trató de enderezarse y, en efecto, lo consiguió, a pesar de las anchas vendas que le apretaban la entrepierna y los muslos. Aún conservaba el vendaje compresivo de espuma en la ingle tras la aortografía del día anterior.
Las zapatillas estaban debajo de la mesa: introdujo los pies en ellas y se fue con cuidado y a tientas hacia la salida. Abrió la primera puerta hacia dentro y la segunda hacia fuera, para, acto seguido, cruzar el oscuro pasillo y entrar en el cuarto de baño. De regreso, tras orinar y enjuagarse las manos con agua fría, se detuvo en el pasillo y se quedó escuchando. El sonido amortiguado de la radio de la enfermera de noche se oía muy a lo lejos. El dolor había vuelto y comenzaba a asustarse, por lo que se le ocurrió que podía ir a pedirle a la enfermera un par de analgésicos. No le harían nada del otro mundo, pero en cualquier caso esta se vería obligada a abrir el botiquín, sacar el frasco de las pastillas y darle algo de beber: por lo menos de esa manera alguien se ocuparía de él durante un rato.
Había unos veinte metros de distancia hasta la salita de guardia, y se lo tomó con calma. Fue arrastrando los pies, con el camisón sudado enredándosele en las pantorrillas.
La luz en la salita estaba encendida, pero no había nadie. Lo único que había era el aparato de radio, que sonaba solo entre dos tazas de café medio vacías.
Al parecer, la enfermera de noche y la auxiliar estaban ocupadas en algún otro lugar de la planta.
De pronto se le nubló la vista y tuvo que apoyarse en el quicio de la puerta. Al cabo de unos minutos se sintió un poco mejor y con paso lento regresó, por el oscuro pasillo, hasta su habitación.
Las puertas estaban como él las había dejado, entreabiertas. Tras cerrarlas bien, avanzó los pocos pasos que le separaban de la cama. Una vez allí se quitó las zapatillas, se echó boca arriba y, con un escalofrío, tiró de la manta para cubrirse hasta el mentón. Permaneció quieto con los ojos muy abiertos, mientras notaba cómo el tren desbocado le recorría el cuerpo.
Había algo raro. El entramado de sombras del techo se había desplazado un poco.
De eso se dio cuenta casi al instante.
Pero ¿qué era lo que había hecho que las sombras y los reflejos cambiaran de lugar?
Recorrió con la vista las paredes desnudas, giró la cabeza a la derecha y miró hacia la ventana.
Al salir de la habitación, la ventana se había quedado abierta; de eso estaba seguro.
Ahora alguien la había cerrado.
El miedo le sobrecogió de inmediato y levantó la mano buscando el timbre. Pero ya no se hallaba en su sitio. Se había olvidado de recoger el cable y el interruptor del suelo.
Mantuvo los dedos aferrados al barrote de hierro de donde el timbre debería haber pendido, al tiempo que clavaba la vista en la ventana.
La abertura que había entre las espesas cortinas seguía siendo de unos cinco centímetros, pero estas ya no colgaban exactamente del mismo modo que antes, y la ventana estaba cerrada.
¿Podría haber entrado en la habitación alguien de la clínica?
Le parecía poco probable.
El sudor le brotaba de los poros y sintió cómo el frío camisón se le pegaba a la sensible piel.
Desamparado, abandonado a sus temores y sin poder apartar los ojos de la ventana, comenzó a incorporarse.
Las cortinas no se movían lo más mínimo, y sin embargo estaba convencido de que había alguien detrás.
«¿Quién?», pensó.
«¿Quién?».
Y, luego, con un último resquicio de sentido común: «Debe de ser una alucinación».
Ahora el paciente se hallaba al lado de la cama, de pie, en el frío suelo embaldosado, temblando. Dio dos pasos vacilantes hacia la ventana, para acto seguido detenerse, encogido y con los labios trémulos.
El hombre de la ventana apartó las cortinas con la mano derecha mientras con la izquierda empuñaba una bayoneta.
La hoja de metal, larga y ancha, brillaba a la luz de la habitación.
El hombre de la zamarra y de la gorra de tweed a cuadros dio dos pasos rápidos hacia delante y se plantó, alto y erguido, frente al enfermo, con el arma levantada.
El paciente lo reconoció de inmediato y empezó a abrir la boca para dar un alarido.
Cuando el pesado mango de la bayoneta lo golpeó, notó cómo se le partían los labios y la dentadura postiza se le rompía.
Eso fue lo último que sintió.
Todo lo demás ocurrió demasiado rápido. El tiempo se le fue de las manos.
La primera cuchillada le hirió en el lado derecho del diafragma, justo debajo de las costillas, donde la bayoneta se hundió hasta la empuñadura.
El enfermo todavía estaba de pie, con la cabeza echada hacia atrás, cuando el hombre de la zamarra levantó el arma por tercera vez y le cortó el cuello, de la oreja izquierda a la derecha.
De la tráquea abierta salió un débil silbido burbujeante.
Nada más.