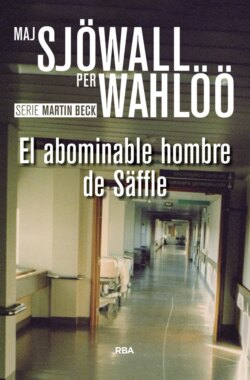Читать книгу El abominable hombre de Säffle - Maj Sjowall - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1
ОглавлениеPoco después de medianoche, dejó de pensar.
Antes había estado escribiendo algo, pero ahora el bolígrafo azul yacía sobre la revista que tenía ante sí, bordeando con precisión la columna derecha del crucigrama. Se hallaba en el cuartucho del desván, sentado en una desgastada silla de madera, frente a una mesa baja, con la espalda recta y completamente inmóvil. Sobre su cabeza colgaba una pantalla redonda de color amarillento con largos flecos. La tela se había descolorido por el paso de los años, y la luz de la débil bombilla era vacilante y difusa.
En la casa reinaba el silencio. Pero se trataba de un silencio relativo, pues en el interior se oía la respiración de tres personas y de fuera llegaba un rumor inaprensible, una especie de latido apenas apreciable, como el del tráfico de una autopista distante o del mar que bate en la lejanía. El ruido causado por un millón de personas. Por una gran ciudad en angustiosa calma.
El hombre del desván llevaba una zamarra de color beige, un pantalón gris, un jersey negro de cuello vuelto y botas marrones. Tenía un bigote largo aunque bien arreglado, de un tono más claro que su liso cabello, peinado con raya a un lado y hacia atrás. Su rostro era delgado, de perfil nítido y facciones finamente cinceladas, y tras esta pétrea máscara —insatisfecha, acusadora y de inquebrantable obstinación—, se ocultaban unos rasgos casi infantiles, tiernos, desconcertados y suplicantes, si bien un tanto calculadores.
La mirada de aquellos ojos azul claro era firme, pero vacía.
Parecía un niño pequeño que de repente se hubiera hecho muy viejo.
El hombre permaneció sin moverse durante casi una hora, con las palmas de las manos descansando sobre los muslos y la mirada perdida en un punto fijo del desvaído estampado de flores del papel pintado.
Luego se levantó, cruzó la habitación, abrió el armario, alargó el brazo izquierdo y cogió algo del estante para los sombreros. Un objeto largo y delgado, envuelto en un paño de cocina blanco con ribetes rojos.
Era la bayoneta de una carabina.
La sacó y limpió con esmero la grasa amarilla que recubría el arma antes de encajar la hoja en la vaina color azul acerado.
A pesar de que era alto y bastante fornido, sus movimientos eran rápidos, ágiles y eficaces, y sus manos, tan firmes como la mirada.
Se desabrochó el cinturón y lo insertó en la trabilla de cuero de la bayoneta. A continuación se cerró la cremallera de la zamarra, se puso unos guantes y una gorra de tweed a cuadros y salió.
La escalera de madera crujió bajo su peso, pero los pasos en sí resultaban inaudibles.
La casa, pequeña y vieja, se erigía sobre un cerro al lado de la carretera. La noche era fresca y estrellada.
El hombre de la gorra de tweed dio la vuelta a la esquina y se dirigió con la determinación de un sonámbulo a la parte posterior de la casa, donde estaba aparcado su Volkswagen negro.
Abrió la puerta delantera izquierda del coche, se sentó al volante y se ajustó la bayoneta, que descansaba contra su cadera derecha.
Tras poner en marcha el motor y encender las luces, dio marcha atrás para salir a la carretera y dirigirse hacia la zona norte de la ciudad.
La noche impulsaba el pequeño coche negro, inexorablemente y con precisión, como si fuese un vehículo ingrávido que se abriera camino a través del espacio.
A medida que avanzaba, proliferaban los edificios: la ciudad iba creciendo bajo su cúpula de luz, grande, fría y desolada, despojada de todo excepto de desnudas y duras superficies de metal, vidrio y hormigón.
No había ni un alma en la calle a esas horas, ni siquiera en el centro de la ciudad; con la excepción de algún que otro taxi, de dos ambulancias y un furgón de policía, estaba todo muerto. El vehículo de policía era negro con los guardabarros blancos y pasaba a toda velocidad dejando una estela de ruido de sirenas tras de sí.
Los semáforos cambiaban de rojo a amarillo y a verde, y de nuevo a amarillo y a rojo, con una absurda monotonía mecánica.
El Volkswagen negro se desplazaba ajustándose estrictamente a las normas de tráfico, sin exceder nunca los límites de velocidad; aminoraba la marcha en los cruces y se detenía en cada semáforo en rojo.
Ahora recorría Vasagatan, pasando por delante del recién construido hotel Sheraton y la estación central. Al llegar a Norra Bantorget, giró a la izquierda para seguir subiendo por Torsgatan.
En la plaza había un árbol iluminado y el autobús 591 estaba detenido en la parada. La luna creciente se cernía sobre Sankt Eriksplan, donde el reloj de la torre Bonnier, con sus manecillas de neón azules, indicaba la hora: las dos menos veinte.
En ese momento, el hombre del coche tenía exactamente treinta y seis años.
Luego enfiló Odengatan en dirección este y pasó por delante del desierto Vasaparken. Las blancas y frías farolas del parque proyectaban las espesas y venosas sombras de miles de ramas desnudas.
El coche negro giró de nuevo a la derecha, siguió por Dalagatan ciento veinticinco metros en dirección sur, frenó y se detuvo.
El hombre de la zamarra y la gorra de tweed aparcó con estudiado descuido, dejando dos ruedas en la acera, enfrente de las escaleras del instituto Eastman.
Cerrando la puerta del vehículo tras de sí, salió a la noche.
Era sábado, 3 de abril de 1971.
Solo había pasado una hora y cuarenta minutos desde que comenzara el día, sin que aún hubiera ocurrido nada de particular.