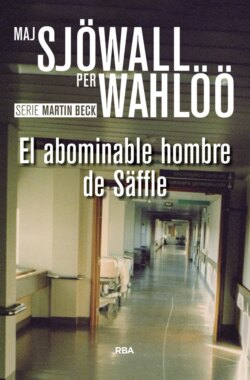Читать книгу El abominable hombre de Säffle - Maj Sjowall - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
6
ОглавлениеLa habitación medía cinco metros de largo, tres y medio de ancho y casi cuatro de alto. El colorido daba una gran sensación de monotonía: el techo estaba pintado de un blanco roto y las paredes revocadas de un desvaído amarillo ceniciento. El suelo se hallaba revestido de baldosas de mármol color blanco grisáceo. Los marcos de las ventanas eran gris claro, el mismo color de las puertas. De la ventana colgaban gruesos cortinajes de damasco en tono crema, que envolvían unos finos visillos blancos de algodón. La cama de forja era blanca, al igual que el edredón y la almohada; la mesilla de noche, gris, y la silla de madera, marrón claro. Los muebles estaban medio despintados, y la pintura de las rugosas paredes, agrietada por el paso del tiempo. El revoque del techo se había desconchado y en algunos lugares se veían manchas ocres de humedad. Todo era viejo, pero estaba muy limpio. Sobre la mesilla reposaba un jarrón de alpaca con siete rosas de un rojo apagado. Había, además, un par de gafas con su funda, una cajita de plástico transparente con dos pequeñas pastillas blancas, un pequeño aparato blanco de radio, una manzana mordisqueada y un vaso de vidrio medio lleno de líquido amarillo. En el estante de abajo había un montón de revistas, cuatro cartas, un bloc de notas con papel rayado, una reluciente estilográfica de la marca Waterman con cartuchos en cuatro colores diferentes y algo de dinero suelto o, para ser más exactos, ocho monedas de diez céntimos, dos de veinticinco y seis de una corona. La mesilla tenía dos cajones. En el de arriba había tres pañuelos usados, un jabón en una caja de plástico azul, pasta y cepillo de dientes, una pequeña botella de loción para después del afeitado, una caja de pastillas para la garganta y una funda de piel con cortaúñas, lima y tijeras. El cajón de abajo contenía una cartera, una máquina de afeitar eléctrica, una tira de sellos de correos, dos pipas de fumar, una petaca de tabaco y una postal en blanco con la foto de Rådhuset, el Tribunal de Primera Instancia de Estocolmo. Del respaldo de la silla colgaban varias prendas de vestir: un abrigo de paño gris, pantalones de la misma tela y color, y una camisola blanca hasta la rodilla. En el asiento de la silla se amontonaban unos cuantos calzoncillos y calcetines, y debajo de la cama había un par de zapatillas. De la percha de la puerta pendía una bata beige.
Solo había un color disonante en la habitación. Un sobrecogedor rojo intenso.
El muerto yacía, medio tendido sobre la espalda, entre la cama y la ventana. Le habían cortado el cuello con tanta virulencia que la cabeza le colgaba hacia atrás en un ángulo de casi noventa grados, con la mejilla izquierda apoyada en el suelo. La lengua se había deslizado a través de la amplia incisión y la dentadura postiza le sobresalía, rota, por entre los destrozados labios.
Al tiempo que se había caído hacia atrás, un espeso chorro de sangre le había brotado de la arteria carótida, cosa que explicaba la ancha franja color púrpura que atravesaba la cama y las salpicaduras de sangre en el florero y la mesilla de noche.
Asimismo, el camisón estaba completamente empapado, pero eso se debía a la herida en el diafragma, la cual era también la causa del enorme charco de sangre alrededor del cadáver. Una somera inspección de dicha herida indicaba que alguien le había rebanado de un solo tajo el hígado, las vías biliares, el estómago, el bazo y el páncreas. Además de la aorta.
El cuerpo había perdido prácticamente toda la sangre en unos pocos segundos. La piel mostraba un color blanco azulado y parecía casi transparente, al menos en las partes en que se podía ver algo de ella: por ejemplo, en la frente y en algunos puntos de las espinillas y de los pies.
La herida del diafragma medía alrededor de veinticinco centímetros de largo y estaba abierta de par en par. Los órganos lacerados habían sido empujados hacia arriba, entre los bordes del peritoneo hendido.
El hombre estaba prácticamente cortado por la mitad.
Incluso para las personas que por su profesión a veces tenían que acudir a escenas de crímenes macabros y sangrientos, esto rayaba el límite de lo soportable.
Sin embargo, desde que había entrado en la habitación, a Martin Beck no se le había demudado el gesto. A los ojos de un observador externo, podría parecer que todo aquello formaba parte de su rutina. Salir a cenar con su hija, comer, beber, desvestirse, entretenerse un rato con la maqueta de un barco, irse a la cama con un libro y, a continuación, acudir de pronto corriendo para inspeccionar la masacre cometida con un comisario de policía. Lo peor era que él mismo tenía esa sensación. Nunca se dejaba impresionar, excepto por su aparente insensibilidad.
Eran las tres menos diez de la madrugada y se hallaba en cuclillas junto a la cama examinando el cadáver, mientras evaluaba fríamente los hechos.
—Sí, es Nyman —constató.
—Pues sí. Es él.
Rönn estaba de pie toqueteando los objetos que había sobre la mesa. De repente bostezó y se llevó la mano a la boca con aire de culpabilidad.
Martin Beck le lanzó una rápida mirada y le preguntó:
—¿Has hecho algún tipo de reconstrucción cronológica?
—Claro —respondió Rönn.
Sacó un bloc de notas, donde había garabateado algo en letra pequeña y apretujada. Se puso las gafas para leer y recitó con voz monótona:
—Una auxiliar abrió las puertas a las dos y diez. No había visto ni oído nada raro. Estaba haciendo su ronda habitual para atender a los pacientes. Nyman ya había muerto entonces. Llamó al 90000 a las dos y once. Los agentes del coche patrulla recibieron el aviso a las dos y doce. Estaban en Odenplan y llegaron aquí en tres o cuatro minutos. Informaron a la policía criminal a las dos y diecisiete. Yo llegué a las dos y veintidós. Te llamé a ti a y veintinueve. Tú llegaste a las dos y cuarenta y cuatro.
Rönn miró su reloj de pulsera.
—Ahora son las dos y cincuenta y dos. Cuando yo llegué, llevaba como mucho media hora muerto.
—¿Fue eso lo que dijo el médico?
—No, lo digo yo. Es mi conclusión, por así decirlo. Por el calor corporal y eso. La coagulación...
Se quedó callado, como si fuera demasiado arrogante exponer sus propias reflexiones.
Martin Beck se frotó pensativo el puente de la nariz con el pulgar y el índice de la mano derecha.
—Por tanto, todo ha sido extremadamente rápido —observó.
Rönn no respondió. Parecía pensar en otra cosa y al cabo de un rato dijo:
—Bueno, ya comprenderás por qué te llamé. No porque...
Se interrumpió. Se le veía algo distraído.
—No porque... ¿qué?
—No porque Nyman fuera comisario de policía, sino porque..., bueno, por esto.
Rönn hizo un gesto vago hacia el cadáver y añadió:
—Es que es una carnicería.
Hizo una breve pausa y llegó a una nueva conclusión:
—Lo que quiero decir es que quien haya hecho esto debe de estar loco de atar.
Martin Beck asintió con la cabeza.
—Sí —afirmó—. Eso parece.