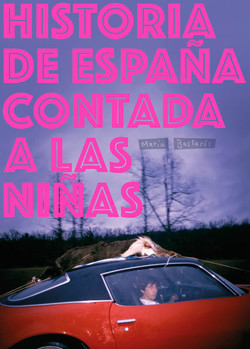Читать книгу Historia de España contada a las niñas - María Bastarós Hernández - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
x
ОглавлениеGuiado en sus excursiones infantiles por las dos gemelas pelirrojas que lo superan en cuatro años, Miguel aprende a alimentar a los vencejos caídos prematuramente del nido. Es una operación delicada, a base de mucha paciencia y pienso para ganado mezclado con agua. Aprende también a reconocer todas las constelaciones de estrellas, que se dibujan con precisión en un firmamento sin mácula de contaminación lumínica. Su madre le enseña a cocinar la golosa mantequilla local y lo introduce en las labores de calceta. Para satisfacción de las mujeres de Beratón, Miguel llega a desarrollar un estilo francamente personal basado en motivos geométricos de colores muy vivos que, según una de las ancianas más entendidas, recuerda a la obra textil de Miriam Schapiro y otras creadoras de los setenta.
Cuando comienzan las pesadillas, su madre las interpreta como el augurio de algún malestar físico. Tal vez una gripe. Una de esas fiebres que hacen crecer cinco centímetros de golpe a los niños, circunstancia que no le caería nada mal al pequeño Miguel. De alguna forma anómala y caprichosa, como son las formas en Beratón, las suyas son unas pesadillas muy bien educadas, que tienen la cortesía de avisar de su advenimiento. Antes de caer profundamente dormido, y siempre que la pesadilla va a apoderarse de su descanso, el niño ve brillar intermitentemente una pequeña luna, de un dorado casi fluorescente, en la esquina inferior derecha de su campo de visión. Algo parecido, esto lo sabrá años más tarde, les sucede a los enfermos de migrañas crónicas.
Tras el anuncio, y una vez el sueño gana la partida a sus párpados, aparece eso, «esa cosa», como lo llama su madre. Esa cosa es, concretamente, un ciervo blanco: el hocico húmedo y agrietado, el pelaje albo de aspecto pegajoso y las orejas a rebosar de ácaros.
Pese a no tener consistencia física, su presencia es densamente inquietante. A su poco lustre se suma la funesta carga simbólica que los animales albinos tienen en la comunidad. Se los considera, por así decirlo, pequeñas disrupciones en el curso normal de la naturaleza. Señales de que algo no va del todo bien. Pero, salvando alguna excepción agorera, las mujeres de Beratón no son especialmente supersticiosas. Y hay que admitir que la actuación del ciervo, siempre tan exacta, ha acabado por entrar en el sereno universo de la rutina.
Uno no espera muestras de desapego del protagonista de su pesadilla. Pero lo cierto es que la bestia nívea no presta mucha atención a Miguel. Se limita a pasearse y olfatear la hierba, clavando de vez en cuando sus ojos grisáceos en él. Tiene el vientre abultado, como la parte inferior de un envase de huevos o una obra de látex de Louise Bourgeois. Las protuberancias que tensan su piel, sin embargo, no son estáticas. Los bultos se revuelven inquietos y lo hacen aullar lastimeramente, mostrando una dentadura erosionada que se va oscureciendo conforme asciende hacia las encías. «Eso es mala señal, chiquillo. El pronóstico de una desgracia», concluye amenazante una las ancianas con el índice apuntando al cielo. «Desde luego, qué mala baba… Tú ni caso, mi amor. Eso es que es una hembra», le asegura otra, cogiéndolo del hombro; «una hembra preñada y a punto de parir». En cuanto los bultitos dejan de menearse, la cierva (ahora está claro que es una cierva) continúa a lo suyo, masticando algunos mechones de hierba, curioseando el pie de un árbol y echando algún que otro vistazo a Miguel. De pronto, sin previo aviso, se encabrita. Asustada o furiosa, no podría decirse con seguridad, comienza a correr en círculos en torno a Miguel, incorporándose por fin sobre las patas traseras y dejando a la vista esos bultitos revoltosos. Sus bramidos son cada vez más agudos y elaborados. Casi palabras. Y entonces, cuando el torrente de la dicción parece estar a punto de brotar de la garganta del animal, Miguel es arrancado del sueño de un zarpazo. El trance le deja los ojos hundidos, las mejillas pálidas y la frente perlada de gotitas de sudor.
Con el tiempo se ha ido acostumbrando a estos breves episodios, que apenas le suponen más que un trastorno puntual. La cierva, del color de la nieve sucia y ojos casi humanos, parece haber llegado a su psique para quedarse. Podríamos decir —su madre lo hace— que el animal forma ya parte de él. Y uno no emprende batalla contra sí mismo. Porque «a la mente hay que escucharla, hijo mío, no mutilarla».