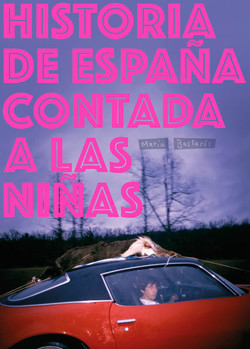Читать книгу Historia de España contada a las niñas - María Bastarós Hernández - Страница 22
На сайте Литреса книга снята с продажи.
xiv
ОглавлениеHabrá quien no lo crea, pero componer coronas de flores es una tarea complicada. A Miguel le gustaba, como le gustaban casi todos los ejercicios manuales. Podía pasarse largas horas engarzando margaritas, dientes de león y malas hierbas hasta conformar las gruesas trenzas que servían de base a las coronas. A este esqueleto, para que no perdiera rigidez, se le añadían un par de alambres finos que había que camuflar con más flores en el exterior.
Ciertas mujeres recurrían a las coronas como una forma de disimular el terco olor a incienso de la pequeña iglesia de Beratón, en la que ya raras veces se celebraba el culto. Otras, sin embargo, se entregaban a aquel engalanamiento floral con la intención de loar a san Roque, patrón del pueblo, a quien susurraban sus rezos mientras recopilaban ramitas con las que hacer su labor.
El virtuosismo alcanzado por Miguel era manifiestamente innecesario, pero él disfrutaba de lo lindo del proceso. Aquella tarde llevaba ya un par de horas enfrascado, tratando de lograr una variedad tonal que cubriera toda la gama de naranjas, cuando notó cómo el sueño se apoderaba de él en los escalones del altar. La pequeña lunita, como tantas otras veces, parpadeaba con parsimonia, haciendo su labor de sibila.
Esta vez, la cierva albina no pisaba la acostumbrada alfombra boscosa de ramas y hojas. Eso era una novedad y, como toda novedad —y en especial, las oníricas— traía aparejadas implicaciones aún por descubrir. La cierva avanzaba, lenta y angustiosamente, por el pasillo que unía las bancadas de la iglesia y el altar. Su vientre latía, efervescente y excitado, como la corteza de un volcán en erupción. Desde el coxis al cuello, como una flecha que recién abandonara el arco, un relámpago recorría su espina dorsal. Miguel observaba a la cierva y la cierva lo observaba a él. Una espiral de fuego bailaba en sus pupilas plateadas.
Antes de comenzar su danza habitual, dominado por un ánimo que Miguel nunca había advertido, el animal cae de costado y emite un último y lastimero grito que se apaga a bandazos, como la llama crepitante de una vela expuesta a una corriente de aire.
Miguel se aproxima despacio a la cierva —a su cadáver, augura—. Con cuidado, asoma la cabeza por encima del lomo del animal. Y ve el milagro. Dos crías recién nacidas, con los ojos cerrados, pelonas aún, se afanan en encontrar los pezones de su madre, que las lame frenéticamente. Miguel se agacha, fascinado. Son dos amasijos de carne y huesos recién venidos al mundo, pero ya luchan por ponerse en pie. La cierva se concentra con dedicado esfuerzo en quitarles los restos de placenta de la piel casi transparente. Miguel los acaricia. Son suaves y están calientes; dentro de ellos bullen vidas nuevas. Miguel piensa que ha topado con un buen trozo de placenta entre las crías hasta que mira sus manos: están rojas. Por algún motivo, uno de los recién nacidos sangra. Miguel mira a la cierva y sus pupilas se dilatan. Ante sus ojos, la recién estrenada madre devora a las crías con fruición, el hocico cubierto de la sangre y las vísceras de sus propios hijos.
Cuando Miguel volvió en sí, el pueblo había cambiado. Las mujeres caminaban angustiadas, llevando baldes con agua caliente y paños a la casa de la más anciana, donde acostumbraban a tratar a los enfermos.
La madre de Miguel murió al cabo de unas horas, derrotada por una fiebre fulminante. El ataque había sobrevenido mientras su hijo confeccionaba coronas de flores para el altar. La muerte nunca había supuesto mayores complicaciones a las mujeres de Beratón, más allá de las relacionadas con el enterramiento: había que trasladar el cadáver en carretilla hasta el cementerio, separado un par de kilómetros del pueblo.
Sin embargo, la muerte de la madre de Miguel implicaba la pérdida de otro de los habitantes del asentamiento. Pese a que había sido criado entre todas, ninguna de las mujeres era familiar del niño.
Los servicios sociales tardaron escasos días en localizar al padre de Miguel, que ni siquiera sabía de su existencia. El hombre en cuestión regentaba un bar cerca de la Ciudad y acogería sin problemas al chaval, a quien estaba deseando «formar en el negocio y en el arte de la vida», según se encargó de aclarar a los asistentes sociales encargados del caso.
Así es que Miguel dejó Beratón una mañana de invierno azotada por el cierzo, seis días después de la muerte de su madre. Las mujeres se despidieron de él entre sollozos. Sabían que su marcha no era temporal; no volverían a verlo y, si lo hacían, Miguel ya no sería el fruto del proyecto de persona que ahora abandonaba el pueblo. La Ciudad lo corrompería. Los hombres que la habitaban se encargarían de eso.