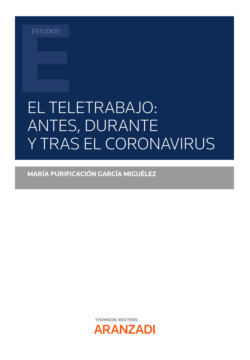Читать книгу El teletrabajo: antes, durante y tras el coronavirus - María Purificación García Miguélez - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Prólogo
ОглавлениеDista de ser frecuente que un ensayo jurídico principie con algo tan elemental, pero apropiado, como exponer las razones que han animado a escribirlo, a pesar de ser ese un elemento de convicción fundamental tanto para comprender su sentido como, por igual razón, para animar a su lectura o declinar la consulta.
En cuanto es una constante en la que hace el honor a quien suscribe de encomendarle este preámbulo, su honradez le mueve a abrir el discurso situando en un triple ámbito los motivos que llaman a la oportunidad y pertinencia de escribir una monografía sobre el teletrabajo: en primer lugar, el contexto internacional que, bajo la clave de la competitividad, llama a no ignorar desde el Derecho del Trabajo fenómenos emergentes de tal entidad como para ser ubicados, ya en el contexto de la Agenda 2030, ya –y más en concreto– dentro del ODS 8 relativo al trabajo decente; en segundo término, y en tanto la disciplina iuslaboralista siempre se ha preciado de ser una “hija de su tiempo”, no ha podido ignorar los requerimientos derivados de la terrible pandemia que lleva asolando el mundo desde finales del año 2019 y ha encontrado en la distancia social una medida de prevención básica, de la cual la prestación laboral a distancia, aprovechando los recursos tecnológicos, no deja de constituir una vía para continuar trabajando en medio de la adversidad; por último, y a modo de respuesta a cuanto con fortuna califica la autora como el auténtico “mantra” de una frase tópica (“ha venido para quedarse”), la reacción legal que tanto se había demorado a la hora de interiorizar el Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo de 2002 (patente déficit normativo y escaso eco convencional como balance), encuentra en el contexto precedente el impulso necesario para dar a luz una regulación amplia de esta forma de organización de la actividad laboral que, a la par de resolver muchas cuestiones, abre otras de importante interés práctico.
Tres razones capaces de motivar, al tiempo, los tres grandes temas ofrecidos a la comunidad científica: el histórico-conceptual, el contingente derivado de una situación crítica que aún se sigue viviendo y el surgido de una normativa encargada de intentar poner orden donde antes hubo desinterés y luego improvisación y desconcierto.
El primero de los grandes capítulos, tras identificar con precisión el fenómeno analizado, da cuenta de su realidad hasta la irrupción de la COVID-2019. De este modo, y frente a cuanto pareciera una operación de decantación sencilla, la autora efectúa una ilustrativa disección en la cual, primero, aquilata los rasgos que definen el teletrabajo (para separarlo de otros fenómenos intercurrentes, pero no coincidentes, como el trabajo a distancia, a domicilio, “invisible” o el smart work; también ordenada a asimilar cuanto no dejan de ser variadas denominaciones de un mismo fenómeno) para, más tarde, recorrer sus diferentes expresiones.
En cuanto a los primeros hace, y dejando al margen la nota de voluntariedad, exquisitamente tratada hasta en tres momentos de la monografía, los datos de ser una modalidad a distancia, utilizar instrumentos informáticos y –aun cuando no expresado en la norma– suponer una nueva organización del modelo de prestación laboral, confieren un carácter específico al instituto analizado.
Señas identitarias a partir de las cuales obra un ilustrativo recuento de sus principales modalidades en atención a los elementos locativos (a domicilio, en telecentros o móvil), de dedicación (primario –principal forma de trabajo–, sustancial –actividad regular y frecuente– o marginal), de comunicación (off line, on way line y on line) o de la naturaleza de la prestación (por cuenta propia o ajena). Variantes que requerirán un régimen sustantivo propio en atención al elemento taxonómico de separación, ora provenga de la norma, ora (en atención a la frecuente remisión legal) de lo dispuesto en convenio.
A esta labor primaria acompaña otra no menos imprescindible de documentación histórica que, por encima de las tres fases genéricas que la investigadora esboza con ágil pluma (vinculada, en una primera etapa, a la conciliación; en un segundo momento, a situar en los años 80, con un fenómeno social capaz –entre otros efectos– de constituir una vía apropiada para la inserción; o, en fin, y bajo la perspectiva más moderna, poniéndolo al servicio de la flexibilidad), interesa en cuanto suponen de recuerdo a la actividad internacional no solo de la OIT (Convenio núm. 177, Recomendación núm. 184, además de influyentes documentos técnicos), sino, sobre todo, de la Unión Europea a través del Acuerdo marco Europeo sobre Teletrabajo de 2002, cuya recepción quedó confiada a las normas recogidas en los sucesivos ANC a partir de 2003 y AENC desde 2010. Silencio legal general (no pudiendo considerar más que una insuficiente traslación recogida en la regulación del trabajo a distancia por el art. 13 ET bajo el tenor proporcionado por Ley 3/2012, o la solicitud de prestación laboral bajo esta modalidad con la finalidad de conciliación ex art. 34.8 ET), acompañado de aportaciones poco numerosas de una jurisprudencia que la Dra. GARCÍA MIGUÉLEZ exprime en sus contadas pero fértiles muestras para extender la doctrina sobre intimidad (inviolabilidad de domicilio o control a distancia a través de medios telemáticos) y secreto en las comunicaciones, destacar la exigencia que ha de pesar sobre el empresario de fijar reglas para la utilización de los medios tecnológicos, o, en fin, reflexionar sobre las vías para acceder a los Tribunales como fenómeno de prestación laboral dotado de autonomía.
En realidad, el aspecto más aquilatado a nivel legal era y es el derivado de una lectura de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y su normativa de desarrollo en clave preventiva, en particular al calor de cuanto establece la NTP 412, analizada con gran minuciosidad en la monografía y capaz de servir, al tiempo, para dar cuenta de algunos puntos críticos pendientes de resolver incluso bajo la norma que sigue a la pandemia, tales como las dificultades para la vigilancia de la salud; la demanda de una corresponsabilidad en la gestión de las peculiaridades locativas (cambio de centro por lugar de trabajo, equipos o sistemas de comunicación); la preocupación por las circunstancias personales del trabajador, en particular alguna tan acusada como pudiera ser la de la discapacidad; las exigencias derivadas de una formación inicial y continuada atenta a las competencias exigibles y a los riesgos a los cuales puede quedar sometido el afectado; la consideración específica de los singulares problemas psicosociales en las variables de esta forma de prestación laboral; o, por último y con carácter general, el cuidado exquisito en cuanto no deja de ser un ámbito a explorar con la debida precaución durante los próximos años.
El segundo de los grandes temas analizados remite a la regulación transitoria del teletrabajo durante y después del confinamiento por la COVID-2019. Tras un análisis en detalle, y salvo error u omisión, quien suscribe no ha encontrado un tratamiento mejor documentado y más exhaustivo del teletrabajo durante la crisis sanitaria. Son, realmente, páginas para guardar en la hemeroteca, con pasajes dignos de recuerdo que arrancan de aquella referencia contenida en el Real Decreto-Ley 8/2020, cuando incluía el apoyo financiero a través del ICO a fin de que las PYMES pudieran comprar (o firmar contratos de leasing) los equipamientos y servicios necesarios para llevar a cabo el proceso de necesaria digitalización y aplicación de la solución del teletrabajo, pasando por las sucesivas declaraciones normativas sobre la preferencia por esta modalidad a distancia, hasta llegar a la línea de continuidad que se mantiene con el comienzo de la nueva normalidad.
Esta labor primaria y bastante conocida viene acompañada, empero, de dos ampliaciones sustanciales que son las encargadas de otorgarle esa dimensión de superior interés: por una parte, su proyección concreta en la Administración General del Estado; por otra, las medidas adoptadas en materia de personal y teletrabajo durante el estado de alarma en las distintas Comunidades Autónomas.
Las Resoluciones de 10 y 12 de marzo de 2020 de la Secretaria de Estado de Política Central y Función Pública, así como las Instrucciones de 22 de abril y 17 de junio, constituyen documentos imprescindibles para, desde su conocimiento en profundidad, poder valorar cómo se vio afectada la Administración General del Estado por la pandemia y cómo reordenó sus recursos, flexibilizó sus horarios, priorizó y resolvió la atención telemática, adecuó cuando fue preciso los turnos… Todo un conjunto de iniciativas que convendrá recordar como experiencias de buena “ingeniería de recursos humanos” tratadas aquí con el mimo necesario.
Pero si encomiable es la labor anterior, probablemente donde la Dra. GARCÍA MIGUÉLEZ mejor muestra una combinación de dos de sus cualidades más destacadas, la paciencia y el rigor sistemático, es en el esfuerzo que acomete a renglón seguido, donde hace gala de ambas para, primero, recopilar con esmero las cuantiosas normas de muy diversa entidad emanadas en cada Comunidad y Ciudad Autónoma; dotarlas, más tarde, de la necesaria síntesis para exponer cuanto interesa e ilustrar gráficamente sobre su dimensión última.
Labor de desbroce que culmina con una certera valoración, donde a la nota en general positiva respecto a las medidas adoptadas (“dadas las circunstancias” y “la falta de previsión y premura”), se añaden elementos de corrección de los cuales es preciso aprender, siendo particularmente esclarecedores los relativos al control de riesgos laborales y la necesidad de organización de esta forma de trabajo bajo objetivos claros, mensurables e individualizados.
El tercero y último de los bloques aparece destinado a revisar la ordenación vigente para, una vez avalada su oportunidad, describir el proscenio de su proceso de elaboración, la escena de su realidad normativa actual y el primer bastidor destinado a una salida solo temporal de escenario para regresar con nuevas ideas.
El hecho de que la COVID-19 haya presentado al teletrabajo como “la gran solución (al menos en parte) para el futuro de la actividad económica” mueve a quien firma el libro a encontrar la razón próxima de la urgente ordenación de un fenómeno apolillado durante años; justificándolo, como causa remota, en su carácter imprescindible para “las estructuras organizativas que se flexibilizan en un nuevo entorno laboral menos regularizado y más orientado a la empleabilidad del trabajador”. Las estadísticas de su utilización en España (generales, por sector, nivel de educación, género y diferencias regionales) dan pie a pensar en un potencial de incremento tal que su regulación legal no parecía admitir demora.
El recuerdo de la propuesta de UGT previa a la pandemia (“El teletrabajo en la encrucijada. Análisis y propuestas”) enmarca una exposición de cuanto en aquella supone de adecuado desarrollo del Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo e inspira en buena medida las pautas que, tras el periodo de Consulta Pública (sobre el trabajo a distancia) abierto entre los días 9 y 22 de junio, dio paso a la redacción del Anteproyecto de la ordenación futura, sobre el cual emite su Dictamen el CES (con voto particular de CIG y ELA-STV) y, desde su cualificada opinión, pasar a las tres reuniones con los Agentes Sociales (los días 8 y 20 de junio y 1 de septiembre), previas a la formulación definitiva de la norma. Constituye, sin duda, un repaso exhaustivo de cuanto resulta ser la intrahistoria de la norma, con una información de detalle capaz de explicar su resultante final, así como aspectos que luego serán destacados como aciertos o críticas a la luz del texto actual.
Mejor dicho, de los textos, pues se trata de los Reales Decretos-Ley 28 y 29/2020, de 22 de septiembre, habida cuenta de que el legislador entendió prudente establecer una traslación específica de la norma al empleo público (procediendo a introducir el nuevo art. 47 bis EBEP), cuyo desarrollo dentro de la obra aquí presentada responde a la contingencia de haber sido redactado sobre el texto del Anteproyecto, y solo perfilado más tarde a la luz de su redacción final. En correctísima decisión, lejos de prescindir de aquella versión primera para ofrecer al lector únicamente un análisis de la norma en vigor acaba siendo de singular interés la comparación entre el análisis que la Dra. GARCÍA MIGUÉLEZ efectúa del trabajo preparatorio de UGT, el enormemente exhaustivo que realiza sobre la primera versión del texto legal y (tras las sustanciales apreciaciones del CES) la versión postrera que rige ahora. Intentando no incurrir en la descortesía tanto para con la autora como para el lector de destacar algunos aspectos llamativos en el tratamiento dispensado, tarea que aquella cumplió con tiento y a la que quien se aproxima a estas líneas queda invitado, cabrá tan solo alabar otra vez el planteamiento temporal, susceptible de ofrecer un mosaico con plástica sucesión y decantación de situaciones y contenidos en torno a la institución.
Y finaliza el ensayo sin terminar la labor, cual salida por el Arlequín que llama a una nueva entrada por otro bastidor. En la mejor tradición de quien ama el saber, lejos de conformarse con el bagaje obtenido, la que accedió brillantemente a Profesora Titular de Universidad con este tema como segundo ejercicio, anuncia y esboza nuevas líneas de estudio, constituidas por otras tantas pautas de asuntos de interés que planteará el teletrabajo: el desarrollo convencional de la nueva normativa y, en función de su mayor o menor aceptación y acierto, la necesidad de ratificar o redirigir sobre lo avanzado; la atención siempre puesta en la evolución internacional en la materia, con una refrescante e imprescindible aproximación comparada a la regulación del fenómeno; en fin, y ciertamente “disruptiva”, la idea de una colaboración interdisciplinar que permita conocer no solo la opinión de los representantes de los empleadores y de los trabajadores, sino de los directamente afectados a través de encuestas que, junto al parecer de los Tribuales sobre los problemas detectados en su aplicación, podría ofrecer un panorama más vívido respecto a las necesidades de ajuste a efectuar sobre el diseño normativo en presencia. Valiente y generosa forma de concluir, con un compromiso de quien ha escrito, como siempre, sine ira et studio.
En León a 12 de abril de 2021
Juan José Fernández Domínguez