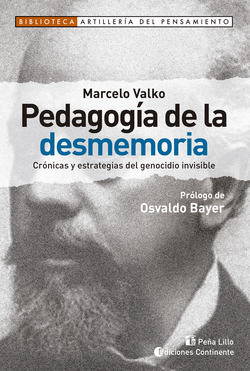Читать книгу Pedagogía de la desmemoria - Marcelo Valko - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1
Inferiorizar, invisibilizar, exterminar
Оглавление¡Quisiéramos tener el prestigio que nos aureolaba
en los tiempos de Roca!
Marcos Aguinis. La Nación, 25 de abril de 2008
Todo genocidio es heredero de un genocidio anterior. Matanza hereda matanza. La desmemoria hereda olvido. La impunidad traslada el espanto una y otra vez y la invisibilidad se instala. No existe genocidio sin la complicidad de las mayorías. Y no existe la necesaria dosis de complicidad sin una buena coartada que justifique la indiferencia y el silencio general frente a la matanza. Es necesario algún pretexto narcotizante y a la vez convincente, alguna teoría con visos de racionalidad que permita evadir la culpa. Nadie acepta vestir el traje de la maldad gratuitamente. Ningún genocida acepta tal papel, los acusados de crímenes de lesa humanidad aducen una motivación altruista para actuar en nombre del conjunto de la sociedad. Y, aunque los motivos para eliminar a una persona finjan ciertas variantes, en realidad siempre se trata de un mecanismo único que se pone en práctica y que no tiene que ver sólo con un ejercicio desmedido del poder. Para ejecutar un genocidio se requiere, ciertamente, el control de los resortes del poder, pero no todo poder es genocida, puede ser despótico, cruel o incluso asesino, pero no implica necesariamente la práctica de un exterminio masivo. El genocidio, en particular el genocidio perpetuo que se abate sobre América, es muy distinto de otros genocidios, por supuesto tremendos, pero que se encuentran acotados en un espacio temporal.
A lo largo de la historia se cometieron numerosas aberraciones que grupos étnicos o estados nacionales enmascararon con distintos ropajes para eliminar al Otro, al que se desviste de memoria y se le sustituye el futuro, se lo desnuda de su condición de hombre y se lo invisibiliza para luego exterminarlo. El otro, ese extraño, extranjero, diferente, anormal o subhumano, es un otro que no comparte las cualidades esenciales del grupo que ejecuta la matanza. El capital, la religión, la biología, la ciencia o la filosofía brindan la cobertura ideológica y las excusas necesarias para cada ocasión en que es necesario poner en práctica este mecanismo.
Sin ánimo de historiar un problema que nos llevaría varios tomos, propongo un breve pantallazo. En 1537 mediante la Bula Papal Sublimis Deus de Paulo III, la Iglesia advierte que los indios “eran seres humanos dotados de alma y razón”. No obstante lo novedoso del anuncio promulgado desde el Vaticano, la Bula, que está destinada más para extraños que propios, tiene por objetivo a los enemigos de España, entre quienes comienza a esparcirse la llamada Leyenda Negra que mancha la gloria de los castellanos y, del mismo modo que no convence a nadie, tampoco tiene efectos reales. Los indígenas desaparecen en proporciones alarmantes, las islas del Caribe se despueblan y los habitantes de las costas centroamericanas que no logran huir son cazados como esclavos y les estampan en la mejilla con hierros candentes la “G” de esclavo de guerra. Pronto, por sugerencia de Las Casas, comienza la importación de esclavos negros para atenuar el sufrimiento de los naturales. No creer en el Dios correcto implica carecer de la dosis de divinidad que el creador infundió en el grupo elegido al moldearlo a su imagen y semejanza. Inocular esa luz y esa palabra a los infieles será un reto difícil para los misioneros que pondrán en práctica un amplio abanico metodológico donde no siempre la paciencia será la principal virtud, como se evidencia en el texto De procuranda del jesuita José de Acosta escrito hacia 1580: “La condición de los bárbaros de este nuevo mundo por lo común es tal que como fieras, si no se les hace alguna fuerza, nunca llegarán a vestirse de la libertad y naturaleza de hijos de Dios”. Acosta no es un improvisado en la materia, es un sacro teólogo que detenta el cargo reservado a muy pocos de calificador de los integrantes del Santo Oficio de la Inquisición y quizás por eso sugiere evangelizar haciendo “alguna fuerza”. Y la “fuerza” vendrá de los hombres pero también del Cielo, como señaló el franciscano Toribio de Benavente Motolinía en su Memorial de las cosas de la Nueva España. Allí equipara la mortandad de México-Tenochtitlán con lo ocurrido en el Egipto bíblico cuando Jehová castiga con dureza al pueblo del Faraón. Incluso enumera diez plagas que mandó Dios para castigar a los mexicanos, entre las que menciona la viruela, el hambre, los tributos y el trabajo en las minas. En esa homologación con los egipcios, los mexicas se convierten en impíos que se oponen a los designios del Señor y merecen morir como mueren. Todos los justificativos caben en la cuenta de la religión vencedora.
Las mínimas diferencias de biotipo sirven para discriminar a ese otro extraño: los pómulos salientes, una nariz de base ancha, en especial el matiz de la piel será la más popular de las pruebas de la inferioridad del otro y saldrá a relucir hasta bien entrado el siglo XX, como en una publicación salesiana que se refiere de esta manera a la tez de los mapuches “a quienes Dios cubrió con una piel de diferente color que la nuestra” (Armas 1967: 22). En algunos casos, los eruditos logran percibir diferencias hasta en las estructuras óseas. Semejantes poderes clarividentes ya los podemos encontrar en Gonzalo Fernández de Oviedo cuando describe a los naturales en su Crónica de las Indias:
(…) tampoco tenían las cabezas ni las tienen como otras gentes, sino de tan recias y gruesos cascos (el cráneo) que el principal aviso que los cristianos tienen cuando con ellos pelean, es no darle cuchillas en la cabeza porque se rompen las espadas. Y así como tienen el casco grueso, así tienen el entendimiento bestial y mal inclinado (Fernández de Oviedo 1547: 57).
Otros optan por escudarse tras los justificativos científicos que establecen prolijas categorizaciones de la escala evolutiva, como lo demuestra sobradamente la antropología colonialista durante el siglo XIX avalando la apropiación del mundo por Occidente. Todas las escalas tienen como meta llegar al estadío alcanzado por la Inglaterra victoriana, como lo explicita Lewis Morgan, el llamado padre de la antropología, en Sociedad primitiva (1877) con la sucesión de sus prolijas etapas que parten del salvajismo y atraviesan la barbarie hasta llegar a la civilización, estadíos que deben transitar necesariamente los diferentes grupos humanos en su camino hacia el progreso encarnado por EE.UU. y Europa. En tales propuestas, la superioridad que sienten unos frente a otros será el denominador común. Todos los aspectos de la vida arcaica son menospreciados y, en el mejor de los casos, pasan a ser interesantes en virtud de su exotismo.
Tal vez es la filosofía quien aporta mayor cantidad de bagaje teórico para inferiorizar e invisibilizar la condición humana del individuo que luego será exterminado. En particular Aristóteles, uno de los máximos ideólogos del estado esclavista griego, será quien va a propagar una doctrina que los siglos pacientemente naturalizaron. Me refiero a aquel axioma de los hombres y los homunculli, los que nacieron amos y los que nacieron para ser esclavos. Aristóteles es el progenitor de esa siniestra dialéctica de los unos y los otros, de los amos y los esclavos.
Un momento fundamental de la historia de América tendrá lugar en 1550 en el pequeño convento de San Gregorio de Valladolid, donde la corte de Carlos V se traslada para escuchar a los máximos eruditos peninsulares. Estos varones gravísimos y muy versados en derecho y teología, escogidos entre todos los del Consejo Real, ingresan al convento cuyas fachadas, revestidas de altorrelieves, muestran casualmente hombres salvajes. El debate público donde se decide el origen ontológico y, por ende, el destino de los americanos se formula en latín y será presenciado por teó logos y doctores, como Melchor Cano y Domingo de Soto, e incluso algunos capitanes que han regresado de América, como Bernal Díaz del Castillo. En Valladolid se sustancia una polémica que había nacido en cuanto Colón regresó del primer viaje a las Indias. ¿Eran humanos los habitantes descubiertos? ¿Era lícito esclavizarlos? ¿Pueden alcanzar la fe? La célebre disputa entre Juan Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de Las Casas, con seguridad la de mayor trascendencia de toda la historia de la Conquista de América, enfrenta posiciones antagónicas entre quienes sostienen la inferioridad natural de los indios y los que afirman que pueden alcanzar la fe y, por lo tanto, participar de la condición humana. En realidad se está discutiendo la legitimidad de la Conquista. El debate de Valladolid tuvo una trascendencia estratégica que no se refleja en el espacio que le otorgan los programas de estudio, tal vez por el uso que allí se hizo de la doctrina de Aristóteles, uno de los filósofos predilectos del imaginario académico Occidental.
En esos momentos, el dominico Las Casas hacía años que venía defendiendo a los indígenas desde el Obispado de Chiapas afirmando que los indios eran hombres y habían sido descubiertos para alcanzar la salvación. Concibe el hallazgo y la apropiación del Nuevo Mundo como una cruzada para el orbis christianus. Por su parte, Sepúlveda, afincado en la corte, es confesor del rey, cronista real y también un religioso ortodoxo que desarrolla un pensamiento caldeado por la temperatura de las guerras de la Contrarreforma. Es uno de los mayores especialistas de su tiempo del idioma griego y uno de los máximos traductores de Aristóteles, de quien toma la noción de “Guerra Justa”, en particular la argumentación que aquél desarrolla en La Política. Antiguamente Occidente justificaba la dominación asegurando que llevaba la palabra de Dios a los infieles. Hoy, malabarismo mediante, sustituye peras por manzanas y dice traer la democracia y la libertad a los nuevos bárbaros islámicos. En 1550, España se encuentra en la cúspide de su poder imperial, es una potencia hegemónica y el emperador Carlos V goza de una fortuna que no tendrá ningún otro monarca del planeta. Durante su reinado, se captura México (1521) y Perú (1533), lo que significa el comienzo de un flujo de metales preciosos como nunca se ha visto. En los Libros de Cuenta y Razón y Cargo y Data de la Casa de Contratación, consta que entre 1503 a 1660 las remesas enviadas a España llegan a 181.333 kilos de oro y 16.886.815 kilos de plata, sin hablar del contrabando y lo que se ocultó al fisco real. Durante el reinado de Carlos V, Magallanes y Elcano completan la vuelta al mundo y la Pax Hispánica es tal que se permite el lujo de autorizar ese debate, ciertamente peligroso, donde se cuestionaba en última instancia la legitimidad que tenía España para apoderarse del Nuevo Mundo. Una disputa en la cual Sepúlveda se lanza al ataque con violencia. Parte de su argumentación principal la podemos rastrear en su Demócrates, cuya edición fue prohibida tras el debate:
Los más grandes filósofos declaraban que estas guerras pueden emprenderse por parte de una nación muy civilizada contra gente nada civilizada que son más bárbaros de lo que uno se imagina, pues carecen de todo conocimiento de las letras, desconocen el uso del dinero, van casi siempre desnudos hasta las mujeres, y llevan fardos sobre sus espaldas y en los hombros como animales, durante largas jornadas (Sepúlveda 1951: I, 5).
Sepúlveda, parafraseando al filósofo griego, asegura que los hombres se rigen naturalmente por un régimen de jerarquía y no de igualdad. Afirma que “los indios son radicalmente inferiores como los simios lo son a los hombres” e incluso considera su eliminación como un acto de caridad cristiana. Su postura es intransigente y por eso insiste en percibir a los indígenas como habitantes de un estamento inferior:
Esos bárbaros (…) en prudencia, ingenio y todo género de virtudes y humanos sentimientos son tan inferiores a los españoles como los niños a los adultos, las mujeres a los varones, los crueles e inhumanos a los extremadamente mansos, los exageradamente intemperantes a los continentes y moderados, finalmente cuanto estoy por decir los monos a los hombres (Sepúlveda 1951: I, 33).
Y al no ser humanos, obviamente, carecen de raciocinio: “aquellos hombres que difieren tanto de los demás como el cuerpo del alma y la bestia del hombre (…) son por naturaleza esclavos. Es pues esclavo por naturaleza el que participa de la razón en cuanto pueda percibirla, pero sin tenerla en propiedad” (Ídem). Es decir, el nivel mental de un esclavo apenas alcanza para percibir una orden simple y cumplirla; en tanto subhumano, carece de la iniciativa para formularla, está falto de razonamiento, por eso no logra generarla. Servus non habet personam: el siervo no tiene personalidad. Otro de los aspectos de la argumentación de Sepúlveda fue sostener que Las Casas exageraba las atrocidades descriptas en su Brevísima Relación de la Indias. Bernal Díaz del Castillo, soldado de Cortés que presencia la disputa, lo consigna por escrito en su Historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Ironiza sobre las “grandes crueldades que escribe y nunca acaba de decir el señor obispo de Chiapas don fray Bartolomé de Las Casas”; porque afirma y dice “que sin causa ninguna, sino por nuestro pasatiempo y porque se nos antojó” se cometieron las matanzas que describe. Incluso, contando con poderosos amigos, Bernal se atreve a desmentir a Las Casas al afirmar que “sucedió todo al revés y no pasó como lo escribe” (Díaz del Castillo 1568: 297).
La ardua disputa de Valladolid dura meses y no arriba a ninguna conclusión. Al final, extenuados, ambos contendientes se atribuyen la victoria pero, en realidad, todo queda como estaba en un principio. En el corto plazo, Las Casas logra evitar que Sepúlveda publique su tremendo Democrates secndus sive de justis causis belli apud indios (De las justas causas de la guerra contra los indios). Tamaña justificación hubiera sido nefasta, tal como lo plantea el obispo de Chiapas con claridad: “qué será del día en que los malvados, que según el viejo proverbio sólo esperan el momento, lean que un sabio, doctor en teología y cronista real, apruebe en libro publicado esas guerras perversas y esas expediciones infernales”.
Sin embargo, Sepúlveda y sus adeptos tienen motivos para estar satisfechos, ya que no se suspende la Conquista como había sido el planteo de máxima del dominico. Los indígenas siguen siendo percibidos como algo difuso, no se sabe exactamente qué son ni cuál es su origen. Los teólogos no logran dilucidar de modo fehaciente la procedencia de los habitantes de América, ya que de acuerdo con la Biblia los tres continentes Europa, Asia y África fueron poblados por Cam, Jafet y Sem, los tres hijos de Noé. No había un cuarto descendiente para habitar América. Suponer que el patriarca había tenido otro vástago que no figuraba en las Escrituras era impensable. Para el imaginario de aquel entonces encorsetado por los textos bíblicos no era un problema menor. El Nuevo Mundo es un verdadero rompecabezas que los obliga a realizar permanentes ajustes semánticos para suavizar lo que en la realidad ocurre de modo brutal. Por lo pronto, los funcionarios advierten la importancia de la semántica. Desde 1573 se suprime en todos los documentos oficiales la palabra “Conquista” y se la reemplaza por “Pacificación” en una simple operación cosmética sin mayores consecuencias prácticas.
El extenuante debate de Valladolid ni siquiera consigue dilucidar un modo correcto y unánime para denominar a los habitantes de América con un gentilicio aceptado por todos. Los problemas terminológicos para designarlos no son una cuestión menor, expresan una sintomatología producto de desconcertantes errores geográficos, filosóficos y de etimología básica. Retomando lo que sostuve en Los indios invisibles…, el más burdo de estos sugestivos actos fallidos también es la más popular de las denominaciones: indios (Valko 2012b: 23). Como se sabe, los descubridores adjudicaron tal nombre creídos de estar pisando la India asiática. Por su parte, aborigen se refiere al natural del suelo que habita, un concepto que aporta poco, dado que también un danés sería un aborigen de Dinamarca. Hay quienes piensan que la etimología de aborigen está basada en a-origene, es decir, sin origen, y que el término fue aplicado a los americanos dado su incierta procedencia. Por su parte, indígenas deviene de indigencia y alude al estado de necesidad y carencia que se observa en estas poblaciones. Otra imagen muy curiosa tiene que ver con la definición de naturales, un concepto que alude a su vida silvestre en inmediato contacto con la naturaleza y que implica su desnudez. La piel desnuda de los indios alude, por una parte, a la inocencia y pureza de seres muy próximos al Edén y, por otra, es un indicativo de la lujuria, el sexo y el pecado. Ambas imágenes, tanto la desnudez ingenua como la visión lujuriosa, son conceptos opuestos a la razón que detenta el occidental que desembarca vestido. Llamarlos americanos es otro despropósito enorme, ya que se les otorgaría el nombre de uno de los cartógrafos del descubrimiento que terminó acabando con su mundo. Y ni qué decir cuando se encasilla sus sociedades como precolombinas, donde se observa un caso similar. Además, el mismo prefijo pre parece condenarlos a dos movimientos ineludibles: los arroja al pasado y al mismo tiempo los encarrila, al decir de Colombres, a un destino irremediable. En el prefijo está implícito un tránsito o pasaje hacia lo post. De esa forma se anula su historia y se los encadena al devenir histórico occidental. Hay indígenas para todos los gustos que van desde el antropófago al buen salvaje. Cada uno de estos términos que se utilizan como sinónimos arrastran una herencia maliciosa y equívoca. Se trata de una terminología que se establece como obstáculo epistemológico en el mismo instante de su pronunciación. En vista de todas estas desesperantes dificultades para nombrarlos, últimamente existe una tendencia a llamarlos pueblos originarios. Pero, si nos detenemos un momento a pensar sobre esta denominación, tampoco aporta ningún componente específico. También los galos son el pueblo originario de Francia, o los germanos de Germania. Esta gravísima incapacidad de nombrar ya fue advertida con molestia hace varios siglos por el cronista Felipe Guamán Poma de Ayala cuando se lamenta del nombre equivocado que le pusieron a nuestro continente y a quienes lo habitaban “no porque se llamasen los naturales indios de Indias (...) y les llaman indios oy y hierran (…) cada parcialidad se tiene sus nombres, Castilla, Roma” (Guamán Poma 1613: 374).
La idea aristotélica de la inferioridad natural de los que nacieron esclavos permanece enquistada hasta nuestros días. Se la puede rastrear, por ejemplo, en numerosos artículos y programas de los periodistas más encumbrados que apoyaron el golpe cívico militar de 1976 donde constantemente sugieren retornar al “voto calificado”, tal como se realizaba en la antigua Grecia, donde sólo los propietarios tenían la cédula que los acreditaba para sufragar. Como ideólogo prominente de la generación del 80, Eduardo Wilde, que no en vano fue al colegio junto con Roca en Concepción del Uruguay y luego fue su ministro durante las dos presidencias, señalaba que el sufragio universal “es el triunfo de la ignorancia universal”. Todos estos justificativos religiosos, filosóficos o biológicos que se montan unos sobre otros se utilizan para pontificar al Hombre, a Dios, a la Patria, al Ser Nacional o a la Raza y mantienen una consecuente unicidad histórica para negar al Otro. En muchos casos, se utiliza una terminología cercana a la empleada por los extirpadores inquisitoriales, que equiparan a la Nación con un cuerpo al que hay que preservar de contagios y, llegado el caso, operar para extirpar el mal diabólico o el quiste maligno para salvar, aun a costa de amputaciones y mutilaciones, el cuerpo de la Patria. Y, para no alejarnos de España, donde se desarrolló el debate de Valladolid, podemos citar una entrevista que el Generalísimo Francisco Franco concedió al Chicago Tribune. Allí afirmó sin alterarse y con esa voz aflautada tan característica: “Estoy dispuesto a exterminar, si fuera necesario, a toda esa media España que no me es afecta” (Ianni 2008: 53). Estos personajes asumen el papel de inquisidores del Santo Oficio, por eso las palabras del Caudillo recurren a la misma partitura oscurantista que la utilizada por Sepúlveda. Suena parecido a los dichos del extirpador de la herejía cátara, el legado papal Simón de Monfort. Este representante de la Iglesia ordenó exterminar a la totalidad de los 17.000 pobladores de Béziers acusados de participar del sacrilegio cátaro. Ante la vacilación de sus lugartenientes por la magnitud de la matanza solicitada, Monfort dictaminó con pasmosa tranquilidad: “matadlos a todos, Dios reconocerá a los suyos”.
En la actualidad, seguimos encontrando los mismos rastros de sangre en quienes hablan del mal que aqueja al país, de la obligación moral de extirpar el quiste cancerígeno que busca propagarse por el cuerpo de la Patria. El general Ibérico Saint-Jean no tiene nada que envidiar al Generalísimo de España o al legado pontificio. En 1977, al cumplirse el primer año de la Dictadura, Saint-Jean declaró con una satisfacción paranoica: “primero eliminaremos a los subversivos, luego a sus colaboradores, seguiremos con los simpatizantes y acabaremos con los indiferentes”. Si se animaba a verbalizar estas declaraciones públicamente, ¡que sucedería puertas adentro de las mazmorras! Sólo quedarían ellos: los extirpadores de idolatrías y bestialidades. Ciertamente, el Proceso de Reorganización Nacional de 1976 se consideraba heredero de la Conquista del Desierto que luchaba por los “valores inmanentes de la civilización” y cuyo centenario, en 1979, celebró con bombos y platillos, como veremos más adelante. Por su parte, Estanislao Zeballos, uno de los principales ideólogos de aquella expedición de Roca, señaló: “La Barbarie está maldita y no quedarán en el desierto ni los despojos de sus muertos” (Zeballos 1881: 228). Exorcizar la tierra extirpando hasta sus muertos. Justamente, todo genocidio parte y se sostiene a través de un discurso que atraviesa el tiempo e invisibiliza al Otro. La impunidad de ayer facilita la impunidad de hoy. El Otro siempre es un bárbaro, un hereje, un apátrida, un maldito a tal grado que es necesario desterrar hasta sus restos para liberar la tierra de su malsana infección. Todo genocidio hereda genocidio. Matanza hereda matanza. Impunidad hereda impunidad.
A mediados del siglo XVII Thomas Hobbes escribe El Leviatán. Allí plantea una hipótesis acuciante: homo homini lupus. En ese texto da por sentado que el hombre es el lobo del hombre. El hombre es el que devora al hombre. Ciertamente propone un panorama sombrío y, como de hacer amanecer se trata y aunque parezca paradójico, su homo homini lupus es adecuado para iniciar el rastreo de la pedagogía de la desmemoria que aspiro a desarrollar. Los lobos que van a devorar, en este caso, a los pueblos originarios son de la peor especie, son carroñeros que, paradójicamente, se encuentran en el mismo eslabón de la escala evolutiva que sus víctimas. No son especies distintas, son hombres lobos de hombres. Son hombres iguales a los hombres que exterminan.
Un genocidio nunca se comete si no se posee una segura coartada de impunidad. Pensemos en lo que Turquía hizo con un millón y medio de armenios en la I Guerra. Ankara estaba convencida de la victoria y de que la limpieza étnica no tendría mayores consecuencias. Realizó una operación quirúrgica para extirpar a los armenios, a quienes consideraba un quiste maligno, una excrescencia en el cuerpo nacional. Pese a haber sido derrotada en 1918 junto a las potencias centrales, su posición estratégica la exoneró de culpa ante las democracias occidentales. Además, se habían exterminado armenios, no habitantes europeos. Su ubicación como una pieza clave del Medio Oriente parece haberle otorgado impunidad perpetua. Ese genocidio de principios del siglo XX no ocurrió. La Alemania nacionalsocialista, con su certeza de un III Reich para mil años, partió del mismo supuesto. Hitler mismo advirtió la importancia de la desmemoria cuando les espetó a algunos de sus generales remisos con el exterminio de judíos: “¿quién se acuerda del genocidio armenio?”. El único inconveniente fue haber perdido la guerra. Sin embargo, y aunque pocos quieran admitirlo, los vencedores no estuvieron muy preocupados por impedir el exterminio de gitanos y judíos; de haberlo querido, hubieran bombardeado los hornos crematorios y las cámaras de gas. No lo hicieron. Los manuales de historia y las películas made in Hollywood todavía cuentan que las dos bombas atómicas que se lanzaron contra ciudades repletas de civiles como Hiroshima y Nagasaki fueron “necesarias para salvar vidas”. La victoria permite semejantes malabares. Matar en forma masiva para salvar vidas. Argumento notable. Saltan a la vista las distintas calidades de las personas: los enemigos cargan con “diferencias” que inhabilita su humanidad arrojándolos en la confusa bolsa de la inferioridad racial. La necesidad de denostar al contrario lo transforma en subhumano, como puede observarse en la propaganda bélica que EE.UU. utilizó contra Japón en la II Guerra Mundial acentuando rasgos morfológicos, en particular los ojos rasgados, la piel amarilla o la baja estatura, hasta tranformar a los japoneses en seres monstruosos.
Más cercano en el tiempo, tenemos el caso de Israel. Un Estado que debió constituirse como un paradigma de la tolerancia y en el país más observante en lo que atañe a los derechos humanos, muy pronto extravió el rumbo de los kibutzines iniciales y no pudo despegarse del rol de gendarme del Medio Oriente que le fue asignado al punto de participar del negacionismo turco frente al exterminio de armenios. Así se convirtió en un territorio donde prolifera un racismo acentuado y donde, últimamente, la construcción de un muro de cientos de kilómetros que quiebra el territorio haría palidecer de envidia al más extraviado de los estalinistas que erigieron el Muro de Berlín. Por su parte, la Argentina Occidental y Cristiana de la Dictadura del pomposo Proceso de Reorganización Nacional de Videla también hizo lo suyo. Hizo de todo en realidad. Arrojó gente viva mar adentro, mató, torturó, violó y hasta robó bebés para suplantarles la identidad. La Dictadura vernácula, al igual que el régimen turco de la I Guerra, los nazis y los últimos gobiernos de Israel estaban y están seguros de gozar de impunidad perpetua.
Aunque resulte discutible, los casos que acabamos de mencionar se encuentran acotados temporalmente. Por supuesto los genocidios armenio, gitano o judío venían larvándose de muy atrás y las guerras le permitieron a la intolerancia de siglos pasearse desnuda. En cambio, lo sucedido en América rebasa estos ejemplos desde el punto de vista de su continuidad temporal. Sin embargo, los teóricos especializados en este tema, los cadaverólogos, no se lo cuestionan; es como si no tuviesen espacio mental para otros horrores. Por estos lares seguimos aturdidos con el “encuentro de culturas”, seguimos con el máximo de show minimizando cualquier tipo de reflexión. ¿Podríamos decir que lo sucedido con los armenios a manos de los turcos fue un encuentro de culturas? ¿Acaso un rabino en Treblinka tuvo un encuentro cultural con Reichsführer-SS? Obviamente que no. En cambio, los indios sí tuvieron encuentros culturales con sus encomenderos, en los lavaderos de oro, en las plantaciones, en los socavones de las minas. En América continúa utilizándose ese eufemismo. La impunidad y la complicidad perpetua son las hermanastras de la injusticia. No hay castigo, la arbitrariedad sigue indemne. Este perverso mecanismo produce un doble resultado, por una parte se invisibiliza lo ocurrido y luego se lo glorifica. Este doble mecanismo mental genera la inelaborabilidad del espanto. Es algo imposible de elaborar. Si equiparamos lo ocurrido en América con el caso de Hitler y los judíos, tenemos como resultado que no sólo se niega el Holocausto, sino que además se termina glorificando a las SS. Y así como existe esa búsqueda de impunidad perpetua, de complicidad perpetua, también existe un genocidio perpetuo. Precisamente este libro, que tiene como eje desenmascarar la pedagogía de la desmemoria, va a enfocar aspectos de un genocidio que sigue ocurriendo hace cinco siglos, un genocidio permanente y, sin embargo, oculto. Un genocidio de características y proporciones difíciles de comprender. Sin embargo, ocurrió, y en algunos puntos sigue sucediendo, se sigue negando, oprimiendo, invisibilizando. Y, aunque planteamos la hipótesis del genocidio perpetuo, por razones de espacio no voy a enumerar los infinitos horrores del comienzo de la Conquista de los siglos XV al XVIII. Me voy a centrar en un período más reciente, situado entre el último cuarto del siglo XIX. Es un período en el cual se crea y consolida el imaginario de esa Argentina generosa, abierta a todos los hombres de buena voluntad; ese país granero del mundo, esa tierra del trigo y las vaquitas, poseedora de los cuatro climas, tal como nos enseñaron nuestras maestras de los primeros grados. Ese país, que nunca existió en realidad, decidió suprimir a todo un conglomerado humano ‘sobrante’.
El imaginario social va a construir la pedagogía de la desmemoria sobre la que se asienta la Historia Oficial. ¿A qué me refiero con pedagogía de la desmemoria? Me refiero a una estructura mental que hace del olvido, de la pérdida de la verdadera identidad, de la amnesia y de la tergiversación de la historia, su máximo credo. El poder tiene pánico de recordar lo inconveniente, por eso reelabora un pasado acorde a su presente. Esa estructura hace un culto de la desmemoria, de la amnesia colectiva. Ama el olvido. Ama lo ilusorio, se desespera por imaginar que estamos en Francia, que Buenos Aires es París, que somos todos blancos y rubios como en Escandinavia. Necesita olvidar, porque olvidar es olvidarse de sí misma, de sus responsabilidades, de su fingida ignorancia, de sus justificaciones absurdas, de aquella letanía “por algo será” que se repetía como si se tratara de un axioma filosófico capaz de explicar lo imposible, de explicar y justificar la desaparición de decenas de miles de ciudadanos y el secuestro de 500 bebés (de los cuales, felizmente, un centenar ha sido recuperado). Y la pedagogía de la desmemoria busca evitar ligazones claras y borrar los nexos del accionar genocida, como fue la entrega en “adopción” de los niños indígenas a familias cristianas. En 1878 se aseguraba: “cualquiera situación que se les haga en el campo o en el servicio doméstico entre cristianos, es preferible a la vida que llevan al lado de sus padres” (El Nacional 30/11/1878). La pedagogía de la desmemoria continúa repitiendo el latiguillo “los indios chilenos (…) las hordas chileno-indias” (Raone 1969: 397). Es decir, indios extranjeros, indios “usurpadores y genocidas”, como los califica una reciente solicitada aparecida en La Nación el 28 de noviembre de 2006 donde invierte los roles de víctimas y victimarios: “Estos indios chilenos se autodenominaron mapuches y no sólo fueron usurpadores, sino también genocidas, a pesar de lo cual el tratamiento que se les dio a los que se sometieron voluntariamente fue muy generoso”.
Como veremos a lo largo de este texto, esa “generosidad” para con los que se sometieron voluntariamente incluyó el asesinato durante los traslados, las deportaciones masivas, el desmembramiento familiar, la reclusión en campos de concentración, la inoculación de la viruela, los trabajos forzados. Esa “generosidad” se construyó con desmemoria y silencio. No en vano Juan Sorbino, teólogo de la liberación que postula la necesidad de no perder la memoria de las víctimas ni de los victimarios, fue condenado a “silencio absoluto” por el Papa Benedicto XVI. El poder sueña con el silencio. Anhela suprimir la memoria. Este castigo del Papa alemán Ratzinger a Sorbino me recuerda aquel Bando terrible del corregidor Areche donde condena a Túpac Amaru II a morir descuartizado. Aquel Bando no sólo es expresión de una enorme crueldad, al pormenorizar la manera en que el revolucionario y su familia deben ser ejecutados, sino de una interesante construcción del olvido. La sentencia de Areche va más allá: prohíbe el idioma quechua, las comedias donde los indios representaban la muerte de Atahualpa, las vestimentas e incluso los peinados, tradicionales identificadores étnicos que “solo sirven para recordarles memorias de sus incas” (Lewin 2004: 476). El quechua deberá ser reemplazado por el castellano, las obras de teatro por las procesiones de las fiestas eclesiásticas y la ropa y los tocados de las mujeres por vestidos y trenzas de las campesinas peninsulares. Paradójicamente, con el correr del tiempo, esa vestimenta será considerada como “clásica de las cholas” del altiplano. Una vestimenta de castigo. Aunque resulte increíble, Areche prohíbe recordar y ordena el olvido. El bando que concluye con el líder de la máxima rebelión colonial tiene como objetivo la destrucción de la memoria. El corregidor Areche, como encarnación de la autoridad que se postula hegemónica, busca inocular la amnesia y se propone amaestrar los recuerdos. Ese es el mecanismo de la desmemoria, y como doctrina viene de lejos usurpando la memoria americana.
Cuando el 12 de julio de 1562 fray Diego de Landa descubre un grupo de códices mayas que almacenaban información oracular y sapiencial, decide realizar una gran quema que pasó a la historia como el llamado “Auto de fe de Maní”. Condena a la hoguera a toda una simbología que juzga contraria a los Evangelios coartando de ese modo la posibilidad de recuperar a través de los códices sus valores culturales. De Landa fue implacable y partió como un rayo para Maní, a poner remedio en tal idolatría y castigar tal desvergüenza. Atrapó sacerdotes vivos y a otros que habían muerto los desenterró y arrojó al fuego por apóstatas de la Santa Fe, capturó además cientos de ídolos, imágenes pintadas, vasijas sospechosas y al menos 27 códices. Con una ironía que desborda sadismo, el fraile sintetiza su extirpación:
Usaba también esta gente de ciertos caracteres o letras con las cuales escribían en sus libros sus cosas antiguas y sus ciencias, y con estas figuras y algunas señales de las mismas, entendían sus cosas y las daban a entender y enseñaban. Hallámosles gran número de libros de estas sus letras, y porque no tenían cosa en que no hubiese supersticiones y falsedades del demonio; se los quemamos todos, lo cual sintieron a maravilla y les dio mucha pena (De Landa 1566: 105).
La acción de la desmemoria no sólo provoca un dolor que los indígenas padecen “a maravilla”, sino que actúa en forma poderosa, y en numerosos casos va a lograr sus objetivos, va a destruir los andamiajes teórico-míticos, los va a despojar de los soportes del pensamiento dejando a la larga únicamente actos vacíos. Diego Durán, en su Historia de las Indias de la Nueva España e Islas de Tierra Firme, brinda un dato estremecedor que proviene de los primeros 50 años de conquista: “Ni hay ya indios que entiendan ni saben cuando entra o sale el año. Solo les ha quedado la memoria de lo que en aquellos días hacían. Obran hoy cuando pueden y no cuando quieren y así obran fuera del tiempo de sus ceremonias” (Durán, D. 1570: 177). Apenas permanece la memoria en acto, conductas que se reiteran en forma de hábito despojado de su significado. Aquellos amautas, sabios y sacerdotes fueron barridos subsistiendo apenas una reminiscencia ritual.
Uno de los principales logros de la desmemoria es la sustitución de la realidad histórica, lo que produce una arraigada fantasmagoría social. De ese modo nos encontramos habitando una suerte de realidad paralela, una realidad ficcionalizada. Una ignorancia devaluatoria que mantiene eterno un statu quo de frustración e invisibilidad. Un analfabetismo de conciencia que, por ejemplo, crea y conduce a aquella relación malsana que establece la dialéctica de la burbuja blanca de Buenos Aires, intoxicada con sus propias toxinas que la llevan a soñar con ser la París de Sudamérica, frente a un territorio extenso poblado de mestizos con los que tiene poco y nada que ver. Esta realidad ficticia necesariamente tiende a producir razonamientos esquizoides y malsanos que temen más que nada a la materialidad, a lo concreto, a lo cierto y real. Por eso no va a ser casual que aquellos políticos ilustres e ilustrados como Rivadavia, Mitre o Sarmiento manifiesten gran desprecio por la extensión de nuestro país y les importe bien poco y nada la pérdida de la Banda Oriental del Uruguay o el Alto Perú. Especialmente Sarmiento será el vocero de aquellos que consideran la extensión territorial como una deformidad, como un pecado original, una tara de nacimiento de la que apenas está exento el puerto con sus ojos fijos en el horizonte europeo. Para los positivistas del siglo XIX, Argentina es la ciudad y la ciudad es Buenos Aires. Sarmiento expresa una y otra vez su desazón por esa inmensidad que, desde su óptica, en lugar de otorgarle aire y poder, la asfixia y disuelve: el mal que aqueja a la Argentina “es su extensión (…) el desierto la rodea por todas partes, se le insinúa en las entrañas” (Sarmiento 1845: 23). El ministro de Guerra Adolfo Alsina le dice al coronel Álvaro Barros: “sufrimos el mal del desierto” (Serres Güiraldes 1979: 229). El desierto es una enfermedad. Y este temor a la territorialidad americana sienta precedente, hace escuela y atraviesa un siglo y lo volvemos a encontrar una y otra vez. En el prólogo que en 1969 el general de brigada Anaya escribe para el libro La Conquista del Chaco, vuelve a incursionar en el “mal del desierto”. El mal al que se refiere el general Anaya no es una dolencia o una bacteria que ataca a los que atraviesan el “desierto”, sino que ese Desierto, donde no habitan los humanos, sino los indios, es un mal en sí mismo, un mal per se. Un Desierto con mayúscula que hay que poblar exterminando a sus moradores originarios. En realidad, como demostraremos más adelante, el Ejército nacional, más que conquistar el Desierto, lo va a construir.
De lo que aquí se trata es de explorar olvidos, desenterrar mentiras enseñadas como axiomas académicos y explicar oscuridades que pretenden eternizarse en el imaginario. Tenemos el deber de develar, es decir: quitar los velos. Son muy poderosos los intereses de aquellos políticos y empresarios de la pobreza que necesitan que los pueblos originarios mantengan su lugar de siervo de la gleba, de combustible biológico, de bárbaro sin raciocinio ni cultura, de sirvientes, en definitiva, de esclavos ante la sombra del amo. Esclavos sin voz, sin acceso a la palabra y a un nombre. La intervención de la pedagogía de la desmemoria colectiviza la amnesia y niega la palabra. Y el silencio puede ser también el peor de los gritos de angustia. La más nociva de las palabras. El silencio también puede ser lo más patógeno y estresante. El silencio que niega. El silencio cómplice. El silencio que invisibiliza. El silencio de la impunidad. El silencio sobre el genocidio perpetuo es la enseñanza que en forma de resaca aflora tras el accionar de esta particular pedagogía. Desmemoria, silencio, invisibilidad. La campaña de Roca y las campañas de ablandamiento previas sucedieron muy lejos de Buenos Aires, a miles de kilómetros. En la periferia de la periferia los muertos son más invisibles todavía. Nunca llegaron a ser. Nunca estuvieron empadronados ni tuvieron nombres reconocidos por el Estado. Es como si no hubiese muerto nadie, como si nunca hubiesen estado vivos. Realmente esos muertos perpetuos eran y siguen siendo No Natos, No Nacidos, No Nominatos, No Nombres, esa suerte de entelequia a la que se refirió Videla cuando habló por única vez de los desaparecidos.
Como el resto de Latinoamérica, Argentina es un país injusto. Es imposible no reconocerlo, pero nuestra historia arrastra una injusticia estructural que no hace más que profundizarse con el correr del tiempo. Los sectores marginados y oprimidos no dejan de aumentar: villeros, cartoneros, orilleros, piqueteros y los novedosos “banquineros”, esas familias que reciben tal denominación por vivir en las banquinas a orillas de la ruta. Toda esta constelación marginada vive sin esperanza de reingresar al sistema productivo. Por supuesto, los más oprimidos de los oprimidos, los que ocupan el último escalón de la marginación, son los indígenas. La pedagogía de la desmemoria hizo su trabajo. Después de arrebatarles sus tierras, sustituirles el idioma, reemplazarles la cultura, forzarlos a aceptar otras creencias religiosas y estructuras sociales, se los colocó en el banquillo de los acusados. Sus reacciones ante el avance constante de la frontera primero, y por solicitar mínimas condiciones laborales después, son traducidas como ataques, violaciones de tratados, saqueos.
Planteamos que no existe exterminio sin complicidad. Los que ejecutan los crímenes siempre son una minoría, tanto en la Argentina de Roca o Videla, en la Alemania de Hitler, o en los Estados Unidos de la familia Bush. En cambio, la mayoría de la sociedad adopta un rol en apariencia menos participativo, más aséptico, y asume, si se quiere, el rol de la complicidad fingiendo ignorar lo que acontece ante sus narices. Ese es el caldo en el que se instaura “el problema armenio”, “el problema judío”, “el problema árabe” o “el problema palestino”. Ningún grupo poblacional constituye un problema en sí mismo. Es decir, se los presenta como un “Otro problemático” al que se le sustituye la identidad convirtiéndolo en un estigma. El indio, al ser “un producto del Desierto”, como lo presentó el teniente coronel Manuel Olascoaga, Secretario del Cuartel General de Roca, brota como un mal del Desierto. Esto se reflejará sin pausa en los textos escolares, incluso ya en el último cuarto del siglo XX. “El problema del indio también era herencia vieja” (Ortega 1970: 366). Un indígena no es un indígena, es un problema. De ese modo, se transforma a los pueblos originarios en lo que no son. En lo que en realidad no existe. Se los problematiza como grupo. En todos los casos, la sociedad adopta y utiliza un imaginario impuesto que, en primera instancia, ausentifica una presencia que se considera una contrariedad irreductible, de esta forma se lo vacía de su propio y verdadero contenido y luego se lo hace depositario de todos los males y todas las culpas. Sin embargo, la metamorfosis no termina allí. Todavía hay un segundo movimiento del mismo proceso dialéctico cuando se lo presentifica como una ausencia, se lo viste de lo que no es como si fuera una absurda paradoja. Se los acusa de no ser lo que son y, en segunda instancia, de ser lo que no son. Y no se trata de una simple ocurrencia semántica de mi parte, sino de la forma en que se construye un invisible, alguien que no es ni está. Como si fuese una paráfrasis inversa del axioma cartesiano, no soy lo que soy, sino lo que dicen que soy: por lo tanto, no existo.
En ese sentido, el general Videla fue muy explícito cuando definió el status de los secuestrados-desaparecidos por los grupos de tareas de su Dictadura:
¿Qué es un desaparecido? En cuanto éste como tal, es una incógnita el desaparecido. Si reapareciera tendría un tratamiento X, y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento tendría un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido no puede tener ningún tratamiento especial, es una incógnita, es un desaparecido, no tiene entidad, no está, ni muerto ni vivo, está desaparecido (Clarín 14/12/1979).
Si alguien tiene oportunidad de ver el video de aquella entrevista, la frase del dictador está acompañada de un movimiento ascendente de manos, e incluso levanta la vista por un instante, como mirando una especie de limbo donde habitan quines carecen de identidad, esa suerte de “muertos vivos” que acaba de definir y que se encuentran tan próximos a lo ocurrido con los pueblos originarios. No en vano, cuando se cumple el centenario de la campaña, el general Jorge Videla viaja a Neuquén para presidir los actos de la Conquista del Desierto. La Dictadura y sus asociados se visten de gala para la gran fiesta. No resulta extraño que el Proceso iniciado en 1976 se sienta heredero y continuador de aquella “magna gesta de Roca”. Clarín edita un suplemento conmemorativo de 50 páginas, ¡un diario dentro de otro diario! Por su parte, La Nación, siempre más formal pero con la misma contundencia, participa gustosa del evento. Ambos medios siguen concienzudamente cada paso del teniente general Videla que dijo cosas como éstas:
En el ayer, luchamos unidos por las grandes causas de la nacionalidad. En el presente lo hacemos, además, por ideales que trascienden nuestras fronteras y se identifican plenamente, con los valores inmanentes de nuestra civilización. Luchamos incluso, a despecho de las incomprensiones y aun de las calumnias (Clarín 12/06/1979: 3).
Con gran despliegue, aunque sin suplemento, La Nación titula: “Evócase a Roca a cien años de la gesta del Desierto (...) Hónrase a Roca a cien años de la gesta del desierto” (La Nación 11/06/1979: 1, 7). El diario de los Mitre dirá al día siguiente que Videla hizo hincapié en la “unidad nacional”. Clarín, por su parte, plantea claramente “la incomprensión” que el general padece en su tarea de cruzado y “las calumnias” de que es objeto su gobierno. Se queja de la insensibilidad de la sociedad ante el combate contra los infieles y subversivos. Pero, por sobre todo, resulta interesante la utilización del término “civilización” y el parangón que establece, de modo implícito, entre los que critican a Roca por el genocidio cometido contra indígenas y las calumnias de las que es objeto el gobierno de dictadura por la desaparición forzada de personas. No en vano, en la página anterior, el título de la nota es elocuente: “Reiteró el presidente que no hay presos políticos” (Clarín 12/06/1979: 2). Por su parte, en la entrevista que Videla le concede a La Nación asegura que “el país no conoce desde hace décadas una efectiva convivencia democrática” (La Nación 12/06/1979). Los actos de la conmemoración de la Conquista del Desierto son una suerte de viaje por el túnel del tiempo con notas y títulos deso pilantes como “Las tribus del Neuquén en la actualidad”. La actualidad a la que alude no es la de 1879, sino la de 1979 y, por otra parte, ¿a qué tribus neuquinas se refiere? No pretendo que Clarín hable de Nación Mapuche, pero al menos en lugar de tribu podría decir grupo cultural o étnico. Sin embargo, el artículo del Suplemento que se lleva los laureles es escrito, naturalmente, por Félix Luna a página completa y titulado Julio A. Roca: un afortunado político. Mientras miles de ciudadanos ya habían desaparecido secuestrados por la Dictadura, comienza refiriéndose a Roca de la siguiente manera: “Por favor, no lo idealicemos” (Suplemento Especial Clarín 11/06/1979: 24). Luna se propone una misión paradójica: humanizar la figura del genocida. En lugar de ello, termina proyectando su propia idealización sobre Roca, idealización que hace extensiva al resto de la sociedad. No en vano años más tarde termina escribiendo un libro, cuyo título Soy Roca podría resultar sugerente a cualquier estudiante de primer año de Psicología. En ese texto novelado, Luna de alguna manera se asume como el propio conquistador del Desierto. Él es el héroe. Conozco, ciertamente, numerosos historiadores y periodistas enceguecidos por tanta lámina escolar que siguen idealizando a don Julio. Pero conozco otros que no sólo no lo idealizan, sino que están moviéndose a todo lo largo del país para reemplazar al menos los nombres de calles y plazas y trasladar monumentos que rinden homenaje a quien fuera no sólo asesino de indígenas, sino también de obreros, y un furibundo xenófobo, como lo demuestra la Ley 4.144, sobre la cual el Maestro Osvaldo Bayer se ocupó de llamarnos la atención tempranamente.
La impunidad absoluta obstruye una elaboración adecuada de lo sucedido. La complicidad se extiende en el tiempo y no es privativa de los generales que recibieron apoyo y justificación desde el establishment económico. La complicidad en la construcción de un imaginario proclive a la invisibilización de los indígenas, la encontramos todavía hoy en los textos de los especialistas. Me voy a referir al libro de José Cosmelli Ibáñez, editado en 1982 y que siguió utilizándose por lo menos hasta 1995, bien entrado el actual período democrático, como libro de texto escolar. El apartado que se refiere a la campaña de Roca ya empieza mal. Presenta el equívoco latiguillo “El problema indio”. A partir del cuarto renglón los estudiantes secundarios quedan precavidos sobre “la belicosa actitud de los salvajes” que, en realidad, lo único que hacían era defender su territorio. Después de plantear que los indígenas se encontraban confederados bajo las órdenes del “temible cacique Calfulcurá”, señala que Roca era partidario “de una acción ofensiva contra los salvajes para destruirlos en sus tolderías”. Para matizar un poco la cuestión, en un parrafito descolgado, pone de relieve que integraban la marcha “cuatro hombres de ciencia: Lorentz, Doering, Niederlein y Schulz” (Cosmelli Ibáñez 1982: 151/155). Los apellidos alemanes siempre son una suerte de garantía científica y, en el caso de la expedición roquista, la cita sobre los sabios busca enmascarar su faz carnicera. El cuarteto alemán “se ocuparía de estudiar la flora y la fauna y la naturaleza del suelo”. “El problema indio” consta de cinco carillas y, a fin de ilustrarlo como se debe, no podía faltar el óleo de Juan Manuel Blanes La conquista del desierto, la misma imagen victoriosa que luce el anverso de nuestros billetes de 100 pesos y de la que nos ocuparemos al hablar del rally patagónico y las cautivas. Finaliza con un pequeño párrafo a modo de síntesis:
La campaña de Roca contra los indígenas fue coronada por el éxito eliminando 4.000 indígenas y cayeron prisioneros varios caciques de importancia como Pincén, Catriel y Epumer. Sólo logró escapar Namuncurá que buscó refugio en Neuquén hasta rendirse en 1883 (Cosmelli Ibáñez 1982: 155).
Pero todavía hay algo más grave que aquella frase que asocia “éxito” con “eliminación” de personas. Para que los estudiantes no tuviesen ninguna duda sobre la malignidad de los indígenas, a los que reiteradamente denomina “salvajes”, causantes de “pillaje y destrucción” y dedicados a “arrasar periódicamente diversas poblaciones” como si se tratase de un evento estacional, una nota al pie señala: “Se afirmó que entre 1820 y 1870 los indios habían robado 11 millones de bovinos, 2 millones de caballos, 2 millones de ovejas, matado 50.000 personas, destruido 3.000 casas y robado bienes por valor de 20 millones de pesos” (Cosmelli Ibáñez 1982: 155). La nota no referencia su fuente, simplemente dice “se afirmó”. Nadie sabe quién afirma, en qué se basa, cómo se establece tal estadística, ni de dónde se obtienen los datos. Pienso que el Ministerio de Educación debería estar más atento a los textos que autoriza para formar a los jóvenes estudiantes, o tal vez deberíamos pensar algo peor...
El hacha del verdugo nunca se detuvo, nunca tuvo paz y el maquillaje, tampoco. El genocidio perpetuo continúa en la actualidad con ilustres defensores como Jacques Ruffié, un importante teórico que enseña en universidades del Primer Mundo y afirma, por ejemplo, que lo sucedido en América fue “un genocidio sin premeditación” (Bernand y Gruzinski 1996: 227). Todos saben que un asesinato accidental frente a otro planificado tiene una condena menor en cualquier Código Penal. Entonces: ¿qué pretende el académico francés? Ruffié deconstruye el desastre demográfico ocurrido en América con una liviandad increíble. Plantear que se trató de un genocidio sin premeditación es casi admitir que se trató de matanzas ingenuas o hasta inocentes. Su deconstrucción parece hacer hincapié en la necesidad de disculpar a los asesinos que “aparentemente” no buscaron la matanza. Y, si sucedió, será porque hubo “errores o excesos”, tal como planteó la Ley de Autoamnistía del general Bignone en 1982. De la matanza sin premeditación del francés a lo que últimamente ha dado en llamarse “racismo a la inversa”, no hay más que un paso, sobre todo tras la asunción de Evo Morales en Bolivia a comienzos de 2006.
Para no ser tendencioso presentando una argumentación salvaje como la que podríamos encontrar en los medios informáticos de la Media Luna boliviana, en especial en Santa Cruz de la Sierra, voy a citar únicamente al culto y civilizado Mario Vargas Llosa. En un artículo aparecido en La Nación el 20 de enero de 2006 al que denomina Asoma en la región un nuevo racismo: indios contra blancos, se dedica a elaborar un brebaje al que condimenta con el primer ingrediente que le viene a mano. Con su notable capacidad literaria que lo consagró como uno de los mejores autores del realismo mágico latinoamericano, Vargas Llosa le adjudica a Morales un racismo desmesurado contra los blancos, “un racismo al revés”. Vivir alejado de Latinoamérica por décadas no le es obstáculo para brindar una radiografía biológica de Evo Morales, a quien acusa hasta de no ser “un indio propiamente hablando”. Presenta como prueba concluyente de sus dichos que “basta escucharle su buen castellano”. Es decir, un indio de verdad, según don Mario, no puede hablar bien el español. Probablemente imagina al indio como un ser que apenas emite sonidos guturales. Sin embargo, un renglón más abajo, contradice esa indianidad que le niega a Morales y lo transforma en un ser prehistórico al calificarlo de “anacronismo viviente”. ¿En qué quedamos? ¡No es indio, pero es un anacronismo con patas! Tengamos presente que Vargas Llosa dedicó su vida entera a realizar todo tipo de piruetas ideológicas. Fue un joven zurdito, luego un adulto renegado. Le aseguraron que era el próximo presidente del Perú y terminó derrotado en las elecciones por un ignoto ingeniero japonés. Desde su confortable residencia londinense, olvida que en su momento fue el presentador del conjunto Los Jaivas que musicalizó el poema Alturas de Machu Pichu de Pablo Neruda en la mítica ciudadela. Allí, parado frente a ese paisaje imponente, se dedicó a ensalzar las realizaciones del imperio incaico. Años más tarde y luego de numerosas volteretas políticas, en la nota publicada en La Nación, que lo cuenta como uno de sus columnistas habituales, explica a sus lectores que con Morales el racismo “cobra de pronto protagonismo y respetabilidad fomentado y bendecido por un sector irresponsable de la izquierda” al que la asunción a la presidencia de Evo le permitió alcanzar increíbles niveles “orgásmicos”. Sin dar mayores pruebas o explicaciones sobre tales eyaculaciones, afirma que con Morales “la raza se vuelve un concepto ideológico”. Resulta penosa la manera en que Vargas Llosa acepta el papel de vocero de los que siempre tuvieron el poder en el mundo andino y que no aceptan resignar ni siquiera un ápice de sus desmesuradas ganancias. Sin embargo, lo de racismo a la inversa prende en cierto imaginario social que percibe cada una de las conquistas y logros del gobierno de Morales como ataques escalonados contra los blancos en un simple movimiento de venganza.
En otro artículo, casualmente también reproducido por el diario La Nación, del viernes 25 de abril de 2008, Marcos Aguinis publica una extensa nota que denomina “Teatro del absurdo”. En principio, muestra una profunda añoranza chovinista por retornar a la “obsesión de titanes como Sarmiento, Avellaneda, Mitre, Roca”. En su “Teatro del absurdo”, pese a destilar una argentinidad que por momentos trae reminiscencias del “Ser Nacional” promocionado por la dictadura de Videla, Aguinis olvida que Sarmiento, un argentino nativo y notorio, desde su exilio chileno en noviembre de 1841 abogaba, desde el diario El Progreso, para que Chile ocupase la Patagonia al sur de Chiloé y en particular el Estrecho de Magallanes. Incluso, desde esas mismas páginas, pidió ser nombrado diputado por la provincia de Magallanes a la que “hemos favorecido tanto”. Por otra parte, en el plano de los derechos humanos, aún resuenan sus consignas “para lo único que sirve la sangre de un gaucho, es para abonar la tierra” y tantos otros axiomas que comentaremos a lo largo de estas páginas.
Recordemos que durante la presidencia de Nicolás Avellaneda se privilegió el pago de la fraudulenta deuda externa nacional, “hasta sobre su hambre y sobre su sed”, tal como anunció el presidente ante el Congreso en 1875. Lo único que importaba según el mandatario “es el honor del País frente al mundo”.
Tampoco resulta extraño que en el diario de los Mitre Aguinis elogie a don Bartolomé, el mismo que viajó en calidad de observador en la flota anglo-francesa que forzó el paso en la Vuelta de Obligado. Mitre, el mismo que embarcó a la Argentina en la Guerra de la Triple Alianza, la guerra más absurda e impopular de nuestra historia que redujo a cenizas al Paraguay y masacró a su pueblo. Pero Aguinis, en su “Teatro del Absurdo”, o deberíamos decir en su “Absurdo Teatro”, muestra una profunda preferencia por el “plurifacético Julio Argentino Roca, tan lúcidamente pintado por Félix Luna en su libro Soy Roca”. Consecuente con esto, Aguinis dice que el general:
(...) no fue un genocida (como se lo representa en el teatro del absurdo), sino el líder que terminó con los malones que impedían extender las fronteras del progreso y de la soberanía hasta los actuales límites nacionales. Consolidó a la Argentina como una respetada protagonista mundial. ¡Quisiéramos tener el prestigio que nos aureolaba en los tiempos de Roca!
Como demostraré más adelante, los indígenas que no fueron exterminados por la dupla Alsina-Roca y la Campaña al Desierto terminaron arrojados en Buenos Aires, donde fueron “dados” como esclavos a las “buenas familias” a través de la Sociedad de Beneficencia. Otros terminaron en los cañaverales de Tucumán o en el presidio de Martín García. Recordemos también que durante el gobierno del “plurifacético” Roca se decretó la tristemente célebre ley 4.144, Ley de Residencia que expulsaba a los obreros extranjeros considerados perturbadores del orden público (por reclamar 8 horas de trabajo, por ejemplo), pero se dejaba aquí a su familia. Familia que no sólo quedaba desarticulada, sino también en la completa indigencia. Que un escritor con los recursos de Aguinis, que cuenta entre sus obras con La Cruz Invertida, se vea obligado a recurrir a esta pléyade de espectros como Sarmiento, Avellaneda, Mitre o Roca evidencia cómo un importante sector de nuestro país pretende seguir ignorando hoy a los que se invisibilizó ayer.
Ciertamente la invisibilidad a la que se arroja a los pueblos originarios no es patrimonio argentino, sino que parece sobrevolar ambas orillas del Río de la Plata. En un editorial publicado el domingo 19 de abril de 2009, por el diario El País de Montevideo, el ex presidente de Uruguay Julio María Sanguinetti se despacha a gusto contra quienes no pueden defenderse, porque han sido exterminados. Pese a ello, Sanguinetti, que cuando fue presidente no vaciló en acallar y congelar los reclamos de las organizaciones de los derechos humanos y de la sociedad en su conjunto e hizo lo imposible por evitar el enjuiciamiento de los torturadores y asesinos de la dictadura uruguaya, se dedica a atacar a lo que califica como “la involución del charruismo”. Sanguinetti se complace en denostar a aquel pueblo originario que, como él mismo expresa, fue “barrido” del mapa Oriental y al que despectivamente califica de “tribu charrúa”. Pero observemos más exhaustivamente otra de sus increíbles afirmaciones:
No hemos heredado de ese pueblo primitivo ni una palabra de su precario idioma, ni el nombre de un poblado o una región, ni aun un recuerdo benévolo de nuestros mayores, españoles, criollos, jesuitas o militares, que invariablemente les describieron como sus enemigos, en un choque que duró más de dos siglos y les enfrentó a la sociedad hispano-criolla que sacrificadamente intentaba asentar familias y modos de producción, para incorporarse a la civilización occidental a la que pertenecemos.
Resulta interesante su capacidad de consumado lingüista que puede advertir la precariedad de un idioma del cual no sobrevivió “ni una palabra”. En fin... A simple vista advertimos coincidencias notables entre Vargas Llosa, Aguinis y Sanguinetti. Como si el párrafo anterior no fuese suficiente, el ex presidente finge bajar los decibeles y, con una inocencia propia de una Caperucita en un bosque repleto de lobos amigos, señala:
En nuestra vida republicana nadie quiso eliminar a los charrúas como personas, sino barrer su toldería, modo de vida incompatible con la vida criolla, refugio de delincuentes, constante aliado del invasor portugués y del “bandeirante” traficante de esclavos, que procuraba allí la gente para secuestrar niños guaraníes o mujeres blancas y venderlas en Brasil.
¿No nos suena familiar la letra de este tango trágico? ¿No nos suena a la naturalización de la víctima transformada en victimario? Aquellos que fueron “barridos” y despojados de sus tierras son los ladrones, contrabandistas, delincuentes, esclavistas, secuestradores. La partitura resulta conocida.
Más adelante nos brinda una verdadera innovación conceptual cuando habla “del genocidio poco genocida”, tal como califica a la campaña contra los charrúas. Extraño término en verdad, debería patentarlo como neo logismo y completar el resto de la secuencia con frases como “más o menos genocida” y “mucho genocida”. Más allá de la particularísima visión de alguien que llegó a la primera magistratura de un país, el racismo se encuentra tan naturalizado que cuesta percibirlo. Tantos años de pedagogía de la desmemoria y de amnesia colectiva inculcada por la escuela del statu quo, tanta dictadura rioplatense, tanta impunidad llevan a que la inversión de las pruebas termine naturalizada inculpando a las víctimas, aunque estén ya muertas.
Después de advertir hasta qué punto se continúa afrentando a un enorme segmento de la población, incluso mediante textos educativos actuales, conviene anticipar algunas definiciones. En particular sobre el significado de genocidio y qué entendemos sobre el mismo, o mejor dicho, qué pontifican los especialistas sobre los muertos que son acreedores a llevar tal etiqueta. Sin lugar a dudas, en el mejor de los casos, seré acusado de imprecisión o de una utilización desmedida del término. Los exterminólogos son muy puristas al respecto.