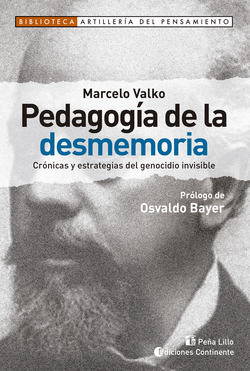Читать книгу Pedagogía de la desmemoria - Marcelo Valko - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2
Teorizando sobre la pira de cadáveres
Оглавление¿A dónde iremos que muerte no haya?
Nezahualcoyotl, poeta nahuatl
No desconozco las implicancias conceptuales de lo que entraña un genocidio y que, por ejemplo, se utiliza para definir el caso del Holocausto Judío o Gitano perpetrado durante la II Guerra Mundial. En aquellos casos, se procuró la eliminación masiva de un pueblo mediante mecanismos estatales. La ciencia al servicio de la supresión de seres humanos procuró el mayor rendimiento al más bajo costo. La razón llevada al paroxismo. En este caso, indudablemente, le debemos dar la razón a Walter Benjamin cuando señala que todo documento de cultura es un documento de barbarie. Y el documento de barbarie es extenso. No sólo nos encontramos con los carceleros de la red de los campos entre los que sobresalieron Treblinka, Teresinstadt o Auschwitz, también están los ingenieros que diagramaron las prisiones, los convoyes ferroviarios que trasladaban a los “asociales”, los calderistas que construyeron los hornos para desintegrar personas, los economistas y contadores que calcularon con toda meticulosidad el costo de la eliminación de cada individuo y, por supuesto, un dato que siempre se olvida, la siniestra complicidad de los Aliados que ni siquiera bombardearon las vías férreas para impedir el transporte del cargamento humano.
La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio fechada el 9 de diciembre de 1948, en su Artículo II señala claramente lo que la ONU entiende sobre este tema:
En la presente Convención, se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial, o religioso, como tal: (a) Matanza de miembros del grupo; (b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; (c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; (d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo; (e) Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo.
Los modernos cadaverólogos no toman en cuenta estos ítems. Un historiador con afán de corregirme señaló que las decenas de millones de indígenas que murieron en América no entran en la categoría de genocidio, porque la implementación de la muerte careció de la impresionante infraestructura Estatal que presenta el ejemplo alemán. Aquí, los conquistadores hispanos, lusitanos, holandeses o sajones, desconocieron esa prolija metodología. Aquí las matanzas fueron desordenadas, en general no ocurrieron en sitios preestablecidos, sino que los cadáveres quedaron dispersos en multitud de acciones a lo largo del continente y en un lapso de varios siglos. Tal amplitud desorienta a los exterminólogos, que son gente muy prolija, capaz de identificar únicamente genocidios acotados en tiempo, forma y espacio.
Detengámos en algunos casos recientes para no irnos tan atrás, al menos en estas primeras páginas. Por ejemplo, en lo ocurrido en Napalpí durante el invierno de 1924. Allí se mataron como escarmiento “apenas” unos 200 qom (tobas). Objetan que no fue un genocidio porque no se buscó eliminar a todos los qom del Chaco. Sólo se trató de una advertencia, apenas un escarmiento brutal. Los especialistas en el tema, los cadaverólogos, jamás elevarían 200 muertos a la categoría de genocidio. Para el caso formoseño de Rincón Bomba de 1947 podrían aducir, y con razón, que no se intentó exterminar a toda la etnia pilagá y wichi, solamente se buscó disciplinar a garrotazos, mejor dicho a tiros, al enorme conglomerado humano que aquel 10 de octubre de 1947 se encontraba en Las Lomitas. Más de un teórico apegado a las fórmulas que emanan de sus papers dirá que aquello tampoco fue un genocidio. De nada serviría decir que hoy en día existe un juicio entablado por la Federación Pilagá contra el Estado Nacional por delitos de lesa humanidad donde se menciona entre 500 y 1.200 indígenas asesinados. En la estadística de la muerte que establecen tales preciosismos técnico-semánticos, se ubican en una categoría menor. Napalpí y Rincón Bomba son apenas una matanza, una de las tantas masacres. Seguramente, algún especialista en genocidios de esas ONG que nunca faltan habrá elaborado un cuadrito con especificaciones de víctimas para genocidios, masacres, matanzas o asesinatos masivos que irá de mayor a menor, decreciendo siempre según los números. ¿Cuál será peor? ¿Una matanza? ¿Una masacre? ¿Cómo hacen los tecnócratas de la muerte, los cadaverólogos, para elaborar semejante ranking mortuorio? ¿Cuántas víctimas se requieren para cada caso? ¿Cuántos muertos y asesinados de qué manera necesita América para ingresar en esta macabra estadística? ¿A qué se debe este sentimiento de inferioridad frente a lo numérico, frente a la pleitesía del número? Para el caso americano, esas disquisiciones se asemejan a los célebres debates bizantinos que se esforzaban en dilucidar temas tan acuciantes como cuántas miríadas de ángeles caben en la punta de un alfiler. Más atrás, hablamos de los campos de exterminio del régimen hitleriano. Hablamos de la complicidad de la razón, de los ingenieros que planificaron los campos, de los ferroviarios, de los químicos. El caso Americano fue y sigue siendo distinto. No tuvimos un lugar que aplicara la muerte en forma general, visible y prolija como Auschwitz. Aquí tuvimos las minas de Potosí donde al menos unos ocho millones de mitayos se quedaron para siempre en la oscuridad de los desprolijos socavones. Aquí tuvimos las selvas donde se dejaron pudrir los cuerpos o las corrientes de los ríos donde eran arrojados para un viaje sin retorno. Aquí tuvimos la invisibilidad del campo de concentración de la isla Martín García con su horno crematorio que comenzó a funcionar 29 años antes que su homólogo del cementerio de la Chacarita.
No sólo los pulcros exterminólogos se encuentran atrapados por la inferioridad del número, es decir, la necesidad de contar con gran cantidad de muertos para que el episodio se tome en cuenta. Recuerdo que, en muchas conferencias sobre lo ocurrido con el Malón de la Paz, hubo gente del público que parecía decepcionarse de la ausencia de muertos durante la represión y secuestro del contingente kolla. Un buen número de muertos es siempre convincente para seducir al auditorio, es parte de un show mediático. En un mundo manejado por las cifras se requiere de guarismos abultados y se rinde pleitesía a las cantidades.
Lo sucedido en América y en el caso argentino en particular no se atiene a los criterios de los especialistas que teorizan sobre la pira de cadáveres. Es hora de advertir hasta qué punto estamos en un Nuevo Mundo donde no funcionan necesariamente los mismos criterios y herramientas teóricas pensadas para otras latitudes, ni siquiera las fórmulas sobre la muerte masiva. Me pregunto ¿cuándo vamos a dejar de lado el vasallaje intelectual, esa pleitesía que rendimos a cuanta teoría nos llega enlatada desde el Primer Mundo? Tendríamos que estar hartos de ver cómo se intenta trasladar mecánicamente todo tipo de conceptos construidos para explicitar otras realidades. Aquí tenemos la pasmosa convicción de que las teorías producidas en los países centrales deben encajar en nuestro suelo a como dé lugar, es decir, yuxtaponiendo la realidad a patadas dentro del marco conceptual importado. Provienen del Primer Mundo, eso basta y sobra para hacerlas prestigiosas. La esclavitud no sólo de los cuerpos, sino también el sometimiento mental, se encuentra tan extendida en América que en esa relación dialéctica de amos y esclavos, de dueños y desposeídos, también somos esclavos teóricos, estamos destinados a ser meros repetidores de las teorías europeas. Cuando Sarmiento nos ubica de una vez y para siempre en el mercado internacional con sus leyes de oferta y demanda, olvida un dato. Señala que “los españoles no somos ni navegantes ni industriosos, y la Europa nos proveerá por largos siglos de sus artefactos a cambio de nuestras materias primas, y ella y nosotros ganaremos en el cambio” (Sarmiento 1845: 228); pero olvida decir que también el Norte “nos proveerá por largos siglos” de sus marcos conceptuales que deberemos tragar crudos, sin posibilidad de cocinarlos de acuerdo con nuestra realidad como hizo por ejemplo un lúcido Mariátegui incorporando “la pata indígena” para comprender la realidad peruana.
Tomemos por ejemplo los conceptos que se utilizan para clasificar a la prehistoria o edad de piedra. Para el caso del Viejo Mundo, los arqueólogos elaboraron un marco evolutivo basado en el perfeccionamiento del instrumental lítico. Así, tenemos conceptos como paleolítico (vieja edad de piedra), mesolítico (una edad media) y neolítico (nueva edad de la piedra pulida). Cada una de estas tecnologías líticas habitó un horizonte temporal. Se supone que los grupos comenzaron a tallar núcleos líticos, en un principio de manera tosca, produciendo escasas muescas mediante las cuales conseguían un filo rudimentario. Con el correr de los milenios fueron perfeccionando su técnica hasta llegar a las puntas de flecha bifaciales, o sea, puntas talladas finamente de ambas caras. En el Viejo Mundo, esta teoría concebida para el Viejo Mundo es aceptable más allá de las objeciones de la New Archaeology. En América hace agua donde se la aplique. A la llegada de las carabelas, en estas costas convivía todo tipo de grupos con una tremenda disparidad en cuanto a su cultura, su técnica y su organización sociocultural. Cuando se excava un sitio, el decapaje horizontal evidencia la convivencia de grupos que, por la producción de sus artefactos líticos, podrían ser considerados paleolíticos junto con otros neo líticos. Los distintos horizontes tecnológicos coexisten. Incluso más de una vez se trata del mismo grupo que utiliza en distintas ocasiones elementos más o menos elaborados. La teoría enlatada, aunque venga con la etiqueta de un autor prestigioso, cuando no explica no sirve. Nada se puede trasladar mecánicamente. Con el tema del genocidio ocurre lo mismo.
Los cultores de la precisión terminológica aducen que el desastre epidemiológico producido al inicio de la Conquista con enfermedades para las cuales los indígenas carecían de anticuerpos, tales como la gripe, sarampión o viruela que provocaron un descenso demográfico abrupto, no pueden ser catalogadas de genocidio. Mencionemos un par de datos. Por ejemplo, en 1630 México cuenta con apenas el 3% de la población que habitaba esta región en vísperas de la Conquista. Por su parte, el Perú de Atahualpa de 1533 con 9.000.000 de individuos desciende a 1.300.000 para 1570. Son datos escalofriantes que no son suministrados por indigenistas mexicanos o peruanos, sino meticulosos demógrafos de las universidades de Berkeley y Los Angeles (Borah y Cook 1963: 100) y de California (Sauer 1984: 235, 304). Sin embargo, otros expertos, los puristas del exterminio, hacen a un lado tales guarismos, estos cadaverólogos señalan que no fue genocidio porque no hubo intencionalidad, no hubo un plan preconcebido para contaminar a los indígenas con cepas bacterianas. Simplemente ocurrió. Es más, algún iluminado creará una fórmula teórica insólita. Autores reconocidos como Bernard y Gruzinski no sólo citan a Ruffié y su “genocidio sin premeditación”, sino que reflexionan al unísono: “¿por qué los conquistadores eliminarían su mano de obra?” (Bernand y Gruzinski 1996: 227). Por un lado, la eliminan porque la utilizan como un combustible biológico del que obtienen el máximo rendimiento en el mínimo tiempo posible. The time is money primero se pronunció en español. Los conquistadores pretenden “hacerse la América” y largarse cuanto antes. Ningún “encomendado” soporta el ritmo impuesto por las nuevas relaciones económicas de producción que junto con el plusvalor también extraen hasta la última gota de sangre del indígena utilizado en obrajes o minas. Se desprecia la mano de obra porque la suponen interminable. Además, la consideran floja, incapaz del precepto bíblico de ganar el pan con el sudor de la frente. No merecen la vida. Además, los que mueren son culpables hasta de morir. Reflexionando sobre la viruela que padecen los náhuatl después de la caída de Tenochtitlán, el fraile franciscano Toribio Motolinía de Benavente en su Historia de los indios de la Nueva España señala que “había que dejar actuar a la peste”; si “los indios morían como chinches a montones”, es porque Dios la envía para castigar su herejía.
Ciertamente, lo que sucedió en este continente fue un Fin del Mundo, pero lo perpetraron seres de carne y hueso. ¿Acaso un Fin del Mundo, cometido directa o indirectamente por un grupo humano sobre otro, no constituye un genocidio? Veamos. Hubo matanzas preventivas que tenían como objetivo el escarmiento, con la detección y posterior eliminación de los referentes ideológico-políticos que pudieran comandar una eventual resistencia. Tanto en México como en el área andina fueron localizados los pintores de los códices detentores “de la tinta negra y roja de la sabiduría”, y los amautas y quipucamayos que guardaban la memoria. Todos ellos fueron quemados en Autos de Fe junto con sus libros y quipus. Algo similar al asesinato selectivo contra enemigos potenciales utilizado hoy en día desde aparatos estatales. También fueron eliminados los sacerdotes y el andamiaje religioso. Aún en la actualidad se continúa con la persecución de las últimas retaguardias simbólicas como sucede en el Chaco Gualamba y en el Chaco Boreal, donde los grupos originarios arrinconados deben rendir su memoria a cambio de un modesto bolsón de alimentos de alguna misión evangelista. Con retaguardia simbólica me refiero al último resquicio de resistencia tras la derrota militar, una resistencia oculta a los ojos del poder. ¿Desde dónde se resiste? Desde lo mítico, desde la religiosidad primigenia, desde los ritos ancestrales, del cual las huacas andinas son un claro ejemplo. Aunque se mantiene oculta a los ojos, el poder intuye tal resistencia y busca suprimirla. Hoy continúan persiguiendo esa retaguardia simbólica, ese último lugar donde habita la memoria colectiva, la memoria social. Recordemos aquel Bando del corregidor Areche prohibiendo que los indios recordaran memorias. Tal es su afán que intenta espiar y castigar los recuerdos. Ordena el olvido. Busca suprimir el pasado. Elabora una verdadera tábula rasa.
En su libro L’Allemagne et le génocide, Billig diferencia tres formas de genocidio: por supresión de la capacidad de procrear, por la deportación y por el exterminio. Por supuesto concordamos. Pero, si nos detenemos en todas estas cuestiones, advertimos que su fórmula está pensada para la masacre europea de la II Guerra. El caso Americano incluye esos ítems, pero los excede por completo. Por ejemplo Billig no menciona que genocidio también es quitarle al otro las ganas de vivir. Como testimonian las crónicas, no sólo se destruyen las relaciones económicas de producción, sino que son sustituidas por una metodología violenta y un objetivo incomprensible que produce un reasentamiento forzado de la población. Tal sumatoria de variables conduce a la pérdida de la fuerza vital, a un deseo de no vivir que torna a los indígenas especialmente vulnerables frente a las enfermedades. Están agotados por el trabajo, agobiados mentalmente y ya no tienen amor por la vida. El mestizo Juan Bautista Pomar en La Relación de Texcoco habla de la “congoja y fatiga del espíritu, de verse quitar la libertad”. Obviamente también carecen de placer. Las crónicas de Bartolomé de Las Casas para Mesoamérica, como la del indio Felipe Guamán Poma de Ayala para el área andina, abundan sobre estos ejemplos abrumadores:
Por manera que no se juntaba el marido con la mujer, ni se veían en ocho ni en diez meses, ni en un año; y cuando al cabo deste tiempo se venían a juntar, venían de las hambres y trabajos tan cansados y tan deshechos, tan molidos y sin fuerzas, y ellas, que no estaban acá menos, que poco cuidado había de comunicarse maridalmente; desta manera cesó en ellos la generación (Las Casas 1555: 13).
El genocidio también es la conquista y apropiación de los cuerpos de la mujer y la exclusión completa del cuerpo del hombre, que es suplantado por el cuerpo del amo.
Y cómo se perderá la tierra y quedará despoblado y solitario todo el reyno y quedará muy pobre el Rey. Por causa del dicho corregidor, padre, encomendero y demás españoles que roban a los indios sus haciendas y tierras y casas y sementeras y pastos y sus mujeres e hijas, por así casadas o doncellas, todos paren ya mestizos y cholos. Hay clérigos que tienen veinte hijos y no hay remedio… por donde no multiplica ni multiplicarán los indios de este reyno (Guamán Poma 1613: 454).
En 1600 Pedro de Valencia, uno de los asesores del rey Felipe III, le aseguraba a su graciosa Majestad lo siguiente: “Entre los daños que la Nación puede padecer, el mayor es faltar la gente y el segundo, la labor, porque es irnos acabando” (Horne 1945: 106). Es lo mismo que va a plantear siglos después un profesor de la Universidad del Litoral durante el primer gobierno de Perón: “Un país con escasa población es un país pobre” (Galli Pujato 1950: 23). No es un gran descubrimiento, pero muchos lo olvidan. Y para que la población se desarrolle, ciertamente necesita de un ámbito donde asentarse, de un territorio. Simplemente mencionamos el complejo problema de la usurpación de tierras de las comunidades. En la Recopilación de la Leyes de los Reinos de las Indias, mandadas imprimir y publicar en 1680 en Madrid por Carlos II, en el Libro I del Título III señala lo siguiente: “Que las Indias Occidentales estén siempre reunidas a la Corona de Castilla, y no se puedan enajenar”. Dichas tierras las recibió la corona: “Por donación de la Santa Sede Apostólica y otros justos y legítimos títulos, somos señor de las Indias Occidentales, Islas y Tierra Firme del mar Océano, descubiertas y por descubrir”. En el Libro IV del Título XII, de la misma Recopilación…, se advierte: “que no se den tierras en perjuicio de los indios (…) y que las dadas en su perjuicio se vuelvan a sus dueños”. En esa legislación del siglo XVII se observa la absoluta incongruencia entre la ética y la economía, por un lado se respeta al indio y por otro se engrandece la Corona: “el español, en su obra de conquista y colonización, debía reducir a los indígenas pero respetando sus derechos, es decir, debía al propio tiempo respetar al indio y conquistarlo para extender sus propiedades” (Cárcamo 1925: 8). Se trata de leyes contradictorias que afirman y niegan a la vez, se trata de leyes esquizofrenógenas, que guardan las formas en el papel y olvidan la situación real del indio.
Extinción, despoblamiento, pobreza, usurpación de tierras. Pensemos cuáles son las respuestas posibles frente a una frustración o agresión de proporciones. Una primera respuesta es atacar al foco que origina la frustración; en otros casos, cuando no se puede eliminar al agresor ya que detenta un poder imposible de neutralizar, la agresión se internaliza y se transfiere a otro grupo. Se encuentra un chivo emisario, un otro peor que uno mismo al que despreciar. Sin embargo, existe una tercera posibilidad. Cuando la agresión es tan pavorosa, cuando de lo que se trata es de un verdadero Fin del Mundo, el grupo cae preso de la indefensión, de una anomia defensiva que le impide reaccionar. No existen ni siquiera normas de autodefensa. La situación se torna imposible de elaborar y ya “no hay remedio” como dice Guamán Poma o “cesa la generación” como plantea Las Casas. No hay motivos por qué vivir.
En América se viene produciendo un genocidio permanente. Es completamente distinto del holocausto de la II Guerra Mundial. En nuestro suelo la matanza no comenzó con el advenimiento de Hitler para terminar cuando las tropas soviéticas liberaron a los prisioneros sobrevivientes de los campos de concentración. En el territorio Americano estamos hace 5 siglos con un genocidio que no cesa, un genocidio insomne que prosigue de día y de noche. Por eso, en lugar del desacierto de Ruffié o la más prolija definición de Billig, proponemos la definición del brasileño Orlando Villas Bôas, quien en 1971 señaló: “Genocidio no es solamente la matanza de indios con armas de fuego. Genocidio es también injusticia, colaborando con el objetivo de que los indios y sus culturas desaparezcan. No podemos en nombre del desarrollo menospreciar al indio, robar su tierra y masacrarlo de ninguna manera”.
Justamente, para nuestro caso, el genocidio tiene que ver con lo que plantea Villas Bôas. El caso americano no solamente se remite a la eliminación a tiros de un grupo étnico, sino a toda la inmensa y compleja estructura de exclusión y desarraigo que termina aniquilando individuos y culturas en aras de homogeneizar la nación. Otro pensador brasileño nos suministra datos significativos. Según Rodrigues Brandâo, en 1900 había en Brasil 230 grupos étnicos. En 1986 se reducen a 143, “ello significa que en ese lapso, desaparecieron 87 grupos tribales, es decir desaparecieron personas, tribus, aldeas, modos de vida, lenguas, dialectos y culturas” (Rodrigues Brandâo 1986: 22). Desaparecieron esperanzas y modos de soñarlas. Un genocidio que abarca una multiplicidad de aspectos y rostros. Algunos parecen no estar relacionados con el asesinato masivo, por ejemplo cuando se atenta contra el hábitat de una cultura. Es lo que ocurre con el desmonte de la yunga salteña en Argentina: cuando la lluvia cae sobre suelos sin la suficiente cobertura vegetal, éstos son arrasados provocando aludes, como ocurrió en febrero de 2009 en Tartagal.
Ahora bien, genocidio también es mantener a los indígenas en la invisibilidad desde los mismos basamentos jurídico-políticos del Estado, construyendo un statu quo de racismo que es más explícito de lo que muchos suponen.