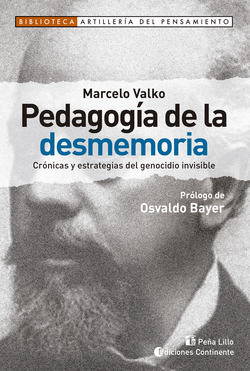Читать книгу Pedagogía de la desmemoria - Marcelo Valko - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3
Feos, sucios y malos.
El pecado de nacer a destiempo
ОглавлениеLos atributos en las dinastías indígenas son
la fuerza, la criminalidad y la borrachera.
Estanislao Zeballos
El imaginario social, entre otras cosas, consiste en un sistema de significación heredado que, a su vez, una nueva generación reelabora, internaliza e institucionaliza sobre la realidad. Esa imago mundi es asumida como propia y se trasmite a la generación siguiente. Estas representaciones mentales de la sociedad constituyen el paradigma de un período histórico que le permite al grupo social pensar lo pensable al mismo tiempo que le impide incursionar en lo impensable, en aquello que la generalidad de la sociedad no puede sondear. Por supuesto, el paradigma o la temperatura social no es un corpus absolutamente compacto o uniforme, y por eso hablamos de generalidad. Por ejemplo, aun en lo más profundo de la trata de africanos, existen voces y sectores que claman contra la esclavitud. Sectores que presionan y que en un principio permiten al paradigma dominante adecuarse y corregir las fisuras hasta que llega un momento donde los ajustes son tantos que el paradigma hace agua, se derrumba y cambia.
Cuando se produce el Descubrimiento de América, irrumpe un extraño universo que es necesario ubicar, reducir y transformar en algo conocido, es decir, se familiariza lo exótico, tal como plantea Gruzinski. Por supuesto, dicha familiarización no siempre es fiel o acertada ni remite necesariamente a lo novedoso. En la mayoría de los casos deja de percibirse lo real y se suplanta la verdad por una construcción, por una imagen de ficción. Justamente de eso se trata lo que analizaremos a continuación: la ficción sustituyendo a lo real.
Nuestras primeras obras literarias o históricas tendrán un innegable trasfondo político y por ello son un verdadero muestrario de calificativos que fueron construyendo a lo largo de todo el siglo XIX la imagen del indio ladrón, sanguinario y homicida. En principio debemos mencionar a Juan Cruz Varela con El regreso de la expedición contra los indios bárbaros, mandada por el Coronel D. Federico Rauch (1827) y a Esteban Echeverría con La cautiva (1837). Más tarde, Domingo Sarmiento prosigue la elaboración de la imagen de los bárbaros y los civilizados que comienza con el Facundo (1845) y culmina con el menos citado, por las obvias razones que ya se desprenden de su título, Conflicto y armonías de las razas en América (1882). En la elaboración del imaginario del indio saqueador y asesino, no podemos olvidar las dos partes del poema Martín Fierro (1872-1879) de José Hernández donde manifiesta su racismo contra el indio: “ha nacido indio ladrón / y como ladrón se muere”. Hernández construye al indígena como un salvaje consumado, ontológico ya que “hasta los nombres que tienen son de animales y fieras” (Hernández 1994: 69). Sin dudas Bartolomé Mitre, el mago Merlín que escribió nuestra historia de acuerdo con los intereses de sus amigos, no puede estar ausente, como veremos en el capítulo siguiente.
Sin intención de agotar un tema tan extenso, y que abordamos al único efecto de mostrar su extensa hilación, digamos que el precursor será el unitario Juan Cruz Varela con su elegía dedicada al prusiano Rauch. En aquellos versos, el indígena aparece calificado de la siguiente manera:
(...) espanto del desierto, bárbaro indomable, estrago espantable, rencor antiguo inaplacable, horroroso torrente, bramido horrendo, huracán, salvaje feroz, sed de rapiña y matanza, caterva fiera, bárbaro atroz, feroz salvaje, salvajes inhumanos, raza carnicera, tigres feroces del desierto.
Se trata de una sucesión de calificativos que no dejan lugar a dudas sobre la malignidad animal del indígena. No muy distinta es la situación, una década más tarde, en La cautiva, donde Esteban Echeverría establece un patrón asociativo que se nutre de ideas similares y presenta la imagen del indio y sus actitudes como “tribu errante, torbellino, brutos, formas desnudas de aspecto extraño y cruel, insensata turba, alarido, salvajes, bárbaro, inhumanos cuchillos, sedientos vampiros, abominables fieras, infernal alarido, parecen del infierno inmunda ralea, turba inhumana y fatal”. Por supuesto, el caso de Echeverría es más grave que el de Varela, porque La cautiva continúa siendo obligatoria para los estudiantes secundarios. Alguna vez, algún ministro de educación deberá tener el valor de sacarlo de la currícula académica. No sólo por el racismo que destila, sino por la mediocridad del texto en sí. El tratamiento deso pilante que le otorga al tema de la cautiva en sí, lo dejamos para el capítulo “Helena del Desierto: rapto, cautiverio y rescate”.
En el Facundo que se publica por primera vez en Santiago de Chile Sarmiento no se queda atrás. El desprecio que experimenta por lo indígena y que traslada gustosamente al gaucho y a la montonera es visceral. Para quien fuera presidente casi durante la mitad de la guerra de exterminio llevada a cabo contra el Paraguay, los indios no tienen remedio: “Las razas americanas viven en la ociosidad, y se muestran incapaces aun por medio de la compulsión para dedicarse a un trabajo duro y seguido” (Sarmiento 1845: 29). Por supuesto, esas construcciones son confrontadas con su ideal humano: “El dueño de casa, hombre de sesenta años, de una fisonomía noble, en que la raza europea pura se ostenta por la blancura del cutis, los ojos azulados, la frente espaciosa y despejada” (Sarmiento 1845: 34). Su extranjerofilia es tan acentuada que ni siquiera siente simpatía por la Revolución de Mayo. Señala que en 1810 en Argentina existían “dos sociedades distintas, rivales e incompatibles, dos civilizaciones diversas: la una española, europea, culta, y la otra bárbara, americana, casi indígena” (Sarmiento 1845: 57). El ilustre sanjuanino, “el más grande entre los grandes” como reza el himno en su honor, más allá de contraponer al general José María Paz con Facundo Quiroga, considera que Rosas y Rivadavia son los dos extremos de la República Argentina, que se liga a los salvajes por la pampa y a la Europa por el Plata. Señala que la montonera presenta “una barbarie casi indígena… de ferocidad brutal y un espíritu terrorista” (Sarmiento 1845: 62). Todo lo americano le disgusta. Incluso hasta los animales autóctonos son objeto de su desprecio, como cuando habla del “miserable gato llamado puma, que huye a la vista de los perros” (Sarmiento 1845: 37). Su desprecio por la zoología nativa nos retrotrae a aquellas teorías de Corneille de Pauw, quien en el último tercio del siglo XVIII planteó “la impotencia de la naturaleza americana” a la que consideraba “corrompida, débil, degradada” y sostenía “la inferioridad telúrica” de América y lo americano.
Por supuesto, no sólo los indios serán sucios, feos y malos, sino también sus modos de vida y hasta sus toldos a los que Estanislao Zeballos califica de “inmundos y grasientos” en lo que coincide el teniente coronel Barbará cuando señala: “Es feísimo el aspecto que presentan estas habitaciones. Su interior es una verdadera pocilga donde duermen, perros, gatos y gente” (Barbará 1879: 154). En el libro del militar británico William Mac Cann Viaje a caballo por las provincias argentinas, editado en Londres en 1852, al referirse a los usos y costumbres de los indios pampas, este viajero abunda en párrafos tremendos sobre los toldos indígenas:
El aspecto exterior de los toldos es feísimo y el interior sucio y repugnante… En suma, viven un género de vida abominable… Es feísima la perspectiva que presentan estas habitaciones, y su interior no es otra cosa que una cloaca inmunda, teniendo, muchas veces que he pasado cerca de ellas, que llevar un pañuelo a la nariz (citado en Martínez Estrada 1948: 470).
Un siglo después, Manuel Gálvez en su increíble El Santito de la Toldería se despacha con algo muy parecido:
Eran sucios y malolientes los toldos. En cada uno vivían diez o doce indios: toda la familia. También dormía algún perro. Aparte del olor a potro del indio, que es fuertísimo, agréguese que no se lavaban, excepto en verano, época en que se bañaban en los ríos y arroyos, y que seguramente los niños, por lo menos, no salían del toldo para hacer ciertas cosas. Además, dentro de los toldos, sobre todo al regreso de un malón, se emborrachaban y luego echaban fuera lo que habían comido (Gálvez 1947: 18).
En medio de ese panorama, es casi obvio el destino de los indígenas. Los indios sobran. Arrastran una culpa atroz, una cruz imposible de cargar. No sólo son sucios, feos y malos, sino que también nacieron a destiempo. Su temporalidad ya no cuaja con la razón, la técnica y el progreso de la segunda mitad del siglo XIX. Son obsoletos, cargan con la culpa de nacer a deshora. Desde Europa, pensadores de la talla de Hegel aceptan de buen grado la inmadurez de nuestro continente. En la Introducción de Las Prelecciones de Filosofía lo plantea claramente: “América ha estado separada del campo en el que hasta hoy se ha desarrollado la historia universal. Lo que hasta ahora ha sucedido en ella es sólo eco del Viejo Mundo, expresión de formas de vida que le son extrañas”. No en vano las etapas de la “Historia de la Humanidad” están diseñadas desde una perspectiva absolutamente eurocéntricas.
Los viejos marxistas, al igual que los liberales, no toman en cuenta al Nuevo Mundo. Los primeros consideran a personajes como Rivadavia o Roca seres paradigmáticos, como aceleradores del capitalismo, único modo del advenimiento del proletariado que terminará sepultándolo; y los segundos siguen convencidos de que estos personajes fueron los esclarecidos impulsores de la mano invisible del mercado en medio de una barbarie anacrónica. Pensadores como Carlos Mariátegui y sus Siete Ensayos... donde intenta reelaborar una teoría como el marxismo incorporando al sujeto indígena son realmente excepcionales. Nuestros máximos teóricos del andamiaje nacional, como Alberdi, sostienen que los indios sobran y naturalizan esta certeza como una doctrina: “Todo en la civilización de nuestro suelo es europeo”. No queda ni un mínimo resquicio por donde pueda asomar el hálito originario de nuestra tierra:
Ya la América está conquistada, es Europea (…) La guerra de conquista supone civilizaciones rivales, Estados opuestos –el Salvaje y el Europeo– este antagonismo no existe; el Salvaje está vencido, en América no tiene dominio ni señoría. Nosotros europeos de raza y de civilización, somos los dueños de la América (Alberdi 1852: 63).
Juan Bautista Alberdi habla de “dueños”. Esa imagen lleva implícita otra, la de aquellos que son los desposeídos, los que no tienen dominio ni señorío. La de los parias, la que presupone el axioma aristotélico acerca de que “mandar y obedecer no solo son cosas necesarias, sino también convenientes, y ya desde el nacimiento algunos están destinados a obedecer y otros a mandar” (Aristóteles 2004, Libro I: 56). Unos nacieron para ser amos y otros nacieron para ser esclavos. Aristóteles piensa en términos de jerarquía. Nacieron para no ser. Nacieron para ser un manchón borroneado como lo da a entender Sarmiento citando a Juan de Ulloa, un autor al que recurre reiteradamente por considerarlo una eminencia en el tema racial: “Visto un indio de cualquier región, puede decirse que se han visto todos” (Sarmiento 1882: 37). En realidad Ulloa, un adalid del segregacionismo racial, no se esfuerza gran cosa con su definición, pero a Sarmiento le resulta un hallazgo convincente. Los indios carecen de rostros distintivos e individualidad, son todos iguales, visto uno, vistos todos. Nacieron para ser invisibles, nacieron a destiempo. Evidentemente, para el establishment, los pueblos originarios son gente irreductible que, vistos en el siglo XIX, cuatro siglos después del Descubrimiento, aún no comprendían las nuevas relaciones económicas de producción, no entendían la expansión capitalista, ignoraban el axioma the time is money y, es más, se empecinaban en resistir a las bancas de Londres y París que dictaban las leyes de la civilización, es decir, del mercado. Los indios se habían quedado en la prehistoria. Venían del pasado. Eran anacrónicos. Eran el pasado de la humanidad y por colmo improductivos. “El indio, que hasta estos momentos no ha pasado de consumidor como no que no cultiva la tierra, no ejerce industria fabril alguna, ni siquiera se consagra a la cría y reproducción de las haciendas, no presta a nadie el servicio de reproducción de la riqueza natural o industrial” (Larraín 1883: 52). Desde distintos ámbitos, académicos, militares, eclesiásticos, filosóficos y empresariales, se extiende la certeza de que los indios sobran. Se trata de un axioma que es compartido por todos. Por todos los que no son indios, claro, incluso por los que recién tocan nuestras playas.
Hoy y ayer, todo viajero arriba con el prestigio del sitio de origen y el camino recorrido, y en nuestro medio si ese viajero es europeo su prestigio se acrecienta, pero si es francés, alto, rubio, ingeniero, periodista y de carácter aventurero, su aureola brilla sin que tenga que esforzarse demasiado. Algo así sucedió en 1870 cuando desembarca en el puerto de Buenos Aires el ingeniero Alfred Ébélot. Tiene 33 años y pronto se hace de contactos importantes en el reducido mundillo de la elite porteña. En una cena se lo presentan al Dr. Adolfo Alsina, ministro de Guerra y Marina. A poco de escucharlo, el ministro queda convencido de que ha dado con el hombre que necesita para trazar su límite frente a la barbarie. Ciertamente Ébélot es la persona indicada para construir la Zanja que Alsina tiene en mente para separar a unos de otros.
Un sentimiento muy particular es el que se apodera de un francés de nuestro siglo, de este siglo crítico, razonador y ligeramente pedante, cuando se halla en presencia de auténticos salvajes y los sorprende en flagrante delito de salvajismo, en todo el ardor de la matanza, el robo y la devastación. Es un sentimiento de horror sin duda, o más bien de repugnancia, pues la bestialidad primitiva vista de cerca es de prosaica fealdad (Ébélot 1880: 25).
Es evidente la construcción de los dos sujetos que habitan el discurso de Alfred Ébélot. Por un lado, tenemos al francés posicionado del lado de la razón, correctamente ubicado en la temporalidad del siglo XIX, y por el otro, a los auténticos salvajes a quienes, para colmo, sorprende en el delito flagrante de salvajismo, perpetrando matanzas y devastaciones. Ciertamente al francés, claro exponente del siglo XIX, le repugna esa bestialidad que no sólo es primitiva, sino también fea. Pero, tal vez, el mayor pecado de los indios no consista en su fealdad, sino en haber nacido a destiempo. “De esos salvajes brutales y feroces, de esas razas degeneradas como se las llama ¿no será mejor decir que su mayor culpa consiste menos en ser salvajes que en ser anacrónicos?” (Ébélot 1880: 25). Casi un siglo después de que el diseñador de la Zanja de Alsina escribiera estas líneas, en un libro de texto argentino, la construcción del estado de atraso en que se encontraban los indígenas es incuestionable: “El indio navegaba en canoas hechas de troncos. La llama era su bestia de carga. Cazaba ñandúes y guanacos con boleadoras. Conoció el caballo cuando Pedro de Mendoza lo trajo en sus naves” (Fernández Godard 1962: 95). Eso es todo lo que aparece consignado sobre los pueblos originarios y es todo lo que los estudiantes necesitan conocer. Por su parte, en el suplemento especial que Clarín edita para celebrar el centenario de la Conquista del Desierto, una nota firmada por Carlos Florit dice: “El dominio del desierto que los indios ejercían significaba el mantenimiento de una forma primitiva de producción” (Suplemento Especial Clarín 11/06/1979: 2). El indio atrasa. Frente a esos seres anacrónicos que mantienen una forma primitiva de producción, se estrellaba la rutilante revolución industrial que a esa altura en Inglaterra había aprobado duras legislaciones especiales para emplear niños en las minas de carbón, ya que por los estrechos socavones británicos sólo podían pasar cuerpos pequeños, cuerpos de niños. ¿Eso es una forma superior de producción? Evidentemente, para los iluminados del siglo XIX, esa es la idea de la civilización y progreso. Por supuesto, en este muestrario no puede estar ausente Sarmiento, quien en las conclusiones de Conflictos y armonías de las razas en América se queja del mestizaje donde “están mezcladas en nuestro ser como nación, razas indígenas, primitivas, prehistóricas”. En el mismo sentido se expresa el Informe Oficial de la Comisión Científica que acompañó a Roca en su rally patagónico:
La superioridad intelectual, la actividad y la ilustración, que ensanchan los horizontes del porvenir y hacen brotar nuevas fuentes de producción para la humanidad, son los mejores títulos para el dominio de las tierras nuevas. Precisamente al amparo de estos principios, se han quitado éstas a la raza estéril que las ocupaba (IOCC 1881).
El término estéril que utiliza el dictamen de la Comisión Científica lo debemos entender dentro de un contexto productivo, se refiere a que los originarios eran estériles económicamente, ocupaban las tierras sin extraerles la rentabilidad que percibían las bancas europeas. De hecho, en la carta topográfica De la Pampa y de la Línea de Defensa contra los Indios que levanta el ingeniero Melchert previa a la construcción de la Zanja de Alsina, al territorio en manos de “los bárbaros” lo denomina alternativamente “campos no explorados” o “campos estériles”. Los indígenas estaban muy lejos de comprender el movimiento de un siglo que había encumbrado a la máquina de vapor.
El aborigen, por regla general, es invisible y, cuando aparece, es para hacerlo en un estado de animalidad. Todo su accionar está orientado en ese sentido: “Los salvajes que aguardan las noches de luna para caer, cual enjambres de hienas sobre los ganados que pacen en los campos y sobre las indefensas poblaciones” (Sarmiento 1845: 24). También el pensamiento de Adolfo Alsina es bastante convencional. Parte, como casi todos sus contemporáneos, del indio ladrón, y ésa es la piedra basal de su famosa Zanja. Explica que “el indio invade para poder regresar con lo que robó” (Alsina 1877: 67). Eso es todo. Estanislao Zeballos lo supera: “Los indios viven del robo y hacen la guerra al cristiano con crueldad y odio implacables” (Zeballos 1879: 249). Y en su Viaje al País de los araucanos, asegura que estos “arrebatan un nombre a la naturaleza y lo aplican a su familia”. No toman un nombre de la naturaleza, como su esencia es el latrocinio, se lo “arrebatan”. Cuando el coronel Villegas captura al bravo Pincén, sobre quien se tejían mil y una historias, en la prensa aparecen notas como ésta:
Casi todo el mundo afirma que [Pincén] no era ni cacique ni jefe de tribu, sino un jefe de bandidos, que su gente era una reunión de aventureros escapados de los presidios, desertores, asesinos, ladrones, indios escapados de sus tribus para evitar la muerte, cristianos y europeos perdidos, borrados por siempre del registro de la gente (El Mosquito 17/11/1878).
Un siglo después, el profesor de la Escuela Superior de Guerra Juan Carlos Walther repite la esencia del párrafo anterior: “No se podía fiar de la sinceridad del indio, su odio racial heredado desde siglos anteriores lo volvía salvaje y menos predispuesto a aceptar las ventajas de la vida civilizada que le ofrecía el cristiano” (Walther 1970: 353). Incluso, casi al final de su extenso texto La Conquista del desierto, Walther tiene un capítulo llamado “Actividades delictuosas de los salvajes después del año 1879”. La historia escrita por los vencedores considera “actividades delictuosas” a los últimos atisbos de resistencia. El único estímulo que parece impulsar a los caciques es “su afán de robo”, tal como consta en el libro de historia del coronel Alfredo Serres Güiraldes, otro profesor del mismo ámbito militar.
A la espada le sigue la cobertura de la cruz. El salesiano Milanesio, evangelizador itinerante que anda capturando almas de prisioneros, escribe en diciembre de 1881: “Los indios, como en general todos los salvajes, están dominados por dos vicios: el robo y el ocio” (Belza 1981: 89). El Boletín Salesiano de marzo de 1932 tiene la misma opinión de los indios fueginos: “... acogiéndose todos, al amparo de sus toldos para entregarse a un ocio embrutecedor”. Por su parte, el franciscano Marcos donati, cabeza de las misiones de Río IV, cuando Mansilla realiza su mentada Excursión a los indios Ranqueles, asegura que los indios “son perezosos y mucho más, para venir a la explicación de la doctrina” (Farías 1993: 68). Como vemos, la cruz acuerda con la espada. Un siglo después, en un libro de historia argentina, Exequiel Ortega, al tratar la desintegración de las misiones jesuíticas, dice que “por su poca madurez, el indígena no mantuvo los hábitos de trabajo y disciplina inculcados” (Ortega 1970: 50). Otro que integra este breve muestrario es Augusto Cortázar, quien describe al indio como “raptor, lujurioso, inhumano y borracho” (Cortázar 1956: 213).
Por su parte, el frenesí racista de Sarmiento no tiene límites, lo hace olvidar en una página lo que escribe en la anterior y no advierte las contradicciones que plantea en sus citas, por ejemplo menciona a Depons cuando dice: “El indio se distingue de la manera más singular por una naturaleza apática e indiferente (…) su corazón no late ni ante el placer, ni ante la esperanza, sólo es accesible al miedo” (Sarmiento 1882: 35). Olvidando la construcción de ese ser indiferente que acaba de plasmar, más adelante lo acusa de que “el sensualismo y el alcohol les absorben todo el tiempo” (Sarmiento 1882: 50). ¿Es apático o es sensual? Lo único que queda claro es que el indio es culpable de todo y además sobra. No tiene lugar bajo el sol, es invisible. Todas las voces concuerdan con este veredicto. La sensibilidad del indígena no tiene cabida para los hombres y sí para las bestias: “Tienen lástima de dar muerte a una vaca, a pesar de no tenerla para los cristianos; y son capaces de llorar si alguien, con más poder que ellos, danles muerte. ¡Qué extraño es esto! Tener lástima a un animal, llorar por él y no hacer ni la mitad por un semejante” (El Siglo 04/12/1878).
En 1864 se edita un folleto sobre la nueva línea de frontera a construir sobre el Río Negro que comienza con el siguiente prólogo:
¡Los Indios! Espectro aterrador y tremendo para las poblaciones de nuestra populosa campaña. Fantasma sangriento, que, cual buitre insaciable, parece ceñirse tenaz y fatídica alrededor de nuestras fronteras. Plaga voraz, que riega la ruta de su veloz carrera con la sangre y riqueza de nuestros paisanos. ¡Los Indios! Enemigo constante de la civilización, la tranquilidad, riqueza y adelanto de nuestros pueblos (Raone 1969: 583).
También para Olascoaga, secretario de Roca durante su campaña al sur, el indio “es un producto del desierto”. ¿Pero qué tipo de producto? Es una suerte de plaga. Y todos sabemos que a las plagas se las combate y extirpa mediante una limpieza a fondo. Esa idea se abre camino en el imaginario y va a derramarse en infinidad de textos escolares que ya mencionamos en Los indios invisibles... Otro libro de lectura, destinado a los alumnos de 4º grado y editado en 1923 llamado Nuestra Pampa de W. Jaime Molins, reiteradamente utiliza los calificativos de “bandidaje desalmado”, “plaga de los indios”, “señorío salvaje”, sugiriendo finalmente la necesidad “de limpiar de indios las pampas” (Molins 1923: 16, 26, 27 y 23). Podemos agregar: “Los indios son una suerte de plaga que pulula” (Ibáñez Frocham s/f: 29). En este compendio no podía estar ausente una publicación infantil emblemática como Billiken. En el centenario de la Conquista al Desierto, señaló que “el indio devastaba en minutos los poblados y haciendas” (Billiken 09/10/1979: 10). Es como una suerte de manga de langostas que todo lo devora y destruye en cuestión de minutos. El vendaval de descalificación es permanente y va y viene en el tiempo. Citando a un sacerdote al regreso de un viaje a una toldería, Domingo Sarmiento señala que “tan sin cura era la enfermedad [de los indios] que sería buena obra extirparlos” (Sarmiento 1882: 51). Casi finalizando el siglo XX se mantiene intacta la misma visión. Refiriéndose a la campaña de Roca, Alfredo Terzaga sostiene: “El Ejército practicó la drástica cirugía de intervenir la llaga y borrar su cicatriz del cuerpo nacional. Con ello eliminó una lacra secular” (Terzaga 1976: 156). Incluso la historieta Patoruzito muestra en uno de los cuadros un rancho miserable con un par de pobladores sentados a la puerta. El texto dice: “¿Traen DDT? No se rían; sería útil llevarlo encima cuando uno entra en un rancho coya, abundan los parásitos” (Patoruzito 1958: 4). Evidentemente, los indígenas no logran desprenderse de la siniestra imagen que depositaron sobre ellos de “consumado salvajismo propio de su grado de incivilización” (Walther 1970: 55).
Los autores de ayer y hoy insisten en tratar “el problema indio” y desbordan de calificativos despectivos. El sitio en el que habitan los salvajes se denomina reiteradamente como “nido”, “madriguera”, “guarida”. Darwin mismo señala que “el wigwan o choza fueguense semeja en absoluto por su forma y magnitud un montón de heno… estas chozas apenas representan una hora de trabajo para su confección” (1839: 74). Se busca asociar en todo momento a los pueblos originarios con la animalidad. Jamás se plantea que paulatinamente se los ha ido arrinconando y se ha estrechado su espacio vital, los textos los califican una y otra vez como “piratas terrestres” que cometen “tropelías y rapiñas”. Vale recordar que “pirata terrestre” será una de las imágenes predilectas de Roca, quien la utilizará en la Proclama del Carhué, en arengas a las tropas y en alocuciones al Congreso de la Nación. Zeballos, el publicista de su Campaña al Desierto, no cesa de calificarlos como “hordas de ladrones corrompidos en infernales borracheras, sin más hábitos de trabajo y de milicia que los del vandalaje” (Zeballos 1878: 250). Increíblemente se llega a comparar a los indios hasta con los insectos, tal como Mauricio Birabent lo propone en un escueto libelo donde narra los orígenes del pueblo de Chivilcoy. Allí dice: “El indio antes de la llegada de los blancos andaba a pie. Inferiormente dotado por la naturaleza, se arrastraba como un gusano” (Birabent 1938: 27). Los discursos coinciden en afirmar que el indio tiene astucia, que no es lo mismo que la inteligencia; el indio tiene astucia como un animal. No realiza acciones en conjunto con el resto de su grupo, sino que anda en horda, como una manada. El indio no camina ni se desplaza, el indio pulula, se arrastra, perpetra correrías. No tiene palabra sino alaridos, chillidos o “aullidos como perros” (Zeballos 1878: 63), “huyen desesperados al monte lanzando aullidos” (Zeballos 1881: 242). Carlos Spegazzini, al escuchar cantar a las mujeres de la tribu de Orkeke, dictaminó: “Lo único a lo que lo puedo comparar es el ruido de las ranas en los bañados de Europa cuando está por llover” (Deodat 1937: 64). Su emparentamiento con el mundo animal es total, por eso reiteradamente se oponen sus instintos frente a los hábitos o conductas civilizadas. El libro El indio del desierto se refiere a Calfulcurá, al que describe “gesticulando con su boca de bagre” (Schoo 1930: 85). Cabe acotar que su autor, Dionisio Schoo Lastra, era uno de esos hacendados con residencia en París, que se dedicaba al polo y que había sido secretario privado de Roca. Algo parecido dice el perito Francisco Moreno en la carta que le escribe a su padre en octubre de 1875 contando sus impresiones sobre los mapuches. Le explica a su “Querido Viejo” sobre “la cantidad enorme de capitanejos sapos, porque se parecen más a estos animales que a hombres” (Moreno 1997: 79). Y ya que mencionamos a Zeballos y a Moreno no podemos dejar afuera a Sarmiento. En el Facundo, ese manual de intolerancia, al confrontar al criollo con el extranjero, llega a equiparar al gaucho con un animal. Señala como ejemplo que si un gaucho va en busca del médico:
(...) y se le atraviesa un avestruz por su paso, echará a correr detrás de él, olvidando la fortuna que le ofrecéis, la esposa o la madre moribunda; y no es él solo el que está dominado por este instinto; el caballo mismo relincha, sacude la cabeza y tasca el freno de impaciencia por volar detrás del avestruz (Sarmiento 1845: 204).
Mientras en los muelles porteños se produce “el reparto de indios” capturados en la Patagonia, el diario católico y vocero del arzobispo de Buenos Aires, León Federico Aneiros, debajo de un disfraz de corderito dice: “Parécenos verdaderamente cruel separar a las madres de los hijos, porque esto importa quebrantar las leyes de la naturaleza, que ejercen su influjo hasta en los seres irracionales” (La América del Sur 29/11/1878). Los indios siempre están ligados a la naturaleza y la irracionalidad. Como no podía ser de otra manera, Mario Vargas Llosa se suma al coro de los que equiparan a los indígenas con imágenes del mundo animal, con un roedor para ser exacto. En un artículo periodístico califica a Evo Morales como alguien “vivo como una ardilla, trepador y latero y con una vasta experiencia en manipular hombres y mujeres” (La Nación 20/01/2006). Se trata de una constante que emerge permanentemente de un imaginario social que siempre estuvo en el poder. Del mismo modo se realza su estrecho vínculo con la naturaleza frente al raciocinio del habitante de la ciudad.
Al interrumpirse la construcción de la Zanja de Alsina, el ingeniero Ébélot acompaña a Roca en su expedición al sur. A fines de 1879, además de su paga, recibe un regalo adicional, aunque bastante habitual en aquel entonces. El “generoso” Ministro de Guerra, como muestra de su aprecio, le envía dos “indiecitos para su uso”. Es muy ilustrativo el comentario que el francés deja sobre este particular obsequio. Sobre el muchachito de unos 4 años comenta:
(...) su fealdad es simpática (…) comprende a media palabra, tiene la vivacidad de un mono y los mimos de un perrito. Después de desgañitarse en chillidos cuando fue separado de su abominable dama de compañía [se refiere a la abuela], lo cual es señal de buen corazón, levantó hacia mí sus ojos ya confiados ante la primera migaja de pan que le presenté (Ébélot 1880: 182/183).
El párrafo presenta toda la parafernalia del imaginario racista que se desploma sobre el indiecito feo con características simiescas y perrunas. A la abuela, de quien lo arrancan entre llantos y súplicas, que el civilizado ingeniero denomina “chillidos”, y que probablemente era el último eslabón de una familia a la que el niño jamás volvería a ver, la cataloga de “abominable”. Como vemos, las huellas de la ignominia están presentes en infinidad de documentos, muchos de ellos producidos por los mismos que participaron de los delitos. Uno de los periodistas que acompaña a Roca a su rally patagónico, al observar a las jóvenes esposas del cacique Manuel Grande, señala con asombro: “No son tan feas como la generalidad de las indias que he visto” (Lupo 1938: 56). De acuerdo con Remigio Lupo, la fealdad es inherente a la generalidad de las indias. Por otra parte, en este caso que cita de las esposas del cacique, no dice que son lindas sino que “no son tan feas”. El joven Darwin, veinte años antes de publicar El Origen de las Especies, en su periplo patagónico refiriéndose a los fueguinos escribe: “Estos desgraciados salvajes tienen el cuerpo achaparrado, el rostro deforme, cubierto de pintura blanca, la piel sucia y grasienta, los cabellos apelmazados, la voz discordante y los gestos violentos. Cuando se los ve, cuesta trabajo creer que son seres humanos, habitantes del mismo mundo que nosotros” (Darwin 1839: 75).
Y, por favor, no caigamos en el facilismo idiota que exonera estos comportamientos atribuyéndoselo al pensamiento de la época. No olvidemos que en Argentina la esclavitud fue abolida por la Asamblea del Año XIII, mientras que el gran país del norte lo concreta recién en 1862 con Lincoln, a quien le costó una guerra civil de tres años y su propia vida. En momentos en que Roca obsequiaba niños prisioneros, hasta los ingleses ponían trabas al tráfico de esclavos.
Indudablemente, para el establishment, el indio es un ente feo, sucio y malo y, para colmo de males, alguien nacido a destiempo. De esa posición a la invisibilidad no hay más que un paso.
La estrategia de la desmemoria se alegra de la ausencia del indígena que en realidad no es ausencia sino invisibilidad: “Esto que parece un sueño hoy en que al indio sólo lo vemos en las comparsas, fue sin embargo una pesadilla” (Ibáñez Frocham s/f: 30). El día en que Roca llega a la orilla del Río Negro, el diario La Prensa señala que los indios “no han desaparecido del todo, a pesar de que están acosados por todas partes” (La Prensa 25/05/1879). La imagen “de no haber desaparecido del todo” creada por el periódico es tan confusa como sugerente. El indio es ausencia, y cuando lo hacen aparecer como por arte de magia, resulta que nos encontramos con un indio de comparsa, con un indio disfrazado, un indio objeto de burla y escarnio. La satisfacción que provoca la ausencia es tan descomunal que incluso la región pampa-patagonia parece emerger a la historia recién en momentos en que Roca construye el Desierto, por eso no es extraño toparnos con frases como la siguiente: “La pampa es el único de nuestros territorios del que puede decirse que no ha tenido adolescencia. Y de este espécimen de colonización es posible que no pueda jactarse ninguna nación de la tierra. No sólo no hay indios. ¡No hay gauchos!” (Molins 1923: 28).
La alegría por su extinción es contagiosa y produce un gran coro de voces. Por ejemplo, Carlos Octavio Bunge se felicita porque “el alcoholismo, la viruela y la tuberculosis –¡benditos sean!– habían diezmado a la población indígena y africana” (Ingenieros 1913: 81). En el mismo sentido, Sarmiento, citando a Juan de Ulloa, señala que los indios disminuyen en todas partes debido a “los estragos formidables que hacen las viruelas, bien por el uso de bebidas fuertes” (Sarmiento 1882: 37). Un poco antes, en una nota reproducida por la prensa que se titula “La cruz o el sable”, el Gobernador de los Territorios del Chaco expone ante el flamante Ministro de Guerra una opción simple: “Hay también que pensar, señor Ministro, en reducir o exterminar a los indígenas del Chaco, pues mientras esto no se haga, la colonización estará constantemente expuesta a sus depredaciones” (La América del Sur 20/02/1879). Reducir o exterminar, dos caras de la misma moneda. Hasta un pensador como José Ingenieros, que es considerado por algunos como “progresista”, afirma con total indiferencia que el país está “libre ya o poco menos, de razas inferiores” (Ingenieros 1913: 50). Por otra parte, su racismo ya se había manifestado tempranamente en sus Crónicas de viaje de 1905, aspecto del que ya nos ocupamos oportunamente en Los indios invisibles... y del que extraigo apenas una sola frase: “Cuanto se haga en pro de las razas inferiores es anticientífico; a lo sumo se les podría proteger para que se extingan agradablemente”.
Las voces de expertos sociales, políticos variopintos y pedagogos de toda laya se suman una tras otra como la de Ernestina López de Nelson, que en su texto Nuestra Tierra, editado en la década del 1910, casi no toma en cuenta “el problema indígena” dado que “quedan ya muy pocos, apenas unos cuantos centenares”. En 1913, en la Cámara de Senadores, Joaquín V. González se congratuló ante una realidad que consideraba definitiva, ya que “las razas inferiores, felizmente, han sido excluidas de nuestro conjunto orgánico; por una razón o por otra, nosotros no tenemos indios en una cantidad apreciable”. Es notable la liviandad del senador cuando oscila entre “una razón o por otra”. “¿Hubo en verdad, indios en la Pampa y en la Patagonia? Pocos vestigios quedan de la temible raza. Sí, los había” (De Salvo 1939: 184). En un libro de geografía, aprobado como texto escolar por el Ministerio de Educación y escrito en 1926 por el profesor Eduardo Acevedo Díaz, los niños aprendían que “la República Argentina no necesita de sus indios. Las razones sentimentales que aconsejan su protección son contrarias a las conveniencias nacionales”. Los indios no están, quedan muy pocos o directamente no son de utilidad para el país.
La percepción de la extinción del indio será tan rotunda que en el N° 678 del cómic Patoruzito de diciembre de 1958, dedicado a Ceferino Namuncurá, ya desde la tapa se pregunta: “¿Dónde están los indios argentinos?”. Para poderlos encontrar, los protagonistas de la historieta deben ir acompañados de expertos, de hecho, en el cómic consta que esa historia está basada en la “documentación ofrecida por la Dirección Nacional de Asuntos Indígenas que dirige el Reverendo Padre Dr. Emilio Martínez” (Patoruzito 1958: 4). En un manual de texto de 1970, Exequiel Ortega no tiene empacho en escribir: “A esta altura del problema del indio en que nos hemos situado, la presidencia de Avellaneda significó su solución final” (Ortega 1970: 367). O la publicación infantil de la Editorial Atlántida que para el Día de la Raza de 1979 decidió recordar la Conquista del Desierto: “Al término de su campaña, Roca había eliminado a 6 caciques principales y 1600 indios de pelea. Tomó 10.000 prisioneros y terminó con las indiadas poderosas” (Billiken 09/10/1979: 10). Una cosa es que Estanislao Zeballos, ideólogo de la campaña roquista, declare en 1878 que “la opinión pública está ansiosa de llegar a la solución radical del problema de tres siglos” (1879: 51) o que el semanario El Mosquito se pregunte “¿Cuáles son los [indios] que deben ser suprimidos inmediatamente?” (El Mosquito 17/11/1878). Otro asunto muy distinto es educar a los estudiantes a fines del siglo XX utilizando las conjunciones idiomáticas de “solución final” o “el problema indio” que realmente son de una gran peligrosidad, donde se naturaliza el genocidio pasado y reciente. Incluso decir “final” es corroborar desde el Ministerio de Educación que ya no quedan más indígenas, por lo tanto ese “final” es una suerte de “solución”, es aceptar la invisibilidad. Tal solución ya la habían planteado los primeros cronistas como Fernández de Oviedo, quien en su Historia general y natural de las Indias aseguró que “Dios los ha de acabar muy pronto (…) Ya se desterró a Satanás de esta isla; ya cesó todo con cesar y acabarse la vida a los más de los indios”.
De la solución final a la pureza racial existe apenas un paso. La búsqueda de una raza mejor, sin “mezclas espurias”, será una preocupación que se traslucirá hasta en libros de divulgación como el que se publica sobre el origen del partido de Saladillo. Allí se lee claramente: “No quedó en esta zona ninguna toldería de indios, ni grupos que se mezclaran y mestizaran con la población blanca. Eso evitó taras étnicas a la raza que se formaba aquí” (Ibáñez Frocham s/f.: 53). Recordemos de paso el extremismo segregacionista de las legislaciones coloniales que se obstinaron en meticulosos y complejos árboles clasificatorios para diferenciar con precisión “las mezclas de sangres”, algo que se deseaba evitar. Básicamente, se consideraban en un orden decreciente de lo blanco hasta llegar al extremo de la cadena de lo no blanco. Los estamentos de mayor a menor eran los siguientes: españoles, criollos hijos de españoles, mestizos, mulatos, negros e indios. Pero como estos a su vez se cruzaban entre sí, se necesitaban categorizaciones más específicas para identificar los productos de tales cruzas, como los zambos, cuarterones u ochavones, en virtud de la cantidad de sangre que de tal o cual grupo circulaba por las venas del individuo. La Nueva España tenía nombre para todo: indio con negro daba lobo; mulato y español engendraba un morisco; español con mulato generaba un albino; español con albino producía tornatras; lobo con indio daba zamabayo; indio con zambayo originaba un cambujo y, a su vez, el cambujo con mulato producía albarzado. Con toda seguridad, esta cátedra de barroquismo genético se situaba fácilmente en un plano hipotético o filológico que en un nivel efectivamente biológico, ya que establecer en la práctica la diferencia entre un cambujo y un zambayo no sería tarea sencilla por más empeño que pusiese “un extirpador de idolatrías y bestialidades” (Valko 2012a: 133). Menos elaborada y más concreta, en la zona sur de Brasil (Paraná y Río Grande), la clasificación se dividía, comenzando por supuesto con los blancos, en criollos, caipiras (campesinos blancos pobres de Paraná), mulatos mestizos de blanco y negro, el caboclos producto del mestizaje entre un blanco con india, y mamelucos que era la cruza de negro con indio.
Argentina nació aferrada al espejismo de la inmigración anglosajona, mientras invisibiliza a la población que efectivamente se radica en el país, como paraguayos, bolivianos y peruanos, pero que no encaja en los moldes de la opción teórico-ideal del Estado concebido por Alberdi cuando señala que “en América todo lo que no es europeo es bárbaro: no hay más división que ésta; 1º, el indígena, es decir, el salvaje; 2º, el europeo, es decir, nosotros” (Alberdi 1852: 62). Ése es el mismo discurso que encontramos en Sarmiento cuando habla de que la lucha es “entre la civilización europea y la barbarie indígena, entre la inteligencia y la materia” (Sarmiento 1845: 38). Mientras tanto, ciertos pedagogos no dejan de soñar, como se observa en el texto de lectura denominado Lunita de Plata editado en 1962. Allí, los dibujos de niños rubios abundan en una correlación de 3 a 1 frente a los dibujos de chicos de pelo castaño u oscuro. Y en nuestro país, si no me equivoco, esa no es la proporción que vemos en las calles.
La mezcla “racial” es un problema grave que desvela a nuestros máximos pensadores. Sarmiento, nuevamente escudándose en alguna cita erudita, menciona al naturalista suizo Luis Agassiz, quien asegura que “si alguno duda del mal de esta mezcla de razas, que venga al Brasil, donde el deterioro (…) va borrando las mejores cualidades del hombre blanco, dejando un tipo bastardo, sin fisonomía, deficiente de energía física y elemental” (Sarmiento 1882: 113). Basta imaginar a la protagonista del tema Garota de Ipanema de Vinicius de Moraes para deshacer tanto desatino racista.
Ahora bien, los indios no están solos como objeto de racismo. En esta galería de ausencias, si prestamos la debida atención, nos encontramos con un segundo ausente. También el negro es una ausencia. El tema es demasiado complejo e importante y merece que nos ocupemos de él en un próximo trabajo; por lo pronto, mencionamos apenas la ausentificación de su presencia y el tratamiento dado a su figura, tan cruel como el dado a los habitantes originarios de estas tierras. El negro es otro fantasma, es otra presencia negada y usurpada por la historiografía oficial. De la misma forma que no existe una categoría abstracta llamada “indio”, tampoco podemos hablar de una condición que pueda abarcar a la totalidad de los negros.
La ruta de la trata de esclavos se desarrolló con muy pocas variaciones durante siglos. Los negros eran capturados entre Senegal y Angola y llevados a la isla de Santiago en el archipiélago de Cabo Verde, un enorme campo de concentración que distribuía a los esclavos al resto del mundo. Los traficantes de esclavos capturaron todos los que pudieron. De esa manera, las malsanas bodegas de los barcos venían repletas de negros malés islamizados junto con otros grupos de organización social, cultura, religión y lengua completamente distintos, como yorubas, dahomeyanos, fanti-ashanti, haussas, mandingas, bantos. En Buenos Aires, los esclavos desembarcaban en la Vuelta de Rocha, en la Boca del Riachuelo donde eran inmediatamente subastados.
En 1812, la revolución prohibió la importación de esclavos. Antes de esa fecha, habían llegado miles al Río de la Plata, ciertamente un destino menos brutal que los lavaderos centroamericanos, las plantaciones del Caribe o los ingenios del Brasil. En Buenos Aires, los esclavos eran utilizados como personal doméstico y tareas afines en la casa del amo. Una vez liberados, fueron enrolados en los ejércitos revolucionarios, donde cumplieron un servicio militar de cinco años. Ya antes de 1810, habían combatido durante las invasiones inglesas en los famosos regimientos de Pardos y Morenos que iban a reconquistar Buenos Aires. San Martín reclutó a dos tercios de los negros de Cuyo para ser incorporados al Ejército de Los Andes. Junto con otros mil esclavos libertos integraron el Regimiento Nº 11 de Cazadores que participó del cruce de la cordillera y pelearon por la libertad de Chile y Perú, llegando a estar a las órdenes de Bolívar.
Como no puede ser de otra manera, Sarmiento también siente particular rechazo por los negros, por eso se congratula diciendo: “Felizmente las continuas guerras han exterminado ya a la parte masculina de esta población” (Sarmiento 1845: 214). Ataca a Las Casas a quien acusa de que por su “filantropía excesiva por defender a los indios”, y por “su mal consejo”, terminaron introduciéndose negros en América (Sarmiento 1882: 51). Domingo Faustino Sarmiento hizo su parte en esta purga deshaciéndose de cuanto negro pudo enviándolos a morir en la guerra contra el Paraguay. Otro de los discriminadores será José Hernández con su popular Martín Fierro. Por ejemplo, en la célebre escena cuando ingresa la mujer del negro a la pulpería, el gaucho utilizando un juego de palabras, la ofende llamándola “vaca… yendo gente al baile” y luego asegura que “a los blancos hizo Dios / a los mulatos San Pedro / a los negros los hizo el diablo / para tizón del infierno” (Hernández 1879: 29). La frase se afincó en el refranero popular hasta la actualidad.
El estigma del color perseguirá a “pardos” y “morenos” durante toda la vida. Al igual que en los casos de los pueblos originarios, en las partidas de bautismo y de muerte, el sacerdote dejaba constancia de la “raza” del individuo colocando a continuación del nombre del nuevo feligrés el estigma “Pardo” o “Moreno”. Ni siquiera muerto se borraba la huella que permanecía indeleble, segregándolo hasta en la partida de defunción.
Ya finalizando este capítulo, retomemos el imaginario elaborado en torno al indígena feo, sucio y malo. Eduardo Wilde, quien fuera Ministro de Justicia e Instrucción con Roca y luego detentor de la cartera del Interior con Juárez Celman, circunscribe el panorama de forma clara y tajante: “El indio es el enemigo de todos nosotros”. El empleo de ese nosotros inclusivo es tan sincero como sugerente, posicionando frente a “ellos” (los indios) un “nosotros” que logra conciliar las diferencias entre las distintas elites que compiten por el poder. En ese punto, todos están de acuerdo: Mitre, Sarmiento, Avellaneda, Juárez Celman y Roca. Y, si bien no quedan dudas de a quién se refiere Wilde con su “nosotros”, Alberdi se toma la molestia de explicitar quién o quiénes lo componen: “Nosotros, europeos de raza y civilización, somos los dueños de América (…) Cada europeo que viene a nuestras playas nos trae más civilización en sus hábitos que luego comunica a nuestros habitantes, que muchos libros de filosofía” (Alberdi 1852: 67). Esa magia por contagio no produjo necesariamente la civilización esperada, como lo atestiguan cantidades de misioneros que intentaban por todos los medios que “sus indios” no copiaran la vileza de los “malos cristianos” que en un día destruían una laboriosa evangelización de años.
Juan Bautista Alberdi, el ideólogo de nuestra Constitución de 1853 en el capítulo Acción civilizadora de la Europa en las repúblicas de Sud América, termina de definir a buenos y malos al lanzar una serie de preguntas que supone demoledoras: “¿Quién conoce caballero entre nosotros que haga alarde de ser indio neto? ¿Quién casaría a su hermana o a su hija con un infanzón de la Araucanía y no mil veces con un zapatero inglés?” (Alberdi 1852: 62). En el capítulo siguiente, veremos que, fiel a su línea argumental, dictamina: “El indígena no figura ni compone mundo en nuestra sociedad política y civil” (Alberdi 1852: 68). Alberdi verbaliza de forma impecable el imaginario con que la sociedad percibe al indígena, “que no figura” dado que se trata de un ser invisible. El profesor Walther en su Conquista del desierto, tantas veces reeditado, señala como conclusión: “Convertido el salvaje en un enemigo irreconciliable fue ya imposible civilizarlo” (Walther 1970: 58). Sin embargo, las cosas no siempre fueron así.