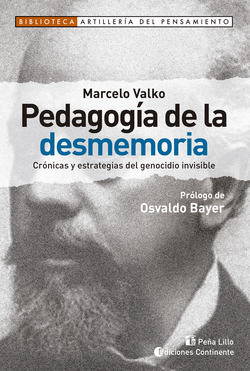Читать книгу Pedagogía de la desmemoria - Marcelo Valko - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4
La historia según Merlín
ОглавлениеLa obra maestra de la oligarquía
ha sido su Historia Oficial.
Juan José Hernández Arregui
Muertos tempranamente Mariano Moreno (1811), Juan José Castelli (1812), Manuel Belgrano (1820), Martín Miguel de Güemes (1821), Bernardo de Monteagudo (1825), Manuel Dorrego (1828) y exiliado José de San Martín (1824); planteado el paradigma del antagonismo entre la civilización o la barbarie por Sarmiento (1845), no le resultó muy difícil a una persona hábil y de buena pluma como Bartolomé Mitre escribir una Historia Argentina a gusto y piacere de la oligarquía. Tanto en su Historia de San Martín como en la Historia de Belgrano, don Bartolomé contó con todos los documentos existentes e incluso hasta con algunos testigos presenciales. Tenía a su alcance lo que necesitaba. Poseía todos los ingredientes y sobre todo su varita de gran mago muy bien afilada. Y nuestro máximo prestidigitador hizo su extraordinario acto de magia que aún hoy sigue chisporroteando en las aulas de los colegios y en los actos oficiales. Redujo los sueños de los patriotas para enquistarnos en el puerto de Buenos Aires, amputó las utopías de los mejores idealistas a las que consideró extravagancia del momento y así cercenó el alcance territorial de la gran Patria Americana. Minimizó a Simón Bolívar y maximizó a Guayaquil. Provincializó el internacionalismo de San Martín al mismo tiempo que nacionalizó las aspiraciones porteñas. Particularmente se dedicó a amputar todo aquello que oliera a americanismo. En ambas historias, las de José Francisco de San Martín y de Manuel Belgrano, volcó lo que cuadraba a sus pequeños intereses portuarios dándole la espalda a las aspiraciones americanistas que se evidenciaron el 9 de julio de 1816 entre los congresales de Tucumán. Nuestro mago vernáculo, en lugar de la vistosa capa de Merlín, utilizaba una sombría levita y, en vez del gorro ornamentado con lunas y estrellas eternas, lucía una galera a la usanza de una moda efímera. Eso sí, poseía un detalle donde era difícil igualarlo. Al girar la varita, agitaba las páginas de su diario, al que, con su modestia habitual, denominó La Nación. De esas páginas saltaban sus mezquinos conejos que reprodujeron hasta el infinito el colonialismo interno. Merlín no dejó discípulo conocido, Mitre en cambio, tras su muerte, siguió reuniendo una multitud de aprendices de variado tamaño y pelaje que se cobijaron no sólo en las páginas de su periódico y continuaron propagando desde aquella tribuna “su doctrina”. No en vano, Homero Manzi señaló que Mitre al morir dejó un guardaespaldas formidable: el diario La Nación. Continuando esa escuela, padecimos los pases de magia de Vicente Fidel López, Domingo Sarmiento, Julio Argentino Roca, Estanislao Zeballos e incluso de Carlos Saúl Menem, entre otros continuadores del Mago Mitre. Todos ellos se dedicaron con fervor a retocar, corregir, deslizar infamias, eliminar hechos y crear mitos, suprimir lo inconveniente y dejar que el tiempo hiciera el resto. Bien mirado, eso es verdadero revisionismo, ya que la Historia Oficial es la que revisó los distintos episodios y personajes para decir qué se incluye y qué no.
Exploremos algunos de los aspectos de nuestros orígenes y podremos advertir los alcances de la negación. Producido el 25 de mayo de 1810, simultáneo con el despliegue militar de la naciente revolución hacia el Paraguay y el Alto Perú, un combate de igual trascendencia se desarrolló a nivel simbólico con el propósito de destronar los emblemas ligados a la dominación colonial, al tiempo que se analizarán, con la celeridad impuesta por la gravedad del momento, los signos existentes u otros por crear. Precisamente, esa necesidad de contar con los símbolos adecuados fue la que inspiró a Manuel Belgrano a enarbolar los colores de la bandera argentina guiando los ejércitos bajo su mando.
Belgrano adoptó los colores que venían siendo estimulados en distintas oportunidades, de la tradición española y aun de las luchas por la Independencia. De cualquier manera su bandera se hizo símbolo regional en las invasiones inglesas, símbolo demagógico en la Semana de Mayo; símbolo militar en las baterías del Rosario, símbolo nacional en la plaza de Jujuy (Rojas 1912: 247).
La necesidad de la naciente República por vestirse de historia llevó a que sus impulsores más esclarecidos realizaran acciones de significativa trascendencia. Un ejemplo contundente fue protagonizado por Juan José Castelli. Cuando el Vocal de la Junta de Mayo se adentró en el altiplano al mando del Ejército Auxiliar del Alto Perú buscaba algo más que la plata potosina, como lo prueba el significativo acto que realizó el 25 de mayo de 1811 en la Puerta del Sol de Tiahuanaco, cuyo alcance hemos subrayado oportunamente (Valko 2011: 10). Castelli decidió conmemorar el primer aniversario de la Revolución de Mayo en Tiahuanaco, ruinas a las que se adjudicaba enorme antigüedad y que, como señaló en una de sus decretos, era “el sitio mejor para proclamar ante la raza usurpada y avasallada los ideales de la revolución” (Luna 1999: 49). No olvidemos que la ciudadela se encuentra próxima al Titicaca, lago sagrado del cual, y tal como lo recuerda la tradición andina, emergieron Manco Capac y Mama Ocllo para fundar el imperio Inca. Dicha ceremonia, en la que anunciaba la “igualdad racial” aprovechando el primer aniversario de la Revolución de Mayo, no fue una ocurrencia improvisada como lo prueban los preparativos. El 19 de mayo de 1811, Castelli emitió una circular a los subdelegados de los ayllus cercanos de Omasuyos, Larecaxa, Yungas y Apolobamba para que concurrieran al acto para “estrechar en unión fraternal, en grata memoria de sus mayores”.
Llegado el 25 de mayo, el acto se desarrolló con gran solemnidad. A los toques del clarín, las comunidades indígenas ocuparon sus posiciones y los batallones de Patricios, Arribeños, Pardos, Morenos, Montañeses, Blandengues, Dragones y Húsares del Ejército Auxiliar juraron vencer a los realistas. Luego, ante la monumental Puerta del Sol, Bernardo Monteagudo, secretario de Castelli, leyó un decreto que explicaba a los compatriotas del Altiplano los alcances de la revolución:
(…) los esfuerzos del gobierno superior se han dirigido a buscar la felicidad de todas las clases, entre las que se encuentra la de los naturales de este distrito, que tantos años fueron mirados con abandono, oprimidos y defraudados en sus derechos y hasta excluidos de la mísera condición de hombres (Chávez 1957: 258).
La proclama que, evocando tradiciones ancestrales, fue traducida al quechua y aymará no fue una simple maniobra oportunista destinada a ganar a las comunidades a la Revolución de Mayo. El objetivo era más trascendente. Nuestra revolución contaba apenas con un año de vida y estaba huérfana de historia. Esa profundidad histórica es lo que Castelli fue a buscar a la milenaria ciudadela, unir la naciente revolución con la que se consideraba la civilización más antigua de Sudamérica. Por supuesto, existen otras opiniones sobre aquel acto redentor motorizado por Castelli en Tiahuanaco. Desde una perspectiva no exenta de racismo, José María Rosa señala que en aquella oportunidad lo único que le interesaba a los indígenas era “tomar chicha y emborracharse” (Rosa 1981: T. II, 297). Preso de los estereotipos que se adjudican a los aborígenes en cuanto a “su alcoholismo inveterado”, el historiador Rosa desdeña un hecho fundamental. Gran parte de los asistentes originarios a la celebración de Castelli, a quienes adjudica únicamente “tendencias alcohólicas”, habían participado en su juventud en los cercos a la ciudad de La Paz bajo órdenes de Túpac Katari, lugarteniente de Túpac Amaru II, para liberarse de la opresión durante la mayor insurrección de la época colonial (Lewin 2004: 384).
Algunas de las pruebas que evidencian la intención de los revolucionarios de 1810 por integrarnos a la historia americana se encuentran invisibilizadas ante nuestros propios ojos. Las vemos y escuchamos todos los días al mirar la bandera, el escudo y al oír el Himno Nacional. Pero vemos y escuchamos aquello que los magos, después de lavar la verdad, nos permiten que veamos y escuchemos. Sólo aprendimos lo tolerado por la Historia Oficial.
Con respecto al significado del sol en la enseña patria, su procedencia del Tahuantinsuyo está atestiguada nada menos que hasta por nuestro Hechicero Mayor, don Bartolomé Mitre, a quien de ninguna manera puede acusársele de tener simpatías por la causa indígena. A pesar de reconocer “que los incas constituían la mitología de la revolución” (Mitre 1887: 6), calificaba de “amalgama extravagante” a la asociación de “las antiguas tradiciones indígenas y las nuevas aspiraciones de la independencia y libertad” (Mitre 1879: 202). Por eso mismo, su testimonio publicado por La Nación el 28 de mayo de 1900 donde relaciona al sol de la bandera argentina con el emblema del Tahuntinsuyo es tan contundente: “… debe agregarse que el sol de la bandera argentina, no es el sol radiante, símbolo clásico de la antigüedad europea, sino el sol flamígero o sea el sol incásico, que según las ideas predominantes de la época, adoptaban los símbolos genuinamente americanos”.
Inti, el sol Inca adorado por las culturas andinas, será el astro que asoma en nuestro escudo representando el nacimiento de la joven República en el contexto de las naciones, y concuerda en un todo con las estrofas del Himno alusivas a los cuzqueños. Hoy en día la mayoría de los argentinos ignora que proviene del principal símbolo del Tahuantinsuyo. Precisamente, el espíritu incaico quedó plasmado en las estrofas de la Marcha Patriótica que luego se transformaría en el Himno Nacional sancionado por la Asamblea del 11 de mayo de 1813. Como cualquiera puede constatar, en las antiguas Libretas de Enrolamiento figura la letra completa del Himno compuesto por Vicente López y Planes:
Se conmueven del Inca las tumbas
y en sus huesos revive el ardor
lo que ve renovado a sus hijos
de la Patria el antiguo esplendor.
Estos versos no sólo imaginan la emoción del Inca ante el despertar de la Nación Argentina, sino que además nos sitúan en calidad de “sus hijos” recordando “el antiguo esplendor” del Tahuantinsuyo, es decir, de la nueva Patria que asoma a la historia para cobijar a TODOS sus descendientes. En este sentido, hasta Esteban Echeverría se dejó llevar por un entusiasmo patriótico circunstancial, y en uno de sus poemas se aproxima a este sentimiento incaico, prácticamente parafraseando a Vicente López y Planes.
No escucháis cual retumba
en los Andes con hórrido estampido
Y conmueve la tumba
Del Inca que ofendido
Del polvo se alza de furor ceñido.
Vale acotar que el entusiasmo patriótico de Echeverría no sería muy duradero pero, como muestra de la profundidad de aquel imaginario, sirve. Retomando lo consignado por estrofas, tanto de Vicente López y Planes como de Esteban Echeverría, ambas presentan a la joven Argentina como heredera de los incas. Tiempo después, como otras secciones del Himno que rozaban temas urticantes del estilo “… a sus plantas rendido un león”, fueron cercenadas de la versión que actualmente cantamos, tras un decreto del Poder Ejecutivo del 30 de marzo de 1900. ¿Quién era presidente en aquel entonces? Causalmente Julio Roca. Durante su mandato fue sancionado el decreto que refrendaron los ministros Felipe Yofré, Luis María Campos, José María Rosa, Martín Rivadavia, Martín García Merou y Emilio Civil. El mismo disponía:
Que, sin producir alteraciones en el texto del Himno Nacional, hay en él estrofas que responden perfectamente al concepto que universalmente tienen las naciones respecto de sus himnos en tiempo de paz y que armonizan con la tranquilidad y la dignidad de millares de españoles que comparten nuestra existencia, las que pueden y deben preferirse para ser cantadas en las festividades oficiales, por cuanto respetan las tradiciones y la ley sin ofensa de nadie, el presidente de la República, en acuerdo de ministros decreta: Artículo 1°. En las fiestas oficiales o públicas, así como en los colegios y escuelas del Estado, sólo se cantarán la primera y la última cuarteta y coro de la canción nacional sancionada por la Asamblea General el 11 de marzo de 1813.
Como vemos, la amputación de los versos del himno que se refieren a la “conmoción del Inca en su tumba” en nada herían la sensibilidad de la comunidad española, muy respetable por cierto. Pero aquellas autoridades nacionales, que gobernaban para los intereses del puerto de Buenos Aires, aprovecharon la oportunidad para deshacerse no sólo de las estrofas que podían incomodar a la colectividad hispana, sino también para eliminar la presencia indígena de nuestra canción patria. El diario La Nación en un suplemento de historia llamado “Diario íntimo de un país” explica en un recuadro que tal amputación se realizaba “como cortesía a la inmensa cantidad de inmigrantes españoles que se habían afincado en el país”, pero no menciona por qué se aprovechó tal cercenamiento para quitar las estrofas que mencionaban al Inca. El general de brigada Alonso Baldrich en una conferencia en la que glorificaba al general Roca se refirió al recorte del Himno diciendo que fue “hidalgamente mutilado por el juicio superior del presidente Roca al suprimir de la canción nacional los versos que, sin necesidad, herían sentimientos respetables” (Baldrich 1926: 12). Sin embargo, la mutilación de 1900 no fue obstáculo para que el texto siguiera publicándose completo en manuales escolares, así como también en las antiguas Libretas de Enrolamiento de nuestros padres y abuelos.
Noventa años después del cercenamiento roquista, el peronista Carlos Menem completó el proceso de invisibilización de los incas suprimiendo, mediante otro decreto, la obligatoriedad de publicar la versión completa (Chavidoni 2008: 66). De esa forma, no sólo perdimos las estrofas del Himno que nos vinculaban con la “América Profunda” que tan acertadamente describiera Rodolfo Kusch, sino que se suprimió todo rastro o vestigio del espíritu americanista que había impulsado a nuestros revolucionarios.
A diferencia de los hechiceros e invisibilizadores, los verdaderos forjadores de la Argentina pensaban de otra forma, pensaban en el conjunto de la sociedad, y el conjunto involucraba a todos por igual. Y todos quiere decir todos, también incluye a los indígenas. Y esa intencionalidad era claramente perceptible. Por ese motivo, el 5 de octubre de 1811 una delegación de caciques, entre los que se encuentra Quintelén, llega a Buenos Aires para entrevistarse con las nuevas autoridades. Son recibidos con toda cordialidad por Chiclana que oficiaba como presidente interino de la Junta, que señala: “Sin entrar en el examen de las causas que nos han separado hasta hoy, bástenos decir que somos vástagos de un mismo tronco. Amigos compatriotas y hermanos, unámonos para construir una sola familia” (Martínez Sarasola 2011: 226). Los caciques le expresaron su amistad y adhesión al nuevo gobierno. Hasta un historiador roquista como Walther, profesor de la Escuela Superior de Guerra y Director del Museo Roca, reconoce el deseo de hermandad de aquel encuentro. En 1812, la Junta decide integrar a los oficiales indígenas que hasta ese entonces se encontraban incorporados en los batallones junto a pardos y morenos, para que integren los regimientos de criollos. El decreto de la Junta es claro: “En lo sucesivo no debe haber distinción entre un militar español y el militar indio, ambos son iguales y siempre debieron serlo” (Walther 1970: 129).
Juan Bautista Alberdi, un ideólogo a quien, como ya vimos, no puede objetársele ser partidario de la causa indígena, en su Crónica dramática de la revolución de mayo, señala que los revolucionarios que formaron el primer gobierno patrio, antes de confeccionar su juramento, invocaron a Túpac Amaru II: “Por el Dios de la libertad, de la igualdad y de la patria, por los sepulcros sagrados de nuestros abuelos los incas, por las víctimas del Tupamar” (citado en Lewin 2004: 388).
El 9 de julio de 1816, aquellos patriotas, o al menos los que deseaban que los alcances de la independencia fueran conocidos por todos los habitantes de este suelo, consiguieron que el decreto se promulgara en castellano y en otros tres idiomas: quechua, aymará y guaraní, justamente para que nuestros “paisanos los indios”, como gustaba decir José de San Martín, conocieran los objetivos y beneficios de la Revolución. En aquella oportunidad, Manuel Belgrano hizo moción para que nuestra forma de gobierno fuese una monarquía atemperada cuyo regente debía provenir del linaje de los Incas, restituyendo: “Esta Casa tan inicuamente despojada del Trono (…) Yo hablé, me exalté, lloré e hice llorar a todos al considerar la situación infeliz del país. Les hablé de monarquía constitucional, con la representación soberana de la Casa de los Incas: todos adoptaron la idea” (Mitre 1887: 276).
Esta adscripción de los revolucionarios de Mayo al imaginario andino no es antojadiza. No olvidemos que los incas habían llegado hasta Tucumán y Santiago del Estero, donde aún subsisten hablantes de quechua y que, a su vez, el límite norte del Virreynato del Río de la Plata incluía no sólo los yacimientos de Potosí, sino también a Tiahuanaco. Estas preocupaciones por posicionarse en el contexto de las naciones desde una determinada conciencia histórica dejaron otras huellas perdurables que fueron oportunamente borroneadas por los magos.
La que es considerada primera bandera nacional fue donada por Belgrano al Cabildo de Jujuy el 25 de mayo de 1813 después de hacerla bendecir en la iglesia matriz, como premio y homenaje al pueblo jujeño que lo acompañó en el Éxodo del 23 de agosto de 1812, pueblo que posibilitó los triunfos de Piedras, Tucumán y Salta. La tela de la bandera es de raso cortado en tres paños y lleva pintado el Escudo de la Asamblea del año 1813. Afortunadamente también subsiste un escudo original pintado en madera, destinado a la escuela que sería construida con el dinero recibido por Belgrano como recompensa por sus victorias. Manuel Belgrano, con el altruismo que caracterizó su vida, donó los famosos $40.000 pesos oro para construir 4 escuelas en Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero y otra en Tarija, actualmente en la república de Bolivia. Como sabemos, el dinero nunca llegó a destino y el escudo pintado en 1813 es lo único que subsiste de aquel noble gesto. La mención de la primera bandera y del solitario escudo de la escuela invisible viene a colación por un detalle: el gorro frigio. Tomado de la revolución francesa que había proclamado la Libertad, Igualdad y Fraternidad, el gorro frigio condensaba aquellos ideales integrados en la nueva América. Sin embargo, a primera vista se impone una diferencia fundamental entre el gorro frigio de la Asamblea del Año XIII adoptado por Belgrano y su homólogo francés. Tanto en aquella bandera primigenia como en el escudo que se encuentran en la actualidad en el Salón de las Banderas del Palacio de Gobierno de Jujuy, aparece en forma notoria la borla incaica como suplemento o remate del gorro.
La Asamblea del año 1813 encomendó al diputado puntano Agustín Donado que dispusiera la creación de un sello oficial destinado a legitimar sus resoluciones. El diputado por San Luis confió la tarea al platero y grabador Juan de Dios Rivera, quien fue el artífice material del sello. Ahora bien, aunque existen dudas acerca de la autoría ideológica del sello, debemos tener presente que Juan de Dios Rivera, cuyo nombre incaico era algo extenso, Quipto Tito Aphauti Concha Túpac Huáscar Inca, había participado de la rebelión de Túpac Amaru. Tras la derrota de 1781 y a raíz de la persecución posterior, huyó de Potosí dirigiéndose inicialmente a Córdoba hasta recalar en Buenos Aires. Más allá de la discusión que pueda entablarse acerca de la autoría ideológica para incorporar este elemento típicamente andino, lo que verdaderamente importa es que con dicha inclusión el gorro frigio experimentó una mutación de envergadura, se americanizó (Astesano 1979: 99). Esa borla es la misma que usan los indígenas del noroeste y del altiplano como remate de las orejeras de sus gorros. El tricornio de la revolución francesa le decía muy poco a Rivera, quien decidió vestirlo de acuerdo con la cosmovisión americana. De esa forma, nuestro escudo surgió ligado al ideario del grito de Tinta lanzado por José Gabriel Condorcanqui, quien asumió el nombre de Túpac Amaru II.
El escudo aparece en el sello de lacre en un decreto del 22 de febrero de 1813 firmado por Alvear y Vieytes. Sin embargo, la primera mención expresa data del 12 de marzo del mismo año, al disponerse que el Supremo Poder Ejecutivo (el Segundo Triunvirato) usase el mismo sello que la Asamblea, con la única diferencia de la inscripción correspondiente alrededor de los atributos. Otro decreto, fechado el 27 de abril, asigna ya carácter de emblema nacional a ese sello al ordenar que las armas de la Corona ubicadas en sitios “públicos o que figuren en los escudos y banderas de algunas corporaciones sean sustituidas por las armas de la Asamblea”.
La puja heráldica que terminó por eliminar la borla del gorro frigio provocaría una anarquía de diseños como puede apreciarse en numerosos frontispicios de edificaciones de fines del siglo XIX y principios del XX. Al igual que en el caso de las estrofas del Himno, el cercenamiento actual del diseño del escudo quedó establecido en 1900, motorizado por Estanislao S. Zeballos, en esos momentos Ministro de Estado y quien supo ser presidente de la Sociedad Rural Argentina y gran coleccionista de cráneos indígenas. Sin embargo, los atributos definitivos se establecieron mediante el decreto 10.302, dictado en Acuerdo General de Ministros el 24 de abril de 1944.
La amputación experimentada por el escudo para eliminar los rastros americanos no es un tema menor. Los vaivenes heráldicos que siguieron a la eliminación de los principales revolucionarios expresan en última instancia un modelo de país que opta por enquistarse en Buenos Aires en lugar de integrarse al territorio continental. Existe un inveterado terror frente al territorio, no en vano el Facundo asegura que “el mal que aqueja a la república Argentina es la extensión: el desierto la rodea por todas partes, se le insinúa en las entrañas” (Sarmiento 1845: 23).
Tanto en este libro como en el Proyecto de Ley que presenté ante el Congreso de la Nación (P. N° 191/2009 - P. Nro. 070/2010) o en Los Indios invisibles..., donde también me ocupé del tema, no propongo un “gobierno de la Casa de los Incas”, pero sí un retorno a las fuentes del destino americano, máxime teniendo en cuenta el Bicentenario de la Revolución de Mayo. Es hora de un nuevo descubrimiento, es hora de que regrese la borla incaica al Escudo Nacional. Debemos enmendar el error ideológico que ausentifica la presencia originaria e invisibiliza nuestra pertenencia a Latinoamérica. Debemos restaurar el valor simbólico y de integración continental de nuestro Escudo Nacional original, tal como fuera diseñado para la Asamblea del Año XIII. Tengamos en claro que un símbolo nacional es precisamente una síntesis donde aflora lo que es propio de un pueblo, sus sentimientos, mitos, ideología, historia, en definitiva, su modo de ser y plantarse ante el mundo.
Pero los grandes magos no sólo invisibilizaron la presencia americana de los símbolos oficiales, también lo hicieron con individuos y sucesos claves de la independencia.
Cuando Manuel Belgrano llega a Jujuy, está agotado y con fiebre. Advierte que la situación es peor de lo imaginado. El Ejército está hambriento, sin armas y desmoralizado. De sus 1.500 soldados un tercio está hospitalizado. Le pide a Bernardino Rivadavia, secretario del Primer Triunvirato, el auxilio que éste le había prometido y asegurado una y mil veces. Aunque su intención es avanzar hacia el Alto Perú, debe replegarse. El general realista Pío Tristán con 3.500 hombres se le viene encima. Se produce el heroico Éxodo Jujeño. También debe abandonar Salta. El gobierno de Rivadavia le exige que abandone Tucumán y se retire hasta Córdoba y que no se le ocurra empeñar a las tropas en ninguna batalla ofensiva. Buenos Aires, con tal de cuidarse sus espaldas, no vacila en entregar a los realistas la mitad del territorio.
Belgrano desobedece las órdenes por primera y única vez en su vida. El 3 de septiembre de 1812 triunfa en el combate de Las Piedras y decide resistir en Tucumán para horror del gobierno rivadaviano. Si Belgrano es derrotado, la marcha del Ejército de Pío Tristán hacia el sur será un simple paseo.
El 24 de septiembre Belgrano, con el único auxilio de Tucumán, logra armar 1.800 soldados y presenta una batalla donde faltará la prudencia, previsión, disciplina y orden, pero sobrará coraje, arrogancia, viveza y generosidad. Como reconoce el mismo Vicente Fidel López, fue “la más criolla de cuantas batallas se han dado en territorio argentino”. El 29 de septiembre, cinco días después de la victoria, la noticia aún no había llegado a Buenos Aires y el mulato Bernardino Rivadavia está histérico. Una y otra vez reitera a Belgrano la orden de retroceder, le exige que se repliegue y baje a Córdoba: “Así lo ordena y manda este gobierno por última vez (…) la falta de cumplimiento de ella le deberá producir a V. S. los más graves cargos de responsabilidad” (Rosa 1981: T. II, 283).
Buenos Aires siempre demostró que su único interés era su puerto, su comercio y la renta que le proporcionaba su aduana. Eso es todo. Lo demás podía caer. Esta situación se plasmó con claridad durante las sesiones en las que participaron los diputados de las Provincias Unidas del Río de la Plata, en el Congreso de Tucumán de 1816. En los debates previos, existen distintas posturas, hay quienes son proclives a no declarar la independencia. E incluso, entre quienes desean la declaración, no hay acuerdo sobre la forma de gobierno a adoptar: el punto tercero de la Orden del Día de los diputados es claro: “Deliberar qué forma de gobierno es la más conveniente”. Hay quienes proponen la vía de la monarquía, aunque tampoco en este grupo existe unidad de criterio sobre cuál debe ser la Casa Reinante. Belgrano será uno de los que propondrá que nos gobierne un descendiente de la Casa de los Incas, situando el asiento del trono en Cuzco. La idea de lo que se denomina “un rey indio emplumado y en ushuntas” (ojotas) estremece de horror a los doctores del Río de la Plata y a comerciantes como Anchorena, que además ven peligrar la importancia estratégica del comercio del puerto. Se forman dos bandos arribeños y abajeños, los primeros propician la supremacía del altiplano y los segundos la de Buenos Aires. Mitre, en su famoso capítulo XXIX de la Historia de Belgrano llamado “El Inca 1816”, ridiculiza una y otra vez al héroe de su propia historia, es decir, a Manuel Belgrano, a quien cuestiona por sus “falsas ideas, fanáticas, abstractas, puramente fantasmagóricas, sin sentido práctico ni siquiera sentido común, incomprensible”. Al gran Mago, la posibilidad de ser gobernado por “las masas ignorantes” o “la semibarbarie campesina” le causa “estupor”. Pero, de pronto, Mitre detiene la sarta de epítetos descalificativos que vierte en cada una de las páginas del capítulo y confiesa su verdadero motivo de preocupación frente a esta idea motorizada por Belgrano: “Instintivamente la capital (Buenos Aires) comprendía que en el fondo de este plan fermentaban odios, rivalidades y preocupaciones contra ella” (Mitre 1887: 18). Más adelante vuelve a las andadas con su sarcasmo sobre el “rey de patas sucias y monarquía en ojotas (…) un rey de burlas, hechura de la irreflexión y el capricho sacado de una choza” (Mitre 1887: 19, 24).
El ataque y menosprecio de Mitre contra Belgrano no deja de ser sospechoso, San Martín en cambio, una vez borrado su origen mestizo, no le causará tantos trastornos. No olvidemos que si bien es el general José María Paz quien en sus Memorias menciona el episodio de la “voz aflautada de Belgrano”, será Mitre quien la introduzca en la Historia Oficial, instalando la imagen afeminada de un hombre que, en todas las batallas que participó, siempre lo hizo junto a sus tropas, y muchas veces delante de ellas, como en Vilcapugio y Ayohuma, desesperado por impedir la derrota. Finalmente, del sarcasmo pasará directamente a la falta de respeto a la investidura del héroe cuya historia escribe, al señalar que “mejor sería que se dejase de escribir y ganase batallas” (Mitre 1887: 24). Cabe preguntarse entonces: ¿para qué don Bartolo escribió sobre Belgrano? ¿No habrá sido para devaluarlo? ¿Habrá sido para que Belgrano, alguien que fue un idealista hasta su último día, ocupara un lugar secundario frente a un militar como San Martín que después de librar sus batallas se diluyó de la escena política? ¿Será por eso que los argentinos aprendimos tan poco y nada sobre la gesta de Bolívar? Finalmente, nuestro gran Mago, como si tuviese una bola de cristal que le permite anticiparse al futuro, nos previene del surgimiento de una suerte de comunismo totalitario encarnado en un rey Inca:
(…) os arrancará vuestros hijos para que sirvan de lacayos, los destinará para su servicio en clase de soldados y para que guarden su persona; los empleará en el trabajo de los campos; os quitará también vuestras hijas para que sirvan a sus objetos personales; os despojará de vuestras propiedades para repartirlas a sus domésticos y favoritos; os recargará de tributos y contribuciones, quitándoos para su capricho vuestros esclavos y ganados, y últimamente vosotros mismos seréis esclavos del monarca (Mitre 1887: 25).
En su momento, también San Martín fue tratado de cobarde o miedoso, como cuando arriba al puerto de Buenos Aires en el buque Countess of Chichester en febrero de 1829. Allí viaja José Matorras. San Martín había decidido retornar a la Patria, pero regresa de incógnito, utilizando su apellido materno. Al recalar en Montevideo, se entera del fusilamiento de Dorrego. Profundamente decepcionado por la situación, permanece en su camarote. Numerosos oficiales adictos a San Martín lo visitan y lo instan a tomar partido y hacerse del gobierno. Frente a los vaivenes políticos, el general tan resuelto en el arte de la guerra vacila. Ni siquiera va a desembarcar para darle el gusto a su hija Mercedes. No sabe qué actitud asumir, sólo tiene en claro que no desea derramar sangre americana. En esa oportunidad, el diario El Pampero el 12 de febrero señala: “Reputamos el arribo inesperado a estas playas del general San Martín (…) este general ha venido al país (…) pero después de haber sabido que se han hecho las paces con el emperador del Brasil” (Rosa 1881: T. IV, 101). El infame editorial plantea que José de San Martín regresó después de enterarse de que ya no había guerra con Brasil. Eso significa que lo tratan de cobarde. Sin embargo, “el Rey José”, como socarronamente lo llaman, no causa mayores molestias. Con el mismo barco parte a Montevideo, donde permanece tres meses. Desde allí, retorna a Europa en forma definitiva.
Si bien el San Martín autoexiliado, desdibujándose Atlántico de por medio, no molesta, dado que comienza a transformarse en un recuerdo susceptible de ser manipulado por Mitre, en cambio su origen causa enorme escozor debido a esa madre guaraní, esa tal Rosa Guarú que es preciso esconder de la biografía del héroe “descendiente directo de europeos”. Esa ascendencia es algo tan peligrosa como la monarquía incaica propuesta por Manuel Belgrano. Si San Martín es mestizo, nuestra historia se americaniza sin ninguna duda. Veamos de qué se trata.
Invitado por el Dr. Carlos Freytag, el 30 de octubre de 2006 participé junto con un grupo de ciudadanos en una presentación donde, mediante escribano público, solicitamos a la Secretaría de Cultura de la Nación “la extracción de una muestra de los restos del general José Francisco de San Martín que se encuentran depositados en la Catedral Metropolitana, a los efectos de establecer científicamente su filiación auténtica”. El pedido para realizar el ADN del prócer tiene como base la hipótesis del libro El secreto de Yapeyú (2001), de Hugo Chumbita. Allí, basándose en rigurosos datos históricos, el autor plantea que San Martín es hijo del marino Diego de Alvear y Ponce de León y la adolescente indígena Rosa Guarú, que luego sería bautizada con el nombre de Rosa Cristaldo, una joven que trabajaba como criada en casa de los San Martín. Éstos aceptaron inscribirlo como hijo por pedido de Alvear para evitarle escándalos al joven Diego (AA. VV. 2008). Cabe señalar que, un año antes, el historiador Ignacio García Hamilton, en su texto Don José, Vida de San Martín (2000), había mencionado la cuestión sin explayarse demasiado en ella. Infinidad de testimonios hablan de su procedencia mestiza que los magos se ocuparon de encriptar como uno de sus máximos secretos de la Historia Oficial.
Quien desee ampliar esta cuestión no tiene más que leer los libros indicados, aquí sólo vamos a considerar algunos detalles de este personaje que gustaba definir a los pueblos originarios como “nuestros paisanos”. En primer lugar, desde los 5 hasta los 33 años, San Martín vive en España, donde se alista en las tropas del rey obteniendo una brillante foja de servicios. Un buen día, de la noche a la mañana, decide tirar su carrera por la borda, hacerse subversivo y retornar al Río de la Plata para ofrecer sus servicios como militar a una revolución que tenía todas las de perder. En cambio, los otros tres hijos de la familia San Martín, permanecen combatiendo en las filas del rey. ¿No es extraño? ¿No da que pensar? Una vez desembarcado en nuestro suelo, son múltiples los motes que lo tildan de “mulato”, “indio de las misiones”, “mestizo”, “cholo”. En su famosa Orden General del 27 de julio de 1819 no vacila en afirmar:
Compañeros del Ejército de los Andes: La guerra se la tenemos que hacer como podamos: si no tenemos dinero; carne y tabaco no nos tiene que faltar. Cuando se acaben los vestuarios, nos vestiremos con la bayetilla que nos tejan nuestras mujeres y si no, andaremos en pelota como nuestros paisanos los indios, seamos libres y lo demás no importa. Compañeros, juremos no dejar las armas de la mano hasta ver el país enteramente libre, o morir con ellas como hombres de coraje (Rosa 1981: T. III, 245).
Qué distinto de los que vendrán después a apropiarse del sueño de la Revolución. Nunca un Sarmiento o un Roca fueron capaces de compararse con “nuestros paisanos los indios”. Llegaba a tal punto la pasión de San Martín por lo americano que se mostraba fascinado hasta por las “antigüedades peruanas”, desde los ceramios y monumentos dejados por los Incas hasta Los Comentarios Reales del Inca Garcilaso de la Vega que en su momento mandó reimprimir. No sólo eso, José de San Martín, ya como Protector del Perú, creó una condecoración a la que llamó “Orden del Sol” que, al igual que el caso del sol argentino, no era otro que Inti. También incluyó el sol inca en el escudo peruano que luego otros magos, en este caso andinos, abolieron en el Congreso de 1825 (Chumbita 2004: 113).
Posteriormente, todo será borroneado y cuestionado, incluso detalles que parecen triviales, pero que no lo son. El absoluto desprecio por lo indígena llega a tal punto que el historiador Vicente Fidel López se queja hasta del nombre de la Logia Lautaro, donde militaba San Martín. Destilando no sólo chovinismo sino un inocultable desprecio por lo originario, dice: “Habría sido trivial antojo bautizar la más grande empresa militar de los argentinos con el nombre de un indio chileno” (López 1913: T. VI, 305). Las desapariciones y trastrocamientos semánticos de todo aquello que oliera a americano serán permanentes. Otro ejemplo: San Martín, cuando se hizo cargo del Ejército del Norte, exaltó el papel de los gauchos y el director Gervasio Posadas aceptó publicar los informes en La Gaceta, pero sustituyó el término gaucho por “patriotas campesinos” (Chumbita 2004: 99).
Incluso durante la campaña al Desierto de 1833, Juan Manuel de Rosas confraterniza, a su modo, claro está, con sus indios amigos, a quienes trataba como socios y que forman un tercio de su Ejército en dirección al sur. El 25 de mayo por ejemplo, en plena campaña:
Media hora antes de salir el sol estaba toda la tropa con frente al oriente y esperaban silenciosas la aparición del sol de mayo (…) En seguida se racionó a la División de vicios y también se hizo con los indios amigos. A las 6 se avisó al señor general que estaban formadas las tropas y los indios para rezar el rosario (…) A la Oración vinieron los convidados al Cuartel General, los jefes y oficiales para acompañar al señor General que había mandado preparar una buena comida al efecto según permitieron las circunstancias. Asistieron también los caciques amigos Catriel, Cachul, Llanquelén, Antuán y Mayor Nicasio (Rosas 1965: 102, 103).
A esa altura, los ideales de Mayo estaban desdibujados. Esos ideales de igualdad y fraternidad, de abolición de la esclavitud y “equiparación racial”, que tantas veces defendió Juan José Castelli. Cuando el Ejército Auxiliar que comanda en 1811 ya está en el Alto Perú, en numerosas oportunidades le salen al encuentro delegaciones indígenas que, siguiendo la usanza colonial, se arrodillan e intentan besar la mano del Vocal rioplatense. En todas las ocasiones, Castelli los insta y ayuda a ponerse de pie. La Revolución de Mayo no había nacido para que ninguno de sus hijos rindiera pleitesía a nadie y menos de rodillas. Casi setenta años después, cuando el ideario de Mayo debería estar consolidado, todo será muy diferente. En oportunidad del avance hacia la Patagonia, tal como lo consigna el corresponsal Remigio Lupo, un hijo del cacique amigo Manuel Grande se arrodilló para besar la mano del general Roca (Lupo 1938: 51). A diferencia de Castelli, don Julio Argentino extendió su diestra con displicencia al indio arrodillado que la besó sumiso sin alzar la vista.
Como vemos, los hechiceros se encargaron de olvidar, cuestionar y tergiversar hasta la más sutil huella de americanismo. Y así los magos construyeron un país con dos mitades, con los unos y los Otros, los civilizados y los bárbaros; por lo tanto, era natural que ocupasen espacios enfrentados.