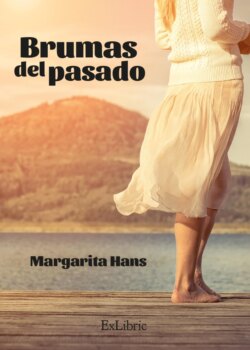Читать книгу Brumas del pasado - Margarita Hans Palmero - Страница 21
– 12 –
Оглавление¿Se puede morir en vida?
–Helena, tienes que comer algo
–¿Tía Carmela, qué le ocurre a mamá?
–Está triste, Maia. Necesita descansar.
–¿Pero por qué? ¿Qué le ha pasado tía? ¿Y dónde está papá? –termina preguntando Selena entre sollozos.
–No sé, Selena. Por favor chicas, dejadla un poco más. Vuestra madre necesita descansar.
¿Cuánto tiempo llevaré aquí en la cama? He perdido la conciencia del tiempo. Lo último que recuerdo, es aquella imagen grabada a fuego en mi cerebro y en mi corazón. Fernando y Celeste. Las manos de él en ella. La sorpresa, el horror, ese golpe fuerte en el pecho, dolor en estado puro, y la vergüenza.
Él no dijo ni una sola palabra. Me miró con todo lo que quería decir reflejado en la cara. No estoy segura de si el asombro que mostraba era por verme allí, por verme casi desnuda, o por el ruido del cristal al caer al suelo.
Ni siquiera recuerdo cómo salí del taller. Quiero recordar el sonido de la voz de Celeste, pero no entendí que decía. Solo sé que en lugar de pies tenía alas. Quizás Fernando gritase mi nombre. No estoy segura. Solo estoy segura de que todo pasó rápido, pues al salir a la calle, la luz del sol me deslumbró.
Notaba algo salado en mis labios. ¿Serían las lágrimas o mi corazón? Un coche chirrió a mi lado. El taxista que me había traído al taller aún estaba en la zona. Tan solo con verme creo que entendió. Paró el taxi a mi lado y se bajó corriendo del coche. Se quitó la chaqueta y me cubrió con ella. Seguía en ropa interior y ni siquiera me había percatado de ello.
–Señora, ¿se encuentra bien? ¿Puedo ayudarla?
En ese momento en el que yo intentaba reconocer a esa persona que me hablaba, Fernando salía raudo del garaje. Aún desnudo de cintura para arriba y gritando.
–Por favor, ¿puede llevarme a casa? No recuerdo la dirección, donde me recogió. Que él no me alcance, por favor…
–Por supuesto señora. Suba a mi coche y no se preocupe por nada. La sacaré de aquí de inmediato.
El taxista aceleró haciendo un extraño ruido. No hizo ni una sola pregunta. Luego detuvo su coche frente a mi casa y me ayudó a bajar. Me preguntó algo acerca de si tenía llave. ¿Qué? ¿Llave? No. He dejado el bolso en el garaje. No tengo llave.
–Comprendo. Le parecerá extraña mi sugerencia, le prometo que no suelo hacerla a menuda, pero si quiere, mi mujer y yo estaremos encantados de recibirla con nosotros hasta que consiga usted su llave.
–Mis niñas…
–¿Tiene hijas?
–Dos.
–¿Están en casa?
–No.
Eso es lo último que recuerdo haber pronunciado.
Después ocurrió algo que no puedo explicar. Ángel y Carmela llegaron a toda velocidad en su coche y se bajaron de inmediato. Ángel maldecía. Fue a pagar al taxista, pero el hombre no aceptó coger dinero. Mi cuñada hablaba algo referente a cortarle los huevos a alguien. No la entendía bien. Solo sé que cerré los ojos y cuando los abrí, estaba acostada en mi cama. Se escuchaban voces en la parte de abajo. Eran Fernando y Ángel.
Por favor, dejad de discutir. Dejadme sola. Dejadme sola. Que mis hijas no me vean así.
–Helena, cariño, escúchame. Tienes que reaccionar, me estás asustando. ¡Helena! ¿Inés? Sí. Soy Carmela. Por favor Inés, ven a casa de Helena lo antes posible. Sí, ha ocurrido algo –¿Carmela llora?–. ¡El muy cerdo! Se fue a darle una sorpresa al taller y se la llevó ella. Está muy mal, Inés. No reacciona. No sé qué hacer. Por favor, ven, ayúdame.
¿Por qué está tan triste Carmela? Ángel no era el infiel, era Fernando. Mi Fernando. El maravilloso hombre con el que llevo casada casi quince años.
Nuestro primer beso viene a mi mente, tan suave. Nuestros flirteos y paseos. Y aquella primera vez que hicimos el amor. Alquilamos una casita en el campo y nos fuimos a pasar nuestro primer fin de semana. Era una noche de verano espléndida. Casi un año juntos y aún no había ocurrido nada íntimo entre nosotros, salvo algunos besos y torpes caricias. Una cabaña preciosa, con leños de madera por paredes y todas las comodidades de un hogar. Pero no. Nosotros escogimos un lecho de hierba con las estrellas por techo para nuestra primera vez.
Fernando lo llenó todo de velas a nuestro alrededor. Extendió una manta y empezamos una tímida exploración que terminó bien para él y en una extraña sensación para mí. Pero aun así, me sentía distinta, ubicada en el mundo. Volvimos a repetir al día siguiente, con más tranquilidad y en la cama. Y esta vez sí. Esta vez ambos compartimos fuegos artificiales.
Tres años después nos casamos. En nuestra noche de bodas decidimos regresar a aquella cabaña y repetir aquella primera vez bajo las estrellas. Aquella noche además había una hermosa luna llena, y bajo ella y su influjo, nos hicimos declaraciones de amor de por vida. No pudo ser más perfecto. No pudo. No podía haber nadie en el mundo que no fuera Fernando. Y poco después de un mes, descubrimos que nuestra Selena iba a formar parte de nuestro paraíso.
No he dejado de quererle jamás. Nunca he notado en él nada que delatase que algo había cambiado. Siempre ha sido cariñoso y encantador. Sí es cierto que tras el nacimiento de Maia se fue creando algo de distancia. Pero no es igual una pareja sola, que un joven matrimonio con dos hijas. Una llora, otra quiere comer. La casa, la ropa, la comida, las compras, el trabajo, la convivencia… La vida no es como en las novelas rosas, en las que las faenas se hacen solas y los niños siempre visten de domingo y nunca lloran. La vida es mucho más. Y el distanciamiento sexual era normal. Ya no somos adolescentes.
Yo era feliz así. Era feliz. Él lo era todo para mí. Y ahora no me queda nada.
–Helena, Helena…
¿Inés? Es su voz. ¿Cuándo ha llegado?
–¡Te juro que como no reacciones y hables te llevaré a un hospital! –me amenaza Carmela, llorando.
¿Cuánta gente hay aquí?
–Por favor, dejadme hablar con ella. Creo que soy el único capaz de hacerla reaccionar.
Fernando. Silencio. Protestas de Carmela. Inés convenciéndola. Y más silencio. Ángel interviene. Las voces se alejan. El llanto de Carmela se aleja. Y finalmente, de nuevo, la voz de Fernando.
–Lo siento mucho, Helena. Sabes que te quiero, ¿verdad?
¿Que me quiere? Sí, es evidente que está loco por mí, su expresión de lujuria junto a Celeste me lo ha dejado más que claro.
–Creí morir cuando te vi allí, como una aparición, tan bella, y yo… de veras que lo siento Helena. Ni siquiera sé cómo pasó. Yo te quiero, no he dejado de quererte. Pero hemos cambiado. Los años han ido pasando y hemos tomado caminos distintos. Yo ahora quiero otras cosas, necesito otras cosas y me siento un poco perdido. Celeste me ha ayudado mucho y cuando me he dado cuenta estaba enamorado de ella. No quiero agrandar la herida, pero no es solo sexo, Helena. Estoy enamorado de Celeste.
Mi cabeza está tapada con la colcha de la cama. Incluso a mí misma me cuesta trabajo escuchar mi propia voz mientas consigo susurrar.
–¿Desde cuándo?
El breve silencio me hace pensar que tal vez no me haya escuchado.
–Dos años.
¡¡¡¡¡¡¡Dos años!!!!!!!
–¿No pudiste decírmelo antes, Fernando? No lo entiendo. ¿Merezco haberme enterado así? –le digo con una ansiedad inmensa y la cara aun cubierta bajo una fina sábana que por desgracia no tiene el poder de trasladarme a otro lugar. Me siento tan avergonzada…
Un pequeño silencio sigue a mi pregunta, hasta que al fin él decide responder.
–Cuando te vi en el umbral del despacho, me recordaste a la joven dinámica, alegre y sexy que conocí. No eres tú, soy yo, necesito otras cosas. Tú eres muy buena madre, pero, desde hace tiempo, solo madre. Y yo necesito, además, una mujer.
–¿Una mujer? ¿Tienes idea de la cantidad de noches enteras que he estado sin dormir ansiando que te dieses la vuelta y me abrazases? ¿Sabes cuántas duchas he tomado de madrugada? ¡Eres un cerdo asqueroso y un cabrón! –le grito como si en vez de estar a escasos centímetros de mí, estuviese a kilómetros. Y realmente lo está.
Del dolor surge una especie de rencor fuerte. Por primera vez desde no estoy segura cuándo, saco la cabeza de la almohada y me siento de golpe en la cama sobresaltando a Fernando. Estoy furiosa. Quiero herirlo, hacerle daño.
–¿Sabes tú lo que es ser mujer? ¡Claro que soy madre! ¡Tú siempre estás en el taller! ¿Qué querías que hiciese?
–Helena…
–¡Me duele! ¡Me duele el alma! Me duele por dentro, siento que me ahogo y que mi vida se ha terminado y, ¿sabes? Eres lo que más quiero en esta vida además de mis hijas y ahora no puedo ni mirarte. No quiero pelearme contigo porque en este momento tengo deseos inmensos de golpearte, y a ella… –¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué decirle a las niñas?
Ya no puedo más. Las lágrimas que quedaban retenidas empiezan a salir sin más. No puedo dejar de llorar, ni quiero. Siento cierto alivio por dentro y merezco algo de ese alivio.
–Helena…
Intenta acercarse a mí, pero no se lo permito. De un salto salgo de la cama y me enfrento a él con un odio nacido del dolor. Mi mirada de rabia lo detiene en seco. La vergüenza que siento sigue arraigando en mi interior. En este instante estoy dolida, furiosa, y a la vez, creo que si Fernando me lo pidiese, lo olvidaría todo. ¿Dónde está mi dignidad? ¿La tengo? De nuevo la imagen de ellos en el despacho viene a mí, y también una duda.
–¿Quién más lo sabe, Fernando?
–Nadie.
–Por favor, no me mientas más. Me debes algo de respeto después de todos estos años, ¿no crees que ya me has mentido bastante? –no puedo evitar el tono de reproche y la dureza de mi mirada.
–Ángel.
–¿Qué?
–Nos pilló un día y la montó gorda. Me amenazó con hablar contigo y hasta con despedir a Celeste. Pero ella no ha tenido la culpa, me enamoré de ella, de su forma de ser, de su manera de expresarse, de cómo me escucha y me entiende. Yo fui a por ella y la convencí. Ella se siente mal por ti y ya me ha pedido varias veces que hablase contigo. Pero yo no podía. Te miraba ahí cada mañana, con las niñas, con tu rostro de impotencia y tus suspiros. No podía.
–¿Por eso me enviaste un mensaje? ¿Para que os pillara?
Su cara muestra tal desconcierto que a punto estoy de creerlo cuando me responde. Pero no. No se puede creer a quien miente tan bien.
–No sé de qué mensaje me hablas.
–¡Venga, Fernando! Me enviaste un mensaje diciéndome que comiéramos juntos. Por eso me presenté allí de esa guisa. Me hice ilusiones y me encontré… ¿No os podíais permitir un hotel? Bah, qué más da. ¿Desde cuándo no me amas?
–Ya te he dicho que aún te quiero. Pero Helena, yo no soy tan cruel. Debes creerme. Yo jamás te hubiese mandado un mensaje para que vieses con tus propios ojos… también fue violento para Celeste…
–Oh, ¡pobrecita ella! –claro, no quería que fuera violento para Celeste, su dulce y comprensiva Celeste.
–Yo no te envié ningún mensaje. Yo quería hablar contigo. Te quiero.
–Querer y amar no es lo mismo.
–De veras, lo siento, eres una gran mujer. Sé que ahora te duele, pero el tiempo…
Le miro mientras me habla y veo su aspecto demacrado. Pero no siento pena, sino más rabia. No quiero que nadie esté conmigo por compasión o, peor, porque me considere “una buena persona”. Antes de que pronuncie esa temida expresión, decido que es mejor cortarle. Incluso yo me sorprendo de mi tono de voz calmado.
–Vete. No puedo verte.
–Eres una mujer especial…
–Vete.
–Helena…
–Si alguna vez me amaste de verdad, deja de decir cosas que no me sirven. Soy tan especial que llevas dos años con otra mujer. ¿Sabes que Carmela pensaba que era Ángel quien tenía una aventura? Menudo favor nos has hecho a tu hermano y a mí.
–¿Qué puedo decir?
–Nada. Ni siquiera sé porque estoy hablando contigo –le digo levantando la voz.
–¿Quieres que me marche?
–Quiero que te vayas de la casa y de mi vida. ¡Ya!
–¿Y las niñas?
–¿Ahora piensas en ellas?
–Nos has tenido muy preocupados a todos.
–Seguro que a ti también.
–Sí, Helena. A mí también. Tenemos que hablar de muchas cosas.
–Te llamaré cuando pueda hacerlo. Al fin y al cabo, ambos tenemos nociones distintas del paso del tiempo. Para ti, dos años no son nada, y quince tampoco. Pero ahora solo puedo verte como a un monstruo y siento que eres un cabrón hijo de puta –las palabras brotan solas, sin control, y un dolor continuo corroe mis entrañas–.
–Hablaré contigo cuando te tranquilices –contesta en un tono de voz exasperado.
–No tengo más que hablar. Jamás vuelvas a sentir lástima por mí. ¡Jamás!
Se pone de pie y se dispone a salir de la habitación, no sin que antes yo sienta que él también tiene lágrimas en el rostro. Nada más abandonar él la habitación, Carmela entra y se sienta junto a mí, acariciando mi cabello como si yo fuese una niña pequeña. Apenas consigo articular las palabras.
–¿Cuántas horas llevo así Carmela? ¿Cuánto tiempo me han visto mis niñas en este estado?
–¿Horas?–me dice ella llorando al mismo tiempo que yo–. Llevas dos días en este estado.