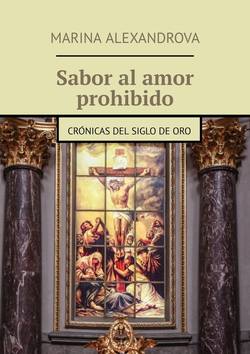Читать книгу Sabor al amor prohibido. Crónicas del siglo de Oro - Marina Alexandrova - Страница 12
Parte I. España
Capítulo 10
ОглавлениеA Roberto le dieron ganas de cabalgar un poco, y por eso se fue al campo a pesar de que ya era de noche. Al encontrarse fuera de la ciudad, soltó a su caballo y le dejó trotar y correr a rienda suelta. El muchacho necesitaba dejar salir toda su rabia y así calmarse.
Al cabo de una hora, después de haber jineteado a satisfacción, volvió a casa. A pesar de que ya era plena noche parecía que nadie dormía. Estaban encendidas las velas y al entrar al salón vio a su madre, a Marisol y a Elena que le estaban esperando, y al verle las tres se levantaron bruscamente.
– ¡Roberto por favor, perdona a mi hermano, te lo ruego! – exclamó Elena, poniéndose ante sus plantas – sé que se portó muy indignamente, pero ¡aún es tan joven!. Está claro que no quedará vivo tras este desafío, pues todos saben que eres uno de los mejores caballeros de Su Majestad; no hay nadie que use la espada igual que tú. Voy a persuadir a Enrique para que le pida perdón a Marisol. Tu hermana dice que ya lo ha perdonado; por favor, niégate al desafío, te lo ruego! – y Elena se puso a sollozar.
Marisol y Doña Encarnación, a su vez, le pidieron también a que renunciara al duelo.
Roberto se quedó perplejo.
– Cancelar el duelo no es decente para los caballeros de Su Majestad. Bueno, les prometo que no le causaré daño, tan sólo le espantaré un poco, aunque no me cueste nada ganarlo, no le haré nada, se lo prometo. Doy mi palabra de caballero, ¡pero que no deje de pedir perdón a mi hermana! – y con estas palabras el muchacho se retiró del salón.
Todos los presentes suspiraron con alivio, pues Roberto nunca decía palabras vanamente y siempre cumplía sus promesas.
Elena se despidió con reverencia y se apresuró para llegar a su casa lo más rápidamente posible, para calmar a sus familiares.
***
Al día siguiente por la mañana, en el encinar que se encontraba cerca de la puerta de la ciudad, Roberto Echevería de la Fuente se encontró en el duelo con Enrique Rodríguez Guanatosig, llevando consigo a otros dos caballeros como padrinos.
Los duelistas eligieron para el combate una hectárea en donde resaltaban desde el terreno unas grandes piedras.
El sol recién amanecido, se levantó sobre los árboles, en los que entre sus ramas cantaban los aves sonoramente, y el aire fresco sacudía las caras de los duelistas. Los muchachos se quitaron su armadura de caballeros, dejando tan sólo las camisas sobre sí mismos.
Cruzaron las espadas y se inició el duelo. Roberto de un golpe tomó la iniciativa y al cabo de unos minutos hizo entrar a su adversario en los márgenes de la hectárea.
Luego todo se desarrolló muy rápido. Enrique subió de un salto a una de las piedras, para lograr que a una pequeña altura, pudiera parar el golpe de Roberto, pero no pudo tenerse en pie y se cayó, dándose un golpe en su cabeza contra otra piedra.
Al ver que su adversario no se levantaba, Roberto se le acercó corriendo, y descubrió que estaba inconsciente con una herida sangrante en la cabeza. Las gotas de sangre caían sobre la hierba.
Roberto se inclinó sobre el muchacho que no revelaba señales de vida. Los padrinos también se acercaron hacia ellos.
– Está respirando – dijo Roberto – hay que llevarlo a casa ¡ojalá se recupere!
Uno de los padrinos sacó un pañuelo, y frotando un poco quitó la sangre de la cabeza de Enrique.
– Quédate por aquí, con él – dijo Roberto a un hombre, y tú – se dirigió al otro – vete a su casa a por el coche.
Después volvió su cabeza a su adversario herido que permanecía sin conciencia.
– Perdóname, Enrique, Dios que lo ve todo, sabe que no quería hacerte daño.
Con estas palabras se montó de un salto en su caballo gris y desapareció.
Volvió a casa donde le esperaban todos los miembros de la familia. Casi nadie había dormido esa noche; al verlo sombrío y preocupado, todos comprendieron que había pasado algo imprevisto. Roberto relató a sus familiares lo que había sucedido en el encinar.
– Todo ocurrió tan rápido que ni siquiera tuvo tiempo para prevenir su caída – dijo muy bajo – Dios es testigo, no le hice daño. No es mi culpa. Os di la palabra y la cumplí. No sé por qué el Señor lo dispuso así. Hoy mismo me vuelvo a Toledo – añadió el hijo mayor de Doña Encarnación, alejándose a su habitación.
Marisol, Doña Encarnación y otros familiares se quedaron muy desolados. Nadie esperaba tal viraje del asunto. Todos estaban seguros que nadie sería víctima del duelo y todo terminaría con la reconciliación de las partes.
– ¡Qué pena! – dijo Doña Encarnación suspirando dolorosamente – ¡pobre Enrique! ojalá se recupere!. Hay que visitar a los Rodríguez para preguntar por su salud. Debemos rezar por él.
Marisol también estaba muy triste, e Isabel y Jorge miraban a las dos, perplejos y asustados.
Entre tanto Roberto se marchó a Toledo, y por la tarde Doña Encarnación decidió ir a la casa de Rodríguez para llegar a saber de Enrique y proponer una ayuda, pero ni siquiera la dejaran atravesar los umbrales. Allí estaban seguros que Roberto no había cumplido su promesa y Enrique se había quedado herido por su culpa.
– Han llegado malos tiempos, hijos míos – dijo Doña Encarnación al volver a casa – sólo nos queda orar para que no le pase nada a este muchacho y se recupere, si no, hay que esperar lo peor.
Todos permanecían callados.
– Es mejor que nos vayamos de la ciudad hasta que se arregle todo – dijo la madre a sus hijos – voy a disponer que preparen el coche y el equipaje para mañana.
Poco a poco todos los habitantes de la casa se fueron a sus habitaciones, y en la casa reinó un silencio siniestro; hasta los menores no salían.
Al quedarse sola Marisol se echó a su cama y se puso a llorar para relajarse de la tensión nerviosa que había sufrido. Todo lo sucedido en los últimos días le pareció una pesadilla.
Luego, de súbito, sintió que ya no tenía lágrimas.
– ¡Pobre Enrique! – dijo ella – ¡ojalá que quede vivo!
Se acercó a la imagen de la Virgen María en el rincón de su habitación y se persignó, “protégeme por favor, Santísima Madre de Dios – pronunció mentalmente – quita mi dolor, aclara mi mente y dime que hago”.
Se sentó en la silla de al lado de la ventana y descorrió las cortinas macizas de color beige; estaba oscureciendo y no había nadie en la calle, como si se hubieran muerto todos los habitantes.
– ¿Qué será de mi, de todos nosotros? – se preguntó a sí misma – cuando lleguemos a nuestra finca, tengo que confesarme.
De repente un pensamiento entró en su cabeza. Ante su mirada interior surgió la imagen del cantante joven de quien se había separado hacía unos años. Una revelación inesperada la afectó como un rayo, ¡Enrique no fue predestinado para ella, no es su prometido!, y aquel joven, quien entonces se había apoderado de su corazón, era precisamente él!
Marisol volvió a llorar, pues se preguntaba: ¿para qué había tenido ganas de vengar a Enrique, para qué tenía celos de él?.. “¿Por qué intentaba coger lo que no fue predestinado para mi? – pensó la chica – a lo mejor, El Señor lo había apartado de mí, y de verdad no lo quería y no quiero, sino que simplemente intentaba aprovecharle para olvidar a otro hombre”.
– ¿Por qué resultó herido si Roberto se había negado a vengarle y sólo quería observar las reglas de urbanidad?.. Y ahora, no se sabe que pasará, si se recuperará o no. De todos modos, nuestras familias han llegado a ser enemigos, ¡qué pena! – seguía afligiéndose.
Marisol se sintió muy culpable por todo lo sucedido. “Y esta pobre chica, su novia, ¿cómo estará?.. seguro que también sufre – recordó a Laura y se puso mal – y si yo estuviera en su lugar?”
Luego se acordó de cómo había coqueteado en el baile con José María y sintió frío; en efecto ¡simplemente lo había utilizado para vengar a Enrique!; así que la chica, poco a poco, llegó a la débil conclusión de que no se olvidaría de este hombre así como así, era algo que sospechaba.
Por otra parte el muchacho a quien ella amaba, ¡tampoco estaba predestinado para ella, sino para Dios!; esta idea la traspasó el corazón a Marisol como una flecha, de manera que volvió a llorar.
– Oh Señor, ¿por qué? ¿para qué tengo que soportar todo eso? ¿cómo lo puedo solucionar? – se interrogaba la chica, levantando los ojos hacia el cielo, hacia el icono de la Virgen María, pero no oía ninguna voz, ni había ninguna repercusión dentro de su alma. Sólo se le aparecía la imagen del cantante joven, que desde el coro de la iglesia volvía a ofrecérsele ante sus ojos, y le pareció a la chica que le estaba sonriendo.
Marisol secó las lágrimas, sacó un gran bolso y se puso a recoger sus cosas para el viaje a Andalucía.