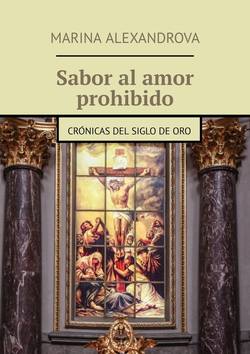Читать книгу Sabor al amor prohibido. Crónicas del siglo de Oro - Marina Alexandrova - Страница 13
Parte I. España
Capítulo 11
ОглавлениеPor la mañana del día siguiente toda la familia, menos Roberto que ejercía su servicio en la corte, estaba a punto de marcharse de la casa para ir a su finca familiar en Andalucía. El equipaje ya había sido preparado y el coche estaba esperando cerca de la entrada principal. Doña Encarnación estaba dando las últimas disposiciones a los sirvientes que se quedaban para atender la casa. Roberto había de venir de Toledo a casa los fines de semana.
Era una mañana gris, estaba nublado, parecía que iba a llover. Por la madrugada Doña Encarnación había mandado a un sirviente a la casa de los Rodríguez, para preguntar por el estado de Enrique, y aquel volvió con la noticia, que el menor del señor Rodríguez había vuelto en si y estaba mejorando.
Doña Encarnación se persignó y comunicó la noticia a sus hijos. Todos recobraron el ánimo; “Gracias, Santísima Virgen María – mentalmente rezó Marisol – ojalá Enrique se recupere pronto”.
Todos los viajeros, con dos sirvientes a quienes llevaban consigo, ya estaban subiéndose al coche, cuando de repente enfrente de la casa apareció un jinete de traje azul. El hombre se desmontó del caballo, y Marisol y Doña Encarnación, con disgusto, vieron que era José María.
Entonces la chica sintió frío adentro, y Doña Encarnación le preguntó con voz alto, turbada y preocupada por el motivo de su visita tan repentina e inesperada.
– He venido para ver a Marisol y preguntarla cuando me dará una respuesta – contestó el hombre con arrogancia. Doña Encarnación agitó las manos, moviendo la cabeza.
– Ahora no es tiempo para esto, Jose María – le dijo la señora. – Todos hemos sufrido una gran conmoción, sobre todo María Soledad, por eso nos vamos a Andalucía, a nuestra finca familiar. Todos necesitamos descansar y tranquilizarnos.
– ¿Por qué no puedo acompañarles? – insistía su pariente.
– No hace falta que lo hagas – le contestó Doña Encarnación – este camino está siendo muy bien vigilado, no tienes que preocuparte por nosotros.
Jose María preguntó entonces cuando volverían a Madrid.
– En otoño – contestó la señora al instante – Bueno, ya es hora de irnos, adiós Jose María, déjanos, atiende tus propios asuntos, seguro que te quedan muchos pendientes para realizar.
Todos se acomodaron en el coche y los caballos se pusieron en marcha trotando por el pavimento de la ciudad.
Jose María les siguió con una mirada endurecida y adusta durante unos minutos, luego se montó de un salto en su caballo y desapareció.
– Ya te dije, hija mía, que no te dejará en paz así como así – pronunció Doña Encarnación con preocupación en su voz, cuando ya se habían alejado una poca distancia – En vacío coqueteaste con este hombre en el baile, no parece una buena persona. No sabemos además que tiene adentro, en su mente.
Marisol sólo suspiró. Sin embargo, pronto salieron fuera de la ciudad y nuevas impresiones del viaje eclipsaron todas esas sensaciones negativas producidas por el encuentro con aquel hombre.
Al cabo de una semana los viajeros llegaron a su finca, su dominio, cerca de Córdoba. Era pleno verano, y en el gran jardín todo florecía y perfumaba con intensa fragancia el ambiente. En el follaje de los árboles, alegremente cantaban los aves y hacía bastante calor.
Tras llegar, Marisol e Isabel, con mucho gusto, muchas ganas y alegría, se cambiaron de ropa quitándose sus trajes de viaje y poniéndose vestidos ligeros, y enseguida se precipitaron a la alberca. Jorge Miguel siguió a sus hermanas.
Doña Encarnación miraba a sus hijos batiendo en el agua con regocijo, riéndose y rociándose unos a otros con nubes de salpicones.
– Ay mamá, ¡qué bien se está aquí! – exclamaba Marisol – ¡nunca más quiero volver a nuestra lúgubre casa de Madrid! ¡me gustaría quedarme por aquí para siempre!
– A mi también me gusta mucho nuestra finca – apoyaba con sus palabras Isabel – ¿por qué no nos trasladamos para vivir aquí?
– Eso es imposible, mis niñas – les contestó doña Encarnación con un suspiro – allí en Madrid, tenemos obligaciones. Somos personas nobles y tenemos que frecuentar la sociedad. Por aquí apenas encontraréis a muchachos decentes con quienes podríais casaros!
– Pero es que Córdoba también es una gran ciudad! ¡y en donde vive tanta gente! – exclamó Isabel.
Doña Encarnación no se puso a discutir, “que las chicas disfruten de nuestro hermoso jardín, respirando el aire fresco y bañándose en la alberca. De todos modos, más tarde, seguramente tendrán ganas de volver a Madrid”, – pensaba, tranquilizándose la mujer a sí misma.
Tras bañarse a satisfacción y después de cambiarse de ropa, todos los hijos de Doña Encarnación con gran apetito comieron los deliciosos platos que había preparado para ellos la cocinera, Doña María, y después se alejaron a sus dormitorios para descansar. Pasadas unas horas, cuando ya empezaba a atardecer, las hermanas pidieron permiso a su madre para que las dejara pasear por el jardín. Doña Encarnación sabía que no les pasaría nada ya que el jardín por todos lados estaba rodeado por la alta muralla de piedra, así que por eso las dejó pasear libres a voluntad.
Las dos chicas empezaron a deambular por su hermoso jardín, les gustaba visitar sus diferentes y variados rinconcitos ocultos, donde desde su infancia habían tenido sus secretos.
En un rincón lejano donde se encontraba una broza, en la ciega muralla, había un paso que apenas se distinguía – sólo dos hermanas, o quizás el viejo jardinero Don Eusebio, sabían de su existencia. Aún en su niñez las hermanas a veces, se escapaban de la casa por esta apertura estrecha y secreta, para ir al río.
Cerca de la finca pasaba el río Guadalquivir que suavemente llevaba sus aguas majestuosas hacia el Mediterráneo. Y ahora las dos chicas, como antes, cuando eran niñas, sin convenir de antemano, se dirigieron al paso en la muralla. Colándose por la abertura, se encontraron así en el bosque de eucaliptos, entre la espesura de boneteros y hierbalunas. Las hermanas tantearon un sendero que estaba dentro de una espesa hierba, y por este, se precipitaron hacia el río.
Al cabo de un rato el sendero apareció destrozado, y las chicas se encontraron al borde de un derrocadero. Debajo de ellos alegremente llevaba sus aguas el caudaloso Guadalquivir. Las chicas se quedaron pasmadas disfrutando de un hermoso paisaje que se descubría ante sus miradas.
Antes, cuando eran niñas, se bañaban en este río algunas veces. A poca distancia la orilla se hacía más en declive, y poco a poco se iba trasformando en una playa arenal. Las hermanas se dirigieron allí y pronto llegaron a una orilla desierta.
Las chicas se quitaron su ropa y entraron en el agua. Estaba fresca y la corriente era bastante fuerte. Tras bañarse a placer, salieron a la orilla, y después de secarse, se pusieron sus vestidos y se sentaron en la arena muy contentas y plácidas.
No lejos de ellas se veían ruinas de unas construcciones antiguas. Todo a su alrededor parecía fascinante y misterioso. Las chicas se calmaron y aplanaron mucho, al sentir que una energía especial existía en este lugar.
De repente Marisol sintió algo extraño, como si se cayera a algún sitio viajando a través del tiempo. La chica se vio aquí mismo, pero todo era distinto; había mucha gente alrededor, vestidos muy raros; unos edificios desconocidos se levantaban por todos lados, y la gente estaba reuniéndose, como preparándose para algo importante.
Y de súbito, surgió ante su mirada la imagen del joven cantante desde el coro de la iglesia – Marisol, no se sabe por que, se daba cuenta que era precisamente él, aunque parecía que era un hombre de aspecto muy diferente. Se encontraba entre la multitud contando algo a la gente, y ella le miraba y estaba orgullosa de él.
Marisol volvió en si porque Isabel le tiraba del brazo.
– Marisol, ¿qué te pasa? – le preguntó su hermana, asustada – parecía como si te hubieras dormido, aunque estabas con los ojos abiertos.
La muchacha entornó los ojos y sacudió la cabeza.
– De verdad, ha sido un momento muy extraño, como si tuviera un sueño, pero muy raro – le contestó Marisol a su hermana, aún bajo los efectos de su visión. – Estuve en este mismo lugar, pero había mucha gente desconocida, muy rara, y yo estaba entre ellos. Una ciudad antigua, una gran reunión – no sé pues que me ha pasado, no sabría explicarte, … no sé que era todo esto.
La muchacha parecía un poco confundida.
Isabel miraba a su hermana con sumisión, quería mucho a Marisol y sabía que era muy distinta, no tal y como las demás.
– Bueno, hermanita, ya es tiempo para volver a casa – dijo Marisol levantándose. – Isabel, te lo ruego, no le digas a nadie de nuestro paseo, de este lugar, del paso en la muralla. Y sobre todo, nadie debe saber de mi sueño, que se quede todo entre nosotras dos, si no pensarán que estamos locas. No le revelaremos a nadie nuestros secretos.
– Muy bien, vale pues, te lo juro, Marisol, ¡nadie se enterará de nuestro arcano! – exclamó Isabel.
Las chicas se pusieron en camino para volver a la casa y pronto se encontraron en el patio de su finca.
Doña Encarnación ya empezaba a preocuparse por ellas, pero sabía que el jardín era muy grande, rodeado por una muralla tras la cual era imposible escalar, por eso su madre no tenía miedo que a sus hijas les pudiera suceder algo, así que simplemente las regañó porque todavía les gustaba esconderse de los mayores aunque ya no eran niñas.
– Perdónanos mamá, por favor – le dijo Marisol – nuestro jardín es tan grande, con tantos hermosos rincones, que ¡no nos dan ganas de irnos de aquí!
– Bueno, os habéis liberado y disfrutado a voluntad, pajaritas – les contestó Doña Encarnación, riéndose – ¡disfrutad de la libertad!