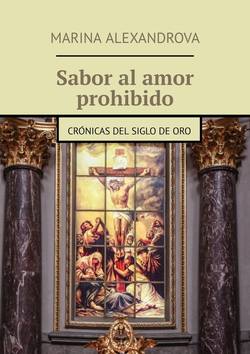Читать книгу Sabor al amor prohibido. Crónicas del siglo de Oro - Marina Alexandrova - Страница 6
Parte I. España
Capítulo 4
ОглавлениеLos días pasaban con tranquilidad y placidez, las chicas disfrutaban de su libertad y también de la comodidad y confort de la casa, lo que les había faltado mucho, durante su severa vida en el monasterio. Pasaban el tiempo paseando por el hermoso jardín de la finca, bañándose en la alberca y conversando de sus cosas. Por las tardes, de vez en cuando, Don José las llevaba a Córdoba, donde admiraban bellas vistas de la ciudad, hermosas flores que las ciudadanas cultivaban muy cuidadosamente en macetas que colgaban en las fachadas de sus casas, jardines y fuentes, y mirando a la gente que paseaba por las calles.
Enrique y Ramón las visitaban regularmente en sus días de descanso y todos los presentes disfrutaban muy gratamente, de una buena compañía, de la cocina exquisita de Doña María, y del magnífico ambiente del gran jardín con sus flores, fuentes y el canto de las aves.
Marisol y Enrique solían apartarse de los demás, sentándose en su banco preferido a la sombra del granado, y con el tiempo llegaron a ser buenos amigos. Al muchacho le gustaba charlar con la chica que había recibido una instrucción excelente. Los dos eran amantes de la lectura – aunque los libros en aquella época eran una cosa rara – y el muchacho reveló a su novia que también tenía ganas de escribir un libro. A veces paseaban juntos por el jardín, pero Doña María Isabel seguía rigurosamente cada uno de sus pasos y pedía al administrador y sirvientes, que tuvieran sus ojos puestos en los jóvenes.
Otra curiosidad de la finca eran los baños mauritanos que quedaron allí después de irse los dueños anteriores, moriscos de categoría.
Los amos antiguos habían cuidado su limpieza muy rigurosamente, lavándose por lo menos una vez a la semana, como dictaban sus costumbres.
En la España de aquella época pocas personas gozaban de tal lujo, pues sólo en las casas más ricas había bañeras.
Los baños mauritanos eran una construcción de piedra, estructurada con unas habitaciones que se calentaban y allí se abastecía el agua, caliente y fría.
Las chicas solían visitar los baños una vez a la semana y les gustaba, ya que les era muy agradable y disfrutaban mucho. Ambas propusieron a sus huéspedes aprovechar la posibilidad para quedar limpios y los muchachos lo aceptaron con mucho gusto ya que no tenían donde lavarse, salvo en el río.
Entre tanto los días volaron sin parar, y ya llegó el tiempo de volver a Madrid. Aunque a Marisol le daba pena dejar su finca preferida, a la vez estaba impaciente por empezar a cantar en el coro, y además tenía muchas ganas de leer libros que había en la biblioteca de su casa en Madrid.
La chica se daba cuenta de que le harían falta las citas con Enrique ya que se había acostumbrada a él, por eso su último encuentro fue un poco triste. El muchacho también se había apegado a Marisol al tomarle cariño a ella, y se le notaba que la próxima separación le apenaba.
– Bueno, no pasa nada – le decía a su nieta la abuela María Isabel tratando de consolarla – aún sois jóvenes, ¡tenéis toda la vida por delante!
Llegó el día de la partida. Los sirvientes prepararon el equipaje para el viaje y lo colocaron en el coche, mientras las chicas salían por última vez al jardín, despidiéndolo y admirando sus hermosas vistas.
– Que pena que tengamos que marcharnos – dijo Marisol con sentimiento, pero Elena en cambio, tenía muchas ganas de volver a la capital, para saborear más adelante nuevos encuentros, conocimientos, pomposas acogidas y bailes.
Se sentaron en el coche y este se puso en marcha, llevando a los viajeros desde aquel paraje de ángeles al ruidoso Madrid.
El camino por donde se iban, estaba muy bien vigilado por los caballeros del rey, por eso no tenían miedo a los bandoleros e hidalgos que se hicieron malhechores los últimos años, acechando a los viajeros indefensos, robando y matando a su víctimas; por esta razón los pasajeros pernoctaban en monasterios y fincas donde vivían amigos de la familia.
Al cabo de una semana todos llegaron felizmente a Madrid, donde las chicas se encontraron entre los brazos de sus familiares que les habían extrañado mucho durante su ausencia.
A los pocos días Doña Encarnación llevó a su hija a la Catedral de San Pablo para presentarla a la preceptora del coro de la iglesia. Era la Catedral, la iglesia más grande de la ciudad y fascinaba a todos los que entraban allí, por su magnitud y sus enormes bóvedas, pero sobre todo por su extraordinaria pintura mural.
En la parte femenina del coro participaban tanto chicas jóvenes como mujeres mayores de edad. El grupo masculino consistía por una parte, en chicos menores de doce años y por otra de los demás hombres cuyas voces ya habían sido transformadas y formadas tras la pubertad.
Mientras Doña Encarnación estaba hablando con la preceptora que dirigía el grupo femenino del coro, Marisol examinaba la Catedral y se encontraba aturdida por su belleza. Algo después la preceptora llevó a las visitantes a una habitación al fondo de la Catedral para escuchar la voz de la chica. Marisol empezó a cantar su canción preferida sobre un caballero y su enamorada. Le gustaba mucho interpretar esta melodía en las fiestas familiares acompañándola con un laúd.
La preceptora se quedó encantada por el canto de la chica, enseguida declaró que la admitía al coro, y la invitó al primer ensayo que tendría lugar al día siguiente a las 10 de la mañana.
A la hora establecida del día siguiente el coche trajo a Marisol a la Catedral donde la recibió la preceptora y la llevó a la habitación donde se celebraban los ensayos.
– Miren, esta es una cantante nueva – la presentó al grupo de las mujeres y chicas, participantes del grupo femenino del coro – se llama María Soledad, les pido que la quieran y respeten.
Marisol saludó e hizo una reverencia a todas las presentes, sin embargo, las mujeres apenas le prestaron atención, excepto dos chicas de su edad que la miraban con curiosidad y envidia.
Al poco rato comenzó el ensayo. Al principio Marisol solamente escuchaba a las demás y luego empezó a acompañarlas cantando muy bajito. Le gustó mucho el canto de las mujeres y pensó que con el tiempo la aceptarían y podría entablar amistad con algunas.
Pasó una semana. Marisol participaba en los ensayos del coro, pero aún no cantaba con todos en los oficios. Día a día se iba acostumbrando y las participantes del coro también la iban aceptando e incluso hizo amistad con una chica.
Hubo una vez, que la preceptora comunicó que aquel día iba a celebrarse un ensayo común con el grupo masculino del coro. Las chicas soltaron risillas, pero las mujeres mayores de edad les amonestaron.
– Están ustedes en el templo, no es decente portarse de esta manera en este lugar – les avergonzó una de las mujeres – además algunos de los jóvenes cantantes están preparándose para ser clérigos, les está prohibido enamorarse.
“Pobres hombres, – pensó Marisol – quizás sufran mucho”.
Las participantes del grupo femenino pasaron a otra habitación donde ya les estaban esperando los hombres. Las chicas enseguida empezaron a mirarlos con curiosidad, pero la preceptora les amenazó con un dedo y los jóvenes sonreían viendo a las muchachas. La preceptora habló un poco con el dirigente del grupo masculino y comenzó el ensayo.
Marisol apenas les acompañaba cantando pero le resultó fascinante, pues la combinación de las voces masculinas y femeninas, repartidas en intervalos, le parecía algo divino. Las voces de los cantantes se reflejaron bajo las bóvedas de la catedral creando un sonido irrepetible. La chica incluso cerró los ojos para disfrutar de la música y en aquel mismo momento se dio cuenta que alguien la miraba, físicamente sentía en sí una mirada de alguien.
Abrió los ojos y miró a los jóvenes cantantes del grupo masculino, y de pronto le vio a él.
Era un muchacho de unos diecisiete años, de estatura media, un poco gordo pero muy bien formado, tenía el pelo suave de color castaño, una cara redonda muy amable, y los ojos grises. No se sabe porqué fue precisamente él a quien la chica destacó de los demás, y notó que el joven le sonreía.
Marisol se sintió turbada y apartó la vista. Una ola de sentimientos desconocidos se apoderó de ella, volvió a mirar al muchacho y vio que seguía mirándola y sonriendo.
Entonces sintió una conmoción extraordinaria, se dio cuenta de que no podía despegar los ojos del joven cantante. Este, a su vez, también la miraba sin parar, sonriendo. Por un rato a la chica le pareció que no había ninguna Catedral ni coro alrededor, que sólo estaban él y ella en el mundo entero; hasta pensó que era un sueño, entornó y frotó los ojos como si intentara despertarse, pero al abrirlos, descubrió que todo estaba en su lugar: la Catedral, el coro, el canto y aquel muchacho.
Terminado el ensayo, cuando todos los cantantes comenzaron a marcharse, mientras salía de la sala, Marisol volvió la cabeza y vio al muchacho que seguía mirándola.
De improviso se acordó de Enrique y se sintió culpable.
“Oh! por favor, dirán de mi.. ¡ella tiene un novio, pero pone los ojos en otros hombres!”
Un poco después salió de la Catedral con un grupo de otros cantantes dirigiéndose a su coche.
La chica ya estaba a punto de sentarse cuando algo le hizo volverse, volvió el rostro y vio al muchacho detrás de sí; sus ojos brillaban de forma extraña en ella.
El joven la saludó con un movimiento de la cabeza, sonriendo como antes. La chica también lo hizo, y casi sin darse cuenta le meneó su cabeza.
– ¡Buenos días! – le dijo el muchacho con ánimo – es usted una cantante nueva?.. nunca la he visto antes en la Catedral.
– Buenos días – le contesto Marisol – ¡Cierto! He empezado a ensayar recientemente con el coro.
– ¿Cómo se llama usted? – seguía preguntándole el muchacho.
– María Soledad – le contestó en voz baja – ¿y usted?
– Me llamo Rodrigo Pontevedra – dijo con una amplia sonrisa.
“Parece que es gallego” – pensó la chica.
Se sentía muy bien a su lado, como si no importara el mundo; todo era igual y a la vez distinto, y no tal y como estaba antes. Marisol percibió que los colores se habían hecho más claros y brillantes, oyó cantar a las aves y reír los niños, e incluso le pareció ver a los ángeles batir sus alas.
Los dos jóvenes se quedaron enfrente, inmóviles, mirándose uno al otro, sin ganas de separarse.
– Señorita Maria Soledad, ya es tiempo de volver a casa – oyó la chica decir al cochero.
– Tengo que irme a casa – dijo la chica al muchacho como si se disculpara.
– Encantado de haberla conocido, Marisol – le contesto Rodrigo. – Me alegro mucho de que vaya a cantar con nuestro coro.
– También encantada con nuestro conocimiento – dijo la chica cariñosamente – ¡Hasta pronto! – añadió sentándose en el coche.
– Hasta la vista, ¡que tenga usted un feliz día! – exclamó el muchacho despidiéndose de ella.
Y Marisol le miraba desde la ventana del coche hasta que desapareciera de la vista.
Por el camino Marisol sentía que le pasaba algo que nunca había experimentado antes, la imagen del muchacho no se la quitaba de su mente, como si lo tuviera delante de los ojos todo el tiempo, y durante el camino no dejaba de pensar en él.
Y así también le sucedió al día siguente.
Doña Encarnación notó que a su hija le estaba pasando algo.
– Parece que estuvieras enamorada, mi querida hijita – le dijo con una sonrisa.
– Todavía no lo sé, no comprendo nada, mamá – le contesto la chica de una forma evasiva; y no quiso compartir con nadie sus nuevas sensaciones.
Marisol se daba cuenta de que no había sentido nada de eso, al conocer a Enrique, que nunca antes se había sentido así, de esta forma que le resultaba tan extraña.
“Quizás, lo que siento ahora, realmente es el amor” – pensó la chica.
Verdaderamente, sentía un levantamiento desconocido del alma; tenía muchas ganas de cantar y bailar, de querer a los demás y de hacer el bien a todo el mundo.