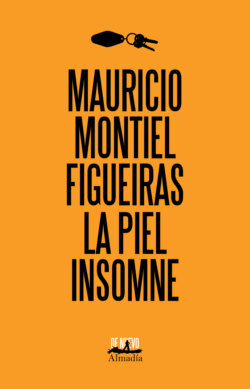Читать книгу La piel insomne - Mauricio Montiel Figueiras - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ESTEBAN
ОглавлениеVeinte o veinticinco minutos después de la cita frente a la tienda del Gato llegamos al deshuesadero. Lo distinguí entre arbustos y árboles antes que Carlos y Manuel, incluso antes de que Rito gritara ¡maricón el último que toque la verja!
Primero vi una serie de barrotes puntiagudos, negros como debían ser los pecados que tanto criticaba papá sin saber que mamá los cometía cada fin de semana cuando él iba a la ciudad por asuntos de negocios y nos dejaba solos a ella y a mí. Mamá aprovechaba jueves, viernes y parte del sábado; luego de que papá se alejaba en el Plymouth, se ponía a inventar pretextos como si no me percatara de lo que sucedía en su dormitorio y era ir por la leche o vete a jugar con tus amigos porque tengo visita, cielo, como si yo todavía fuera su niño de ocho años y encima estúpido. Si le platicara lo que Rito nos contaba en la casa del árbol, si supiera que medio pueblo le decía la puta oficial, la más barata de la región porque para acostarse con ella bastaba una botella de whisky… Papá estaba demasiado ciego o demasiado idiota o ambas cosas; cuando regresaba el sábado por la noche la besaba igual que diario. Tal vez sus negocios en la ciudad eran similares a los de mamá en el pueblo y los dos a gusto con su matrimonio hipócrita; aunque esto le corresponda a Rito más que a mí, mamá y papá vivían mentira tras mentira, pecado tras pecado, como los barrotes que divisé antes que nadie.
Después vinieron las hileras de cruces y los ángeles mancos en la distancia y la carrera para evitar ser el maricón del club. Carlos y Manuel iban adelante de mí y Rito adelante de ellos, siempre más adelante, todos raspándonos y dejando jirones de camisa en las espinas, dos fotos de rubias desnudas junto a un árbol para deleite de los ciempiés, en el suelo una resortera y unas mochilas que alojarían a los escarabajos pero la navaja aún en el bolsillo trasero de los jeans, tibia y concreta, único equipaje indispensable. Corrí lo más rápido que pude; la vegetación era tan verde como la mirada de Rito, que brincaba hecho un saltamontes ante mis ojos. De pronto se acabaron los pinos y las plantas y todo fue jadear a campo traviesa, aceptar que los pantalones eran demasiado angostos para que las piernas se alzaran sobre los pastizales, empezar a mover los brazos en un aleteo sin freno y volar hacia la verja negra, pasar encima de Carlos y Manuel y Rito con mis tenis rozándolos a cien kilómetros por hora, rebasarlos a lo pájaro y llegar en primer lugar al deshuesadero para no tolerar las burlas porque fui el último y Rito dijo ¡tenía que ser el Huesos! y Carlos y Manuel se doblaron de risa, atragantándose con el aliento que recuperaban junto a la verja mientras a sus espaldas el sol se hundía en una nube semejante a un agujero bermellón.
Los cuatro esperamos a que la sangre se nos bajara del rostro. No habían transcurrido ni cinco minutos cuando Rito comenzó a escalar los barrotes terminados en puntas de flecha, gritando que no debíamos entretenernos más. Y así nos volvimos lagartijas y el hierro se escurrió bajo nuestras uñas mientras yo decía cuidado con las flechas oxidadas, mamá dijo en el verano tétano seguro y Rito qué mamá ni qué mierda, no le hagan caso al Huesos, sólo había que trepar y saltar al otro lado como la mirada de Rito para caer de nalgas en un matorral desgreñado. Rito dijo casi te espinas el culo, Esteban, y Manuel y Carlos se carcajearon de nuevo. Descendí del matorral con el honor en los tenis y entonces vino el silencio como un calambre en lo más profundo del estómago.
Nos quedamos callados. El sol horadaba la lejanía y allí frente a nosotros estaba el deshuesadero, un espectáculo de tumbas y estatuas y lápidas invadidas de sombras rojas que se escabullían como salamandras, reptando en un desorden de colas y lenguas bífidas para subrayar las inscripciones que según Rito se llamaban epitafios y las fechas, el nombre de cada muerto sin nombre. Permanecimos petrificados el tiempo suficiente para que el sol se hundiera un poco más en su nube y la olfateara, enorme calavera que preludiaba los cráneos con que jugaríamos.
La realidad enmohecida del deshuesadero nos había convertido en cuatro estatuas de bocas abiertas y músculos encogidos, cuatro ángeles que habían dejado sus alas ensartadas en puntas de flecha y que ahora imitaban a los ángeles de mármol hartos de custodiar cadáveres que no les incumbían. Algunas gárgolas se desperdigaban por ahí, salpicando de gestos obscenos el paisaje de cruces y aureolas. La quietud era asfixiante, una mordaza agitada por el viento y por la voz de Rito que decía ¡a buscar los balones de futbol! sin tomar en cuenta los pinos que nos espiaban al otro lado de la verja, desde el mundo al que recién habíamos renunciado.