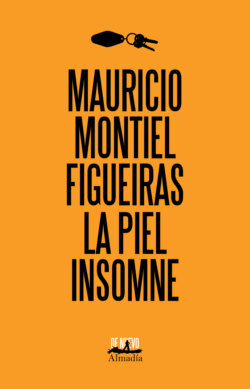Читать книгу La piel insomne - Mauricio Montiel Figueiras - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
NOSOTROS
ОглавлениеY así prosiguió el partido durante más de media hora que se escurrió como premonición de lo que inevitablemente debía suceder en el deshuesadero. El sol naufragó en un letargo de vino tinto. Atónita, la luna despuntó para atestiguar nuestro juego y oír los insultos y las risas que pendían en el aire junto a los pétalos geométricos de las telarañas mientras el sudor nos pegaba las camisas a la piel.
Los cráneos rodaron entre nosotros. Los rompimos uno a uno; tanta edad, tanta fragilidad celosamente preservada entre tinieblas no podía soportar mucho tiempo los embates de nuestros tenis. Las seis o siete cabezas fueron despedazándose en una lluvia ósea: un tiro a gol y una mandíbula volaba, fracturando la brisa en un arco, a punto de aterrizar en nuestros hombros; una patada y la vista de un cráneo se descoyuntaba en el pie; un pase rápido y astillas amarillentas salían disparadas en todas direcciones para alfilerear la penumbra que envolvía al deshuesadero, un simulacro de luz hecho de humo y ceniza y la dilatación de las sombras. Nos dábamos cuenta de que oscurecía porque algo se había alterado alrededor y dentro de nosotros: un giro súbito de las estatuas cuando volteábamos a verlas, una especie de congelamiento de nuestro cansancio, una intuición que apestaba a verano marchito y nos angustiaba. Las ramas de los árboles se sacudían las últimas brasas solares y nosotros sabíamos que la noche era inminente y no nos importaba, creíamos que todo venía de una remota región cerebral: las gárgolas que conversaban entre sí, el sapo que parecía ahogarse en el agua estancada de una tumba, el terror a dormir a la intemperie sin traer más que una navaja en los jeans, la certeza de que el vigilante no se había emborrachado en el pueblo y había decidido ocultarse en su choza para espiarnos, sólo así se podían explicar los ojos que sentíamos en el viento y en la nuca.
Seguimos pateando cráneos hasta conseguir ocho-cuatro, nuevecuatro, nueve-cinco y cambio de balón porque a este ya se le botaron las quijadas; nueve-seis, nueve-siete, diez-siete y a este ya le volamos la tapa de los sesos; diez-ocho, diez-nueve y la penumbra caía sobre nuestros cigarros, ojos fluorescentes que evocaban el ojo moribundo del sol y esos otros ojos que nos veían desde cualquier punto o desde todos los puntos al unísono. La noche expandía su universo óptico para vigilarnos; había pestañeos raudos como lagartijas, pupilas insinuadas en el canto de los grillos, perros ocasionales que llenaban el horizonte con su letanía. Nos habíamos quedado fuera del gran párpado del día que terminaba de cerrarse y por eso tantos ojos, por eso nosotros al otro lado del día y la noche cerrándose como otro párpado y el sol vuelto una cicatriz violeta en la distancia y de golpe un aire frío, el alud de ladridos que agitaba el silencio, la patada que remataba en un diez-diez, cabrones.
El último cráneo se desbarató en nuestros tenis; sus fragmentos trazaron una parábola tras la portería. Por varios minutos permanecimos inmóviles, congelados como el sudor en nuestra piel, oyendo el escándalo de los perros y el parpadeo de las miradas nocturnas, seguros de que algo nos acompañaba en el deshuesadero: algo que era casi una presencia humana y a la vez no lo era, algo que podía ser nuestra imaginación que nos gastaba una broma. Nos volteamos a ver con los ojos verdes bien abiertos y una especie de culpabilidad que ya empezaba a despertar nuestra conciencia, haciéndonos entender el significado de prohibido. Y sin embargo, queríamos que el futbol continuara, qué carajos, diez-diez, imposible aceptar un empate; aún había un poco de luz en lontananza, un fulgor similar a un hilo de sangre oxidada, y además allí estaban las estrellas, el sabor a luna en la punta de la lengua. El hilo de sangre en el cielo nos remitía a ese otro hilo convertido en firma sobre nuestro pacto de hermandad secreta, el trozo de papel que cargábamos siempre en un bolsillo de los jeans junto a nuestro fetiche de látex y nuestros sueños de conquistadores y los cerillos que sacábamos para encender otro Camel y tratar de olvidar las miradas en la nuca. Un ridículo nerviosismo causó que nuestra voz surgiera del estómago cuando gritamos ¡a buscar más balones para el desempate! y nos lanzamos a la caza de otra tumba abierta, una fosa donde no se ahogara un sapo como el que aún croaba. El solo hecho de pensar en el anfibio agazapado en la oscuridad, listo para brincarnos a la cara, nos ponía la carne de gallina; el humo se nos atoraba en el paladar, la saliva se nos espesaba.
Así fue que nos entregamos a la búsqueda de otras bocas destapadas en el suelo, aguzando el oído para identificar sus bostezos, cuidándonos de las gárgolas y sus susurros. La luna se exprimía entre los pinos y difuminaba el follaje mientras recorríamos el deshuesadero; nos sentíamos Sam Spade con algo de Dick Tracy, quizá un poco Nosferatu por nuestros movimientos de película muda y porque además estábamos mudos. Nadie hablaba, sólo el viento en su infinito diálogo con el mármol. En la lejanía los perros le aullaban a un dios perdido entre los arbustos, tal vez al animal que habíamos inmolado en un lote baldío como parte de los ritos de paso de la pubertad. Comprendíamos que estábamos haciéndonos hombres y por eso la mascota naranja del carnicero había dado tumbos entre nuestras risas, incendiando una parcela de nuestra juventud al igual que los cigarros, llevándose en el hocico un jirón de nuestra inocencia; un jirón que había anticipado el hilo rojo que goteó sobre el papel luego del ir y venir de la navaja en nuestro índice. Debíamos sepultar al niño que aún traíamos dentro, enterrar sus pantalones cortos ahora que nos encontrábamos en el deshuesadero jugando por primera vez con la muerte, burlándonos de ella en un lúgubre partido de futbol que tenía que seguir. Por eso saltábamos entre las estatuas en pos de otros balones, un Camel recién prendido en los labios, y nos carcajeábamos al comprobar que el hombre captado por el rabillo del ojo era un ángel ciego, y suspirábamos de alivio al descubrir que lo que reptaba bajo nuestros tenis era únicamente una rata.
Exploramos el deshuesadero con el tabaco raspándonos la garganta y los nervios. Acabábamos de subir a una tumba para normalizar la respiración y tener una mejor perspectiva de los sepulcros cuando sucedió lo que debía suceder, lo que ya estaba previsto que nos sucediera al violar la quietud del deshuesadero e incluso desde antes, mientras cantábamos a Bill Halley y Elvis Presley o nos reuníamos frente a la tienda del viejo Gato o imaginábamos mentiras para fugarnos de las garras paternas o cuando en la casa del árbol uno de nosotros dijo, en medio de una bocanada de humo, vamos a jugar futbol entre las lápidas.
Un instante me hallaba allí, de pie sobre una tumba fumando un cigarro, y al siguiente ya no: un segundo sí y luego no, visible e invisible, ahora me ves, ahora no me ves, abracadabra. Creí seguir parado y cuando reaccioné estaba cayendo; la losa que cubría la tumba se había vencido bajo mi peso y ahora me precipitaba en una boca larga y profunda, custodiado por terrones y esquirlas de granito. La noche se transformó en un rectángulo índigo con estrellas cerca de los bordes; empezaba a verla desde abajo de la tierra. De nuevo quedé suspendido en el aire por la eternidad de la caída y ya no fueron tres o tres metros y medio sino cuatro, cinco, cincuenta, quinientos mil metros, los suficientes para despeñarme durante una hora, tres días, seis semanas, nueve meses. La oscuridad se frotaba contra mi piel y mi ropa y las rasgaba con pedruscos o dedos o dientes salidos de quién sabe dónde, de todas partes o de ninguna; la oscuridad y a la vez un caleidoscopio de colores y sensaciones que me hacía perder toda noción de tiempo y distancia y caer seguido por rocas y pedazos de una inscripción que conmemoraba al dueño de la boca que me devoraba; caer despellejándome la cara y las manos en los colmillos de la tumba y aspirando el hedor más penetrante del mundo, la fetidez de lo que acechaba allá abajo con los brazos bien abiertos como mis ojos; caer hacia un fondo cada vez menos lejano mientras asumía que en ese fondo me aguardaba una noche doblemente noche y algo más, una sacudida que me rompería la columna antes de que las tinieblas cerraran sus quijadas sobre mí, quizás un abrazo tan gélido que me obligaría a comprender que nadie me ayudaría a salir, que estaría solo como siempre había estado, que Carlos y Manuel y Esteban continuarían siendo los mismos inútiles fantasmas que yo había inventado para ser el líder de un club que nunca existió, los mismos amigos ficticios que jamás me rescatarían y que me acompañarían hasta el final de la caída, cuando todo se redujera a un relámpago de dolor antes de que la noche se colara a mis poros, justo antes de aceptar que mi destino sería esperar pacientemente a que alguien desenterrara mi cráneo para astillarlo durante un partido de futbol y recordarme que a fin de cuentas la idea había sido mía aquella tarde con el sol medio quebrado en el horizonte.