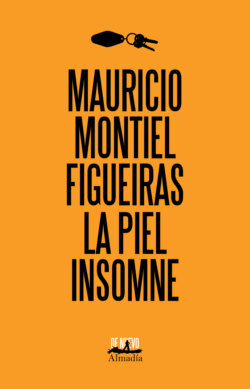Читать книгу La piel insomne - Mauricio Montiel Figueiras - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
NATURALEZA MUERTA CON VENTANAS
ОглавлениеA Alain Robbe-Grillet, por el breve encuentro en Guadalajara
Un cigarro recién prendido se consume plácidamente. El humo forma una columna que al cabo de cinco o seis centímetros empieza a zigzaguear y a descomponerse en un extraño diseño que se enrosca sobre sí mismo, dibujando siluetas que parecen subir por una soga. El cigarro ha sido colocado en un cenicero de cristal verdoso: una mano abierta, con los dedos extendidos, trabajada con un esmero tan próximo a la manía que es posible distinguir arrugas, líneas y venas, la divisiones de cada falange e incluso algunas cicatrices en los dedos índice, medio y pulgar. La punta del cigarro se apoya en la palma de la mano y el resto, apenas inclinado, descansa en la muñeca mutilada. En el filtro hay señales de saliva que han comenzado a secarse. El humo trepa sin cesar, deshaciéndose en figuras circenses.
A la derecha del cenicero hay un reloj de madera labrada a mano, una antigüedad de aire barroco. La base está conformada por diez niños desnudos que sostienen la esfera de porcelana con manecillas negras, rodeadas de ángeles que devoran racimos de uvas. La manecilla menor apunta al número seis romano y la mayor se halla entre el dos y el tres; el tictac del reloj es casi inaudible, un murmullo que se diluye en el humo del cigarro. A la izquierda del cenicero hay una manzana madura partida en dos que, iluminada por una luz entre naranja y sepia, arroja una sombra paralela a la mano de cristal. El instrumento que partió la manzana permanece entre las dos mitades: un flamante cuchillo de cocina cuya hoja de acero inoxidable, sin mella ni mancha, lanza destellos plateados; todo indica que la fruta fue hendida de un tajo, un solo corte quirúrgico del cuchillo. Tras el cenicero, más cargada hacia la manzana que hacia el reloj pero aún sumida en la penumbra, hay una muñeca de porcelana con vestido de terciopelo guinda; está descalza y algunos bucles rubios, fugados del gorro que lleva atado bajo el mentón, le caen sobre la frente. Tiene un ojo azul bien abierto; el otro ha desaparecido. Entre sus labios gruesos y rojos, apenas separados, se advierte algo que semeja la punta de una lengua o quizás un opaco colmillo; manos y pies evocan una inflamación atendida a destiempo. Sentada en una revista abier ta en una página publicitaria, la muñeca tiene el vestido alzado hasta los muslos. Entre sus piernas se ven fragmentos de una fotografía en blanco y negro que abarca toda la página: el torso desnudo y el rostro torcido en una mueca de éxtasis de una rubia recostada en un lecho; también un brazo masculino que brota del pubis de la muñeca y hunde un cigarro bajo el pecho izquierdo de la rubia, en la piel sembrada de círculos diminutos. Al pie de la fotografía, junto a los talones de la muñeca, un eslogan pregona: “Encienda sus pasiones ocultas con los nuevos cigarros Frisson”.
La mesa en la que están el cenicero con el cigarro, el reloj de madera cuyas manecillas no se han movido ni un milímetro, la manzana partida en dos con el cuchillo incrustado en medio, la muñeca tuerta y la revista que despliega el anuncio de la rubia, es pequeña y redonda, de un mármol que alterna vetas rosadas y sanguíneas. Su base es una delgada columna de bronce. El extremo inferior de la base, el que descansa en el suelo, termina en un tripié rudimentario que hace pensar en raíces. El extremo superior, el que sostiene el disco de mármol, estalla en líneas que imitan una maraña de ramas entretejidas, por lo que la primera impresión que causa la mesa es la de estar frente a un árbol en miniatura, un escuálido baobab con la copa repleta de objetos.
Tres o cuatro metros tras la mesa, cargado a la izquierda de modo que la luz más naranja que sepia sólo baña la manzana partida, hay un enorme ventanal cuadriculado; las cortinas, de terciopelo rojo, han sido amarradas con cordones a los lados como si fueran trenzas. La cuadrícula del ventanal, hecha de pequeños travesaños de madera blanca y ligeramente ajada, se desdobla en el piso de la habitación; la silueta se alarga por efecto de la luz sobre la alfombra carmesí y se quiebra en la pared de enfrente, por la que asciende unos dos metros antes de interrumpirse con brusquedad. Junto al ventanal a través del que pueden verse unos pinos mecidos por un viento suave, la in sinuación de un parque o un bosque no muy lejano, hay una silla Luis XIV cuyo respaldo, forrado de tela oscura al igual que el asiento, presenta en su parte más alta una serie de incisiones practicadas con un objeto punzante. Ubicada a noventa centímetros de la mesa, la silla arroja una sombra que también se alarga en el suelo alfombrado y se quiebra en la pared que le queda a unos tres metros, donde traza un arco negro. El asiento de la silla está húmedo y hundido; de los brazos y las patas delanteras cuelgan fláccidas correas de cuero. Algunas hebras de humo, atraídas por la luz que desprende el ventanal, se escurren del cenicero a la silla y se enredan en el respaldo para esfumarse poco después.
Frente a la silla, en la pared estriada por la sombra simétrica del ventanal, hay una pintura rectangular con marco de lámina de oro. A primera vista no llama la atención: es una naturaleza muerta similar a tantas otras que adornan salas y comedores, un bodegón común y corriente que no delata el empleo de una técnica relevante ni mucho menos innovadora. Lo único que sorprendería, y eso en el caso de un espectador poco interesado en las artes plásticas, es el tamaño del óleo: dos metros de longitud por uno y medio de altura. Aunque es factible que las dimensiones sean mayores ya que el bodegón abarca toda la sombra del ventanal e incluso la rebasa unos decímetros, de tal suerte que le toca parte de la penumbra ocre en que naufraga la mesa y la habitación en general. Pero bastaría una segunda mirada para que la opinión del espectador cambiara y el óleo comenzara a hechizarlo; en algún instante podría pensar que en realidad se trata de una fotografía, el registro fiel de una docena de manzanas dispuestas sobre una mesa de madera hinchada, rica en cuarteaduras que remedan heridas de bayoneta. Una tercera mirada lo obligaría a acercarse al óleo para reconocer que los contrastes han sido bien manejados, los claroscuros plasmados por un pincel experto: seis de las frutas, de un rojo maduro idéntico al de la manzana partida junto al cigarro que continúa consumiéndose, son una jubilosa explosión en medio de las otras seis pintadas de un verde marchito que hace juego con la madera de la mesa, captada con obsesiva minuciosidad. A la izquierda de las manzanas, que ocupan dos cuartas partes de la mesa, hay varios objetos recreados también hasta el último detalle: una jarra de cerámica azul con un agujero por donde sale vino tinto, un flujo que diseña una red arterial sobre la madera para luego chorrear hacia un suelo inexistente; semioculto por la jarra, el brazo de una muñeca salpicado de gotas que en definitiva no son de vino; junto al brazo, un pequeño globo que recuerda un ojo de vidrio y más allá, enterrado dos o tres centímetros en la madera, un cuchillo con la hoja moteada de un rojo más denso que el de las manzanas maduras, el único objeto bañado apenas por la luz que se cuela por el ventanal situado tras la mesa. A la izquierda del ventanal, el pintor alcanzó a trazar la luna de un antiguo ropero que se interrumpe en los límites del óleo. La puerta donde encaja la luna está lo suficientemente abierta como para admitir el reflejo de la figura sentada frente a la mesa en una silla de respaldo alto: una mujer que, por razones de perspectiva y aun por desgana, el artista no ubicó en primer plano dando la espalda al hipotético espectador. El reflejo de la mujer es borroso: está sumergida en la penumbra y además aparece incompleta debido a la posición del ropero y a la distribución de los otros elementos del cuadro; se distinguen sólo algunos bucles de su pelo rubio, la mitad de su rostro y su vestido guinda hasta unos centímetros abajo de los pechos. El resto es bloqueado por la mesa, cuyo reflejo es igualmente difuso por efecto de los claroscuros y la casi total ausencia de luz en la pintura. La mujer tiene la vista fija en el ventanal, lo cual se intuye por la forma en que su único ojo retratado se clava al frente pero sin mirar la mesa ni el ropero.
A través del ventanal, largo y de doble hoja, se aprecia otra ventana cuadriculada por travesaños de madera blanca que despide un tenue fulgor bajo el sol vespertino. La distancia que separa ambos ventanales remite al patio de una vieja casa olorosa a gente y objetos enclaustrados o quizás a una calle cualquiera, aunque por algún motivo la primera conjetura se antoja la más adecuada: un patio donde la humedad de varios años ha contribuido a una intensa floración de musgo entre las baldosas. Tras el segundo ventanal, perfectamente enmarcado por el primero, se perfila el respaldo de una silla de estilo barroco que alguien ha colocado ahí para contemplar el patio. En la silla está sentada una niña de rasgos imprecisos que ha sido captada sólo hasta la cintura; lo que puede asegurarse es que tiene el torso desnudo, que sus pechos son dos tímidas frutas coronadas por aureolas de un pálido rosa y que alguien la amordazó con un trozo de tela negra que le oprime las mandíbulas. Junto a la niña se insinúa una silueta cuyas facciones permanecen ocultas; en la mano, de uñas manicuradas y dorso velludo, sostiene un cigarro a medio consumir. En el aire enrarecido de la habitación flota un hedor a carne quemada mezclado con un tufo a nicotina o humedad que cala los huesos.
La niña siente náuseas; una y otra vez intenta hincar los dientes en la mordaza pero en vano. Sus ojos, de un azul inyectado de sangre, giran desesperadamente para tratar de seguir cada movimiento del cigarro, las parábolas que el humo describe en la atmósfera antes de acercarse a su piel: imposible, el campo visual es muy limitado cuando se está atada de manos y pies a una silla como de piedra. La niña se echa a llorar en silencio, aguardando que el hombre la vuelva a tocar; el sudor le corre por el torso, por la espalda, por los muslos. A través de las lágrimas observa lo que recorta el ventanal cuadriculado que le queda a medio metro: en la pared de enfrente, al otro lado del patio invadido de musgo, una ventana de doble hoja fulgura en el atardecer. Tras la ventana hay una mesa cuarteada con varios objetos: una jarra de cerámica, una docena de manzanas verdes, un flamante cuchi llo de cocina, un plato gris con un pedazo de pan duro y algo de queso manchego con hongos. Tras la mesa, en una silla de respaldo alto, una mujer con facciones semejantes a las de la niña desnuda hojea una revista con fotografías eróticas en blanco y negro. A espaldas de la mujer, en un muro que se ha empezado a descascarar, cuelga un cuadro que representa una habitación con todos sus detalles y en el que se advierte cierta influencia del impresionismo francés; el extremo izquierdo del cuadro lo ocupa un ventanal por el que se filtra el resplandor naranja que inunda la habitación. Las cortinas rojas del ventanal a través del que se ven algunos pinos, la insinuación de un parque o un bosque no muy lejano, han sido amarradas a los lados como si fueran trenzas. Junto al ventanal hay una silla Luis XIV que parece no haber sido ocupada jamás y a la derecha de la silla hay una mesa redonda de mármol; ambos muebles, los únicos del cuadro, apoyan sus patas en una alfombra carmesí. Sobre la mesa el pintor ha depositado cuatro objetos: una manzana verde, una muñeca de porcelana con vestido de terciopelo guinda, un reloj de madera de aire barroco y un cenicero en forma de mano. Los ojos azules de la muñeca están extrañamente fijos en el reloj: la manecilla menor apunta al número cinco romano y la mayor se ha detenido entre el dos y el tres. Mientras tanto el humo del cigarro olvidado en el cenicero sube por el cuadro en una sola columna, una soga tensa y evanescente que no pierde la verticalidad en ningún instante.