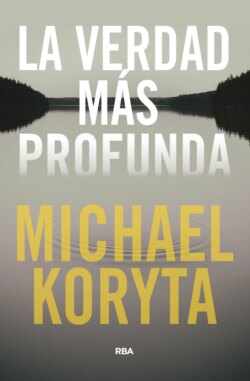Читать книгу La verdad más profunda - Майкл Корита - Страница 10
5
ОглавлениеEl estanque en el que supuestamente se hallaban los cuerpos de Jackie Pelletier e Ian Kelly era, en realidad, una superficie de unas ocho hectáreas junto a la cual solo había tres casas de veraneo. El resto de la orilla estaba formado por marismas que se extendían hasta los pinos. En el centro, el estanque tenía aproximadamente seis metros de profundidad. Entre el embarcadero y la plataforma, no debía de superar los tres metros.
Pero, como había dicho Kimberly Crepeaux, allí solo había aguas oscuras, era un lugar solitario.
Mientras empezaba a salir el sol, Barrett permaneció en la orilla con Don Johansson observando los preparativos del equipo de buzos. Habían llegado también algunos agentes de la policía local, pero los buzos pertenecían al Servicio Forestal de Maine. Los integrantes de aquel cuerpo de agentes de rescate estaban acostumbrados a recuperar cadáveres de estanques, ríos y océanos. En más de una ocasión, hasta habían tenido que atravesar el hielo para hacer su trabajo.
Ese día, sin embargo, el aire era cálido ya al amanecer y olía a agujas de pino y musgo. Mientras contemplaba el sol, que empezaba a asomar por encima de la línea de pinos, Barrett recordó las palabras que Kimberly Crepeaux había usado para describir la reacción de Burke ante aquel día de septiembre inusualmente caluroso: «Como si ese día el sol calentara solo para él, como si fuera alguien que busca pelea».
Barrett estaba agotado y sabía que Don también debía de estarlo. Ninguno de los dos había dormido. Tras volver de Little Spruce Island, Barrett había acudido directamente a una reunión con la policía estatal, la policía del condado y la fiscal en la que se había elaborado un plan conjunto para la búsqueda de los cadáveres, la detención de Mathias Burke y la manera de afrontar las preguntas de la prensa. Cuando terminaron, eran ya las tres de la madrugada y se habían quedado en la comisaría bebiendo café y hablando sobre nada en concreto. Los dos estaban absortos en sus pensamientos acerca de lo que había ocurrido y de cómo acabaría.
Al amanecer, se dirigieron al estanque.
En ese momento, después de que Clyde Cohen, el agente responsable del equipo de buzos, diera luz verde a la operación, Barrett dijo:
—Es hora de que vuelvan a casa.
Observó a los buzos desaparecer, uno tras otro, bajo el agua.
«Descendiendo».
Cuando los buzos volvieran a salir, la investigación habría concluido. Cuando ascendieran, todo habría terminado.
Esperaba que todo fuera más rápido. Los buzos seguían bajo el agua y los minutos iban pasando. El sol fue trazando un arco hasta darle directamente en los ojos a Barrett. Trató de no mirar el reloj. Johansson consultaba el suyo una y otra vez, pero no decía nada.
Pese a que llevaba gafas oscuras y una gorra de béisbol para protegerse los ojos, Barrett parpadeó, deslumbrado por la luz del sol que se reflejaba en la superficie del estanque. El olor del agua y de los pinos le recordó otros estanques de Maine a los que iba a pescar con su abuelo. Salían en un pequeño bote con un motor fueraborda de diez caballos y usaban cucharillas Rapala y Red Devil para pescar percas y lucios entre las algas de la orilla. Su abuelo bebía y hablaba, por lo general, sobre el ejército o sobre la hombría o sobre por qué su hijo —el padre de Barrett— era el perfecto ejemplo de una cultura de blandengues. «El profesor», se burlaba. Siempre llamaba así al padre de Barrett. «La puta filosofía, ¿me tomas el pelo? Déjame que te hable de los hombres honrados que han muerto por culpa de la puta filosofía, Robby».
Doce años después del funeral de su padre y diez después del de su abuelo —Ray había sobrevivido a su hijo; en realidad, Ray había sobrevivido a casi todo el mundo, pese a la bebida, el tabaco y el veneno que destilaba—, el olor del estanque de Maine trasladó a Barrett de vuelta a aquellas excursiones de pesca. El olfato era, según se decía, el sentido más estrechamente vinculado a la memoria, pero ese día no era para recordar el pasado. Ese día era para seguir avanzando; resultaría trágico y doloroso, sí, pero al menos las cosas avanzarían. Y rápido. El agua no era lo bastante profunda como para ocultar los cuerpos durante mucho tiempo.
«No los encontraréis».
Barrett giró el reloj en la muñeca de modo que la esfera mirara hacia dentro y él no pudiera ver las agujas.
Ya era casi mediodía cuando el agente al mando del equipo de buzos le dijo a Barrett que no habían encontrado nada en un radio de cien metros en torno a la plataforma.
—¿Estás seguro? Pensaba que habías dicho que la visibilidad era muy mala ahí abajo.
—Y lo es, pero no hay mucha profundidad. Básicamente, hemos estado peinando el fondo, hasta el último metro cuadrado. No están en esta ensenada. Estoy segurísimo.
—Puede que bajando a más profundidad —dijo Barrett, pero empezaba a sentirse inquieto porque Kimberly Crepeaux había especificado muy claramente el lugar—. Les pusieron peso, pero tal vez no fuera suficiente. A lo mejor se han movido de sitio.
—¿Sin corriente?
Barrett miró al responsable de los buzos.
—Bajad a más profundidad —dijo—. Están ahí abajo.
Los buzos bajaron a más profundidad. Hacia las dos, estaban en el centro del estanque. La noticia de la búsqueda se había filtrado y ya habían empezado a llegar los primeros espectadores. Johansson convocó a más agentes para contener a los curiosos y cortar la carretera. Entonces llegó un helicóptero de la televisión y filmó las repetidas subidas a la superficie de los buzos, siempre con las manos vacías. Hacía mucho calor y Barrett tenía la boca muy seca.
—Los encontrarán —afirmó sin dirigirse a nadie en particular.
A las cuatro, los buzos habían rastreado el fondo hasta la orilla opuesta y no habían encontrado nada excepto botellas de cerveza, señuelos de pesca y una matrícula de Louisiana oxidada.
—«Llegó con la corriente del Golfo... desde las aguas del sur» —dijo el buzo, al tiempo que arrojaba la matrícula a la tela de plástico que se había colocado para recoger cualquier objeto con un posible valor probatorio.
El buzo sonrió, pero Barrett no le devolvió la sonrisa.
—¿No eres fan de Tiburón, Barrett?
—Hoy no. —Barrett se humedeció los labios con la lengua y se caló un poco más la gorra de béisbol. El resplandor del sol era implacable—. ¿Ni tubos ni piezas metálicas?
—Muchas piezas metálicas si contamos lengüetas de latas de cerveza y anzuelos Rapala. Pero nada de mayor tamaño —dijo el buzo, negando con la cabeza—. El fondo está bastante limpio. En los estanques como este encontramos toda clase de mierda: neveras, puertas de coche... Joder, hasta coches enteros. Este fondo está sorprendentemente limpio.
Barrett asintió y luego trató de parecer impasible. El buzo se colocó bien la máscara y la boquilla y se sumergió de nuevo. El helicóptero de la televisión dio otra pasada y las palas proyectaron temblorosas sombras en la superficie reluciente y centelleante del estanque.
—Dijiste que todas las partes de la historia encajaban —le dijo Johansson a Barrett en voz baja.
Sonó a acusación más que a pregunta.
—Y es verdad. Todas las paradas que hicieron. Ya lo sabes, reconstruiste la misma ruta.
—Todas las paradas antes de esta encajan. Pero esta también es muy importante, ¿no?
—Estaba diciendo la verdad —insistió Barrett—. He pasado mucho tiempo hablando con ella, Don, y estoy seguro de que no mintió en esto.
—Sí, soy consciente del tiempo que le has dedicado a las historias de Kimmy —dijo Johansson y, de nuevo, Barrett captó el tono de acusación.
A Johansson le costaba creer cualquier cosa que pudiera ofrecerles Kimberly Crepeaux. «No quiero que mi caso dependa de una soplona de la cárcel», había afirmado Johansson. Y Barrett le había respondido que no sería necesario porque tendrían los cadáveres.
Encontrar los cadáveres, cerrar el caso.
Barrett se alejó de él y empezó a recorrer la orilla; observó las algas y el agua, que fluía hacia el sur. Y luego le hizo una seña a Johansson para que se acercara.
—El agente al mando de los buzos se equivoca —dijo—. Sí que hay corriente en el estanque.
Johansson arqueó una ceja mientras apartaba la mirada de Barrett y la dirigía hacia la superficie espejeante del agua, tan perfecta que no se veía ni una sola onda.
—¿Tú crees?
—Se alimenta de los riachuelos. El agua entra por el norte y sale por el sur. Vamos a echar un vistazo al extremo sur.
Caminaron trabajosamente por el terreno cenagoso. Las botas se les hundían medio palmo y luego volvían a subir con una especie de chapoteo. Había mosquitos y moscas negras por todas partes. A ras de suelo todo parecía una batalla contra el barro y los bichos, el dolor en los músculos y el calor. Por encima de sus cabezas, sin embargo, todo parecía sugerente y hermoso, el aire olía a pino y el cielo era de un azul cobalto. La idea de que esos dos mundos estuvieran unidos resultaba absurda.
En el extremo sur del estanque había una berma que se había levantado en el suelo y luego se había allanado con gravilla. Aquel estanque lo había construido un hombre cuya intención era urbanizar la zona y construir casas de veraneo, pero el terreno no era adecuado para edificar. Permanecía húmedo durante demasiado tiempo y, a la postre, más que un estanque lo que había creado era una marisma.
Don Johansson y uno de los agentes midieron la profundidad del agua al otro lado de la berma, donde el agua fluía hacia el arroyo.
—Cuarenta centímetros —dijo el agente al tiempo que apartaba de un manotazo un mosquito que se estaba dando un atracón en su cuello. Le quedó una mancha de sangre en la piel—. Es imposible que la corriente del agua pudiera empujar un cadáver por aquí, ni siquiera en el hipotético caso de que no le hubieran puesto peso.
—Fue un invierno lluvioso —sugirió Barrett—. En diciembre llovió mucho, ¿no? Y luego también llovió después del deshielo. Seguro que por entonces era más profundo.
El agente observó a Barrett y luego desvió la mirada.
—Agente Barrett, ni siquiera con niveles máximos de crecida habría suficiente corriente para arrastrar un cuerpo desde aquella ensenada, cruzar todo el estanque y pasar por aquí.
Barrett contempló la corriente que fluía al otro lado de la berma: centelleaba bajo el sol y discurría melodiosamente entre las rocas. A la mayoría de las personas les habría parecido un sonido hermoso y, la mayoría de los días, Barrett les habría dado la razón, pero en aquel momento el suave borboteo del agua le parecía una risita burlona.
—Seguid buscando —dijo—. Yo me voy a ver a Kimberly.