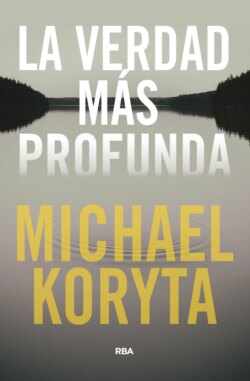Читать книгу La verdad más profunda - Майкл Корита - Страница 11
6
ОглавлениеEl día después de que se descubriera el cadáver de Cass Odom, Kimberly Crepeaux se había sentado al volante de su coche con una botella abierta de vodka y había conducido en dirección contraria por una calle de sentido único, cerca de la comisaría de policía. Cuando la policía había conseguido finalmente obligarla a parar, Kimberly no se había molestado en ocultar la bolsa de plástico llena de pastillas que llevaba a plena vista en el asiento del pasajero. Su nivel de alcohol en sangre era de un modesto 0,10, ligeramente por encima del límite legal y, desde luego, insuficiente como para alterar su percepción hasta el punto de no molestarse siquiera en intentar ocultar las drogas.
—Creo que querías que te arrestaran —le había dicho Barrett la primera vez que habían hablado.
Ella había hecho un gesto de impaciencia.
En ese momento, dos funcionarios de prisiones entraron en la sala de interrogatorios con Kimberly, le quitaron las esposas y se marcharon. Era menuda como una niña, apenas metro y medio —aunque ella insistía en que medía metro sesenta, igual que insistía en que Barrett la llamara Kimberly, pese a que todo el mundo la llamaba Kimmy— y cuarenta y cinco kilos de peso. El uniforme naranja de la cárcel le iba grande y se le formaban bolsas y pliegues en todas partes. Llevaba el pelo rubio justo por debajo de las orejas, en un corte desenfadado que aún realzaba más la expresión aniñada del rostro, sus pecas y sus ojos intensamente verdes. Era madre de una niña cuya custodia inmediatamente había solicitado la abuela de Kimberly, quien justificó ante Barrett su decisión con unos ojos como platos y un cigarrillo colgando entre los labios. «¿Que por qué quiero quitarle a la pequeña? Jefe, ya has visto a Kimmy».
Cuando Kimberly entró en la sala, Barrett se puso en pie con un gesto de ensayada cortesía. Si uno quería averiguar la verdad, debía mostrar respeto desde el principio. Fomentar la conversación, no exigirla. El objetivo era que el sospechoso se sintiera cómodo al hablar, no engañado ni coaccionado. Y las personas se sentían comprendidas cuando el interlocutor no interrumpía, mantenía el contacto visual y escuchaba más que hablaba.Y cuando alguien se sentía comprendido, tendía a hablar más.
Otra regla: nunca había que sentarse enfrente del sospechoso, es decir, al otro lado de la mesa o escritorio. En algunos casos funcionaban como dinámicas de poder, pero en todos los casos implicaban la presencia de objetos reales colocados entre interrogador e interrogado. Barrett no quería barreras, así que retiró una de las sillas de plástico rojo para Kimberly y se aseguró de que ella fuera la primera en sentarse, como si se tratara de su invitada. Los pequeños gestos de respeto como ese siempre eran importantes. Y luego, una vez que Kimmy se hubo sentado, Barrett cogió su silla y rodeó con ella la mesa de manera que ambos estuvieran en el mismo lado, sin nada que los separara. Se sentó con una postura correcta: no con la pose erguida de un militar, pero tampoco repantigado, porque eso podría indicar desinterés o dominio, y se inclinó de forma casi imperceptible hacia delante, hacia ella, hacia la fuente de las palabras que le interesaban. Después intentó despejar la mente para escuchar aquellas palabras. Intentó ahuyentar las imágenes de los buzos que emergían del estanque con las manos vacías y la expresión del rostro de Johansson mientras consultaba su reloj una y otra vez.
—¿Ya ha terminado todo? —preguntó Kimberly.
Casi de inmediato, Barrett notó que iba a perder los estribos y tuvo que controlarse. «Respira más despacio, habla más despacio». Más despacio significaba siempre mejor. Física de las emociones: era más fácil mantener el control a setenta kilómetros por hora que a ciento cincuenta.
Pero siempre había placas de hielo, claro.
Barrett dejó pasar unos cuantos segundos, contemplando aquella placa de hielo en concreto que tenía delante, y finalmente dijo:
—No ha terminado todo. Para que todo termine, antes tengo que encontrar los cadáveres.
Kimberly ya había adquirido la palidez propia de la cárcel, pero en aquel momento palideció un tono más y las pecas destacaron en marcado contraste.
—¿De qué estás hablando?
—¿Dónde están los cadáveres? —le preguntó Barrett.
—Están justo donde te dije. En el estanque, entre el embarcadero y la plataforma.
—No, no están.
Kimberly se quedó boquiabierta.
—No los habréis visto —dijo al poco—, el agua es muy oscura. A lo mejor los dejó más cerca de la plataforma. O puede que el agua los empujará más allá.
«Chorradas —quiso decirle—. Basta ya de mentir». Sin embargo, se limitó a respirar más despacio, mantuvo un tono sereno y la miró a los ojos.
—Los buzos llevan desde el amanecer en el estanque —dijo—. Allí no hay ningún cadáver, Kimberly.
Durante todas las conversaciones que habían mantenido, Kimberly Crepeaux había adoptado una actitud en general estoica. Estaba lo bastante familiarizada con los interrogatorios policiales como para no ponerse nerviosa de inmediato y, por otro lado, le gustaba dar una imagen de solícita colaboradora en la investigación, de servicial ciudadana, de jugadora de equipo. Pero a medida que Barrett iba enfocando sus preguntas hacia las alusiones de Kimberly a una noche de borrachera con Mathias Burke y Cass Odom, la joven había empezado a mostrar una reacción ligeramente más emotiva, aunque ni siquiera entonces había sido manifiesta. Evitaba el contacto visual, hacía chascar las uñas, contemplaba el techo, jugueteaba con el pelo... Discretos gestos de nerviosismo. Pero jamás, ni siquiera durante la confesión, se había mostrado asustada.
Y ahora estaba temblando. Al principio era poca cosa, un leve temblor de la mano derecha sobre la mesa. Como si quisiera detenerlo, Kimberly unió ambas manos y se las colocó sobre el regazo. Pero el temblor se le fue extendiendo hacia los hombros y luego también le empezó a temblar la barbilla.
—Cambió los cadáveres de sitio —soltó al fin.
—¿Mathias?
—Claro. Eso es lo que hizo. Tiene que haber sido así, ¿no?
—¿Mathias fue hasta allí, se sumergió más de tres metros, encontró los cadáveres envueltos en plástico y tubos, los subió a la superficie, los cargó en un vehículo y se los llevó a otro sitio?
—A lo mejor usó cuerdas o algo, ¿no? ¿Cómo quieres que lo sepa? ¡La última vez que los vi estaban justo donde te dije! ¡Se estaban hundiendo en aquel estanque, delante de la ensenada, entre el embarcadero y la plataforma! ¡Están allí abajo y no los habéis visto!
Nunca antes le había gritado a Barrett. Se había mostrado grosera, había hecho bromas, llorado, provocado y coqueteado. Había probado suerte con todas las tácticas..., pero nunca le había gritado.
Barrett se fijó en la mandíbula temblorosa de Kimberly y en sus manos, tan retorcidas sobre el regazo que las venas que tantas veces se había pinchado se le marcaban como hilos azules bajo la piel, y pensó que estaba diciendo la verdad.
—¿Dónde está la camioneta? —preguntó—. Si eso es lo que ocurrió, si cambió de sitio los cadáveres, entonces tengo que dar un giro. Necesito pruebas. Y la camioneta me servirá para empezar. Rastros de sangre. Eso es...
—¡No sé dónde está la camioneta!
—Entonces estamos otra vez al principio. ¿Kimberly? Sin los cadáveres, tu confesión no vale nada. Mathias contratará a abogados que desmontarán tu historia y luego se volverán hacia el jurado y dirán: «Si estuviera contando la verdad, la policía habría encontrado los cadáveres». Y el jurado estará de acuerdo.
—Mathias los cambió de sitio.
—Esa es una posibilidad bastante difícil de creer —repuso Barrett—. Pongamos que me crea tu historia, ya fue una puñetera suerte que no os viera nadie cuando los arrojasteis al agua. ¿Y ahora dices que alguien volvió, los encontró, los sacó a la superficie y los cambió de sitio sin que nadie lo viera? Eso no me lo trago.
Barrett esperaba que ella insistiera en que lo que había dicho era la pura verdad, pero Kimberly se limitó a bajar la mirada antes de decir:
—O sea, que seguirá en la calle, ¿no? Si yo salgo en libertad condicional, ¿Mathias estará en la calle?
—Claro que estará en la calle —respondió Barrett—. ¿Crees que puedo detenerlo basándome en una confesión hecha desde la cárcel que además me obliga a explicar, sin ninguna prueba física, cómo han podido desaparecer dos cadáveres?
Barrett percibió, en el centro de la garganta de Kimberly, un latido extraño y desbocado cuando ella tragó saliva y se humedeció los labios.
—Entonces no quiero la condicional —susurró.
—¿Qué?
—A estas alturas, ya debe de saber que he hablado. Si él sigue en la calle..., entonces no quiero salir.
Se produjo un silencio de varios segundos. A Kimberly volvió a latirle la garganta; tragó saliva otra vez; el temblor se intensificó.
«Está fingiendo», pensó. Y entonces dejó a un lado su ensayada técnica y recurrió a una táctica que nunca recomendaba: la amenazó.
—Déjate de teatro, Kimberly. Eres una pésima jugadora de póquer. Y en cuanto salgas, cometerás un error. Así que..., ¿sabes qué voy a hacer después de salir de esta habitación? Me voy a reunir con la fiscal y con el juez y les voy a pedir que te echen de aquí de una patada. Vuelve a tu casa, a tus copas y tus drogas, que nosotros nos quedaremos esperando a que cometas el próximo error. Y, entonces, tú y yo podremos volver a intentarlo.
Kimberly Crepeaux observó a Barrett con los ojos bañados en lágrimas y dijo:
—No puedes sacarme de la cárcel y ya está, las cosas no funcionan así.
—Funcionan como a mí me da la gana si tengo un doble homicidio por resolver. Me encargaré de que mañana mismo te vayas a casita. Así tú y Mathias podréis reuniros, trabajar en vuestra historia y pulir un poco las mentiras.
A Kimberly le latió la garganta una vez más mientras observaba a Barrett. Luego se dobló sobre sí misma, en la silla de plástico rojo, y vomitó en el suelo de baldosas.
Barrett se puso en pie de un salto, perplejo. Kimberly tosió y sacudió la cabeza para hacer caer el hilillo de saliva que le colgaba del labio. Barrett se arrodilló junto a ella y le apoyó una mano en la minúscula espalda, que subía y bajaba de forma irregular.
—Solo tienes que decirme la verdad —dijo—. Si lo haces, podré ayudarte.
—Ya lo he hecho —jadeó Kimberly Crepeaux, con la cabeza inclinada sobre el charco de vómito de las baldosas—. Ya te he contado cómo ocurrió.