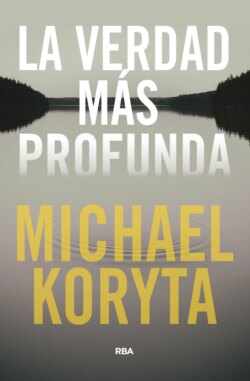Читать книгу La verdad más profunda - Майкл Корита - Страница 8
3
ОглавлениеEran familias muy distintas. Mientras que Howard Pelletier conservaba pacientemente la esperanza, George y Amy Kelly no habían hecho más que machacar con llamadas diarias, críticas y sugerencias. La familia de George llevaba tres generaciones veraneando en Maine, pero el verano anterior George y Amy se habían marchado de vacaciones al extranjero, por lo que Ian había ido solo a Port Hope. Durante un tiempo tras la desaparición de Ian y Kelly, el retiro veraniego de los Kelly se había convertido en una especie de campamento base para la investigación. Luego las pistas se habían enfriado y su hijo seguía sin aparecer. George y Amy Kelly habían regresado al sur, pero habían seguido llamando.
Barrett marcó el número de los Kelly en Virginia. La mayoría de las conversaciones las había mantenido con Amy, aunque George siempre estaba al teléfono, escuchando. Por lo general, se mostraba tan afectado que no podía hablar, así que terminaba por dejar su línea en silencio y limitarse a escuchar. Les gustaban las videoconferencias y, en un intento de enfocar el homicidio de su hijo como si fuera un asunto de trabajo, George recibía las llamadas en su despacho, donde podía sentarse a su mesa y dar la espalda a las librerías repletas de fotos de Ian jugando a tenis, de Ian jugando al fútbol, de Ian con un diploma.
De Ian sonriendo. Siempre con aquella sonrisa deslumbrante.
Ese día, Barrett usó el manos libres pero no la videollamada mientras relataba la confesión de Kimberly Crepeaux.
—¿Estás seguro? —le preguntó Amy. Pero antes de que Barrett tuviera tiempo de responder, añadió—: Claro que estás seguro.
Amy y George eran abogados, y habían investigado a Barrett como si ellos mismos le estuvieran asignando la investigación, en lugar de aceptarlo desde el FBI. Ellos, mejor que nadie, sabían que era un experto en confesiones: en obtener confesiones verdaderas y detectar las falsas. Así que cuando Barrett les dijo que había averiguado la verdad, supieron que debían creerlo.
Al mismo tiempo, sin embargo, parecía que les costaba aceptar la participación de Mathias Burke.
George y Amy conocían a Mathias desde mucho antes de que se convirtiera en sospechoso del asesinato de su hijo. Durante tres veranos lo habían contratado como encargado de mantenimiento y jardinero de su casa de veraneo en la costa. Amy se había resistido a creer las primeras acusaciones y había dicho que confiaba en su instinto, que Mathias Burke era de fiar.
Y no era la única que había expresado esa opinión. Los Burke llevaban generaciones en el pueblo y Mathias era, para Port Hope, una fuente de orgullo. A la edad de ocho años ya arrancaba malas hierbas y recogía hojas en su barrio; a los diez cortaba el césped; a los dieciséis se compró la primera camioneta con remolque y empezó a ponerles las cosas difíciles a los profesionales del mantenimiento. Solo tenía veintinueve años, pero era el dueño de una empresa de servicios de mantenimiento que operaba en tres condados y daba trabajo a una docena de personas. Se ocupaba de jardines, reformas, instalación de sistemas de alarma, pavimentación y transporte de basuras. Burke satisfacía cualquier necesidad que pudieran tener los veraneantes, o buscaba a alguien de confianza para el trabajo. Su reputación solía resumirse en una única palabra: ambicioso.
A Barrett le había costado bastante convencer a todo el mundo de que la ambición no impedía que un hombre condujera como un loco mientras estaba colocado y borracho.
La implicación de Kimberly Crepeaux había sido más fácil de vender. Su familia poseía un largo historial de delitos menores en una zona en la que los índices de delincuencia eran casi inexistentes. Y aún eran más famosos por sus problemas con el alcohol. Kimberly —o Kimmy, como la conocía todo el mundo en Port Hope— había pasado del alcohol a la heroína, salto cualitativo que se había reflejado también en su índice de arrestos. Había arrojado sospechas sobre sí misma al decir a ciertos conocidos, estando borracha, que la policía no estaba ni remotamente cerca de la verdad del caso, o al afirmar —sin que nadie se lo preguntara— que ella era inocente y que no sabía nada sobre los hechos.
Cuando Barrett había empezado a interrogarla, la principal teoría de la policía era que se trataba de un accidente que había terminado en ocultación de los cadáveres, y por lo que se comentaba en el mundillo de la heroína, parecía que las drogas tenían algo que ver con los hechos. En realidad, la horrenda historia que Kimberly le había relatado solo contenía una sorpresa: la identidad del hombre que iba al volante, el hombre que había empuñado un tubo y un cuchillo y había convertido un posible homicidio sin premeditación en un escalofriante doble asesinato.
Ese no era el Mathias Burke al que se consideraba en la península un dechado de virtudes.
Después de relatarles la historia que había contado Kimberly Crepeaux, Barrett les dijo a Amy y a George lo que aún le faltaba.
—No tengo la camioneta.
La camioneta era lo primero que Kimberly les había ofrecido. Aunque inicialmente mantenía que solo era un rumor y, desde luego, nada que ella hubiera visto con sus propios ojos, la había descrito con demasiado detalle y la había relacionado con Mathias. Al principio, había parecido una pista prometedora: Mathias Burke poseía nueve vehículos, ya fueran suyos o de su empresa de mantenimiento, desde pick-ups normales a camionetas diésel con cabina doble, pasando por quitanieves. Por desgracia, ninguno de ellos encajaba ni remotamente con la descripción de Kimberly y ningún otro testigo recordaba haberlo visto con una camioneta de esas características. La mayoría dijeron que era imposible. A Mathias Burke le gustaban los coches bonitos, le decía todo el mundo a Barrett. Una camioneta Dodge Dakota hecha polvo, con un dibujo extraño en el capó, no era su estilo.
Pero ahora Kimberly se reafirmaba en su historia, les dijo Barrett a los Kelly, y el único testigo estaba muerto: Cass Odom había muerto de sobredosis tres días después de que Jackie e Ian desaparecieran.
George Kelly habló por primera vez en varios minutos.
—Pero no necesitas la camioneta si ya tienes una confesión y un... —dijo, pero hizo una pausa antes de proseguir—: cuerpo.
—No para detenerlo, pero sí que la necesitaré para procesarlo —explicó Barrett.
La idea de un juicio le pareció intimidante, pues en aquel momento su caso se sustentaba sobre los huesudos hombros de una temblorosa testigo.
—Estoy convencido de que para entonces ya la tendrás.
—Sí.
Se produjo otra pausa y después habló Amy.
—O sea, que mañana lo sabremos. Cuando el equipo de buzos lo encuentre, sabremos qué le ocurrió realmente a Ian.
—Mañana sabremos más, sí. Os llamaré en cuanto el equipo de buzos tenga resultados.
«¿Resultados?». Todos sabían qué estaban buscando: el cadáver de Ian.
Con una voz vacía y lejana, Amy pronunció las inevitables palabras: le agradecía a Barrett su tiempo y su trabajo.
No supo qué decir. Acababa de comunicar a unos padres que a su hijo lo habían golpeado con un tubo, lo habían envuelto en plástico mientras aún respiraba, lo habían apuñalado y lo habían arrojado al agua.
«De nada».
Había empezado la llamada expresando su solidaridad y diciéndoles lo mucho que odiaba tener que darles la noticia, pero no quería reiterar demasiado aquella idea porque corría el riesgo de que sonara hueca. Así, respondió a la gratitud de Amy limitándose a repetir que los llamaría en cuanto tuviera noticias del equipo de buzos.
Aunque los buzos ni siquiera habían entrado aún en el agua, la conversación parecía definitiva. Barrett, sin embargo, sabía que no era así: la confesión era, en realidad, un nuevo comienzo. Luego llegarían los cadáveres y después los juicios, y la familia Kelly tendría que estar en la sala frente a Kimberly Crepeaux y Mathias Burke. Tendrían que ver fotografías, escuchar a los forenses, observar los punteros señalando los huesos de su hijo y oír el testimonio de los acusados.
«Recuerdo que, cuando miré hacia su cabeza, vi que el plástico se deshinchaba y volvía a hincharse y luego se deshinchaba otra vez. Y comprendí que respiraba. O, por lo menos, intentaba respirar».
No, para George y Amy Kelly aquello estaba muy lejos de ser el final de la horrenda historia.
Tras haber hecho llegar al estado de Virginia la noticia de la confesión, Barrett colgó el teléfono y condujo hacia la costa de Maine. No había ningún ferri a Little Spruce Island, pero conocía a un lugareño que lo llevaría hasta allí.
Quería contarle en persona al padre de Jackie Pelletier la verdad sobre la muerte de su hija.