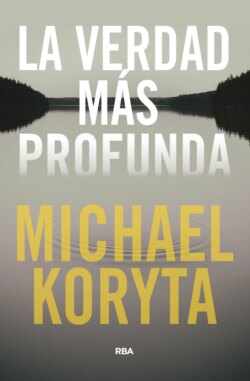Читать книгу La verdad más profunda - Майкл Корита - Страница 7
2
ОглавлениеRob Barrett era la única persona que estaba en la sala con Kimberly Crepeaux, una mujer de apenas metro cincuenta y cuarenta y cinco kilos que, en el momento de confesar su participación en los asesinatos de Jackie Pelletier e Ian Kelly, tenía solo veintidós años, aunque también cinco arrestos y una hija.
Los demás investigadores seguían una grabación en directo y, en cuanto Kimberly se marchó, uno de ellos se reunió con Barrett. El teniente Don Johansson, de la policía estatal de Maine, era diez años mayor que Barrett y había trabajado en más casos de homicidio que él —o, mejor dicho, había trabajado en casos de homicidio—, pero cuando entró en la sala lo hizo con los ojos desorbitados.
—Hostia puta —dijo como si no pudiera creerse lo que acababa de ver y escuchar.
Llevaban meses hablando con Kimberly y nadie esperaba que confesara precisamente ese día.
—Se lo has sacado —dijo Johansson, al tiempo que se sentaba—. Has conseguido sacárselo.
Barrett se limitó a asentir. Seguía sentado en su silla, pero la adrenalina le había desbocado el corazón y se sentía físicamente exhausto, como si estuviera en los vestuarios después de jugar una final. Durante los últimos veinte minutos se había esforzado por mantener el rostro impasible y el cuerpo inmóvil, temeroso de que cualquier cambio pudiera interrumpir el relato de Kimberly. Hacía mucho que estaba convencido de que ella sabía la verdad y de que quería confesar, pero, aun así, no estaba preparado para lo que acababa de escuchar.
—Ha sido la tarjeta —dijo Johansson contemplando a Barrett con cierta incredulidad—. Así es como la has pillado. ¿Cómo coño se te ha ocurrido sacar lo de la tarjeta?
La tarjeta seguía sobre la mesa. Barrett la cogió con cuidado. Estaba hecha de papel cartoncillo doblado y en ella aparecía dibujada una tosca cruz bajo un arcoíris. En el interior, una Kimberly Crepeaux de once años firmaba en azul un mensaje escrito con rotulador mágico de color rosa: «Tu mamá era muy buena y tenías mucha suerte de tenerla y siento que se haya ido, pero no olvides que aún te queda tu papá y que también es muy bueno».
Barrett había encontrado una referencia a la tarjeta hecha a mano en la lista de posesiones que habían elaborado los investigadores encargados de registrar el domicilio de Jackie Pelletier tras su desaparición, y le había preguntado al padre si podía echarle un vistazo. Nadie había entendido para qué la quería. La tarjeta, como había dicho la misma Kimberly, no tenía absolutamente nada que ver con los espantosos sucesos ocurridos más de una década más tarde.
Y, sin embargo, era la tarjeta la que finalmente había conseguido que hablara.
—Establecía una relación entre ellas —le dijo a Johansson, mientras contemplaba el infantil dibujo del arcoíris sobre la cruz—. Que Kimberly supiera que Jackie había conservado la tarjeta establecía entre ellas la clase de relación que Kimberly no quería admitir. Se me ocurrió que, si conseguía que Kimberly viera así a Jackie, si conseguía que pensara en lo que habían compartido, tal vez me contara algo por fin. —Soltó un largo suspiro y movió la cabeza de un lado a otro—. Pero te juro que no me esperaba lo que ha contado.
Johansson asintió, se frotó la mandíbula con una mano y luego, mientras desviaba la mirada, dijo:
—¿Crees que es verdad?
—Joder, sí, creo que es verdad.
A Barrett casi le sorprendió la pregunta. Johansson había escuchado exactamente lo mismo que él, incluso había visto la cara de Kimberly en la grabación mientras contaba la historia, así que Barrett no entendía que aún pudiera albergar dudas.
—Solo digo que Kimmy no es precisamente famosa por su sinceridad —aclaró Johansson.
—Acaba de confesar un asesinato, Don. No es que nos haya dado un soplo sobre alguien.
—Muchas personas han confesado asesinatos que en realidad no cometieron.
—Y yo lo sé mejor que nadie. Me dedico a eso. Me he pasado diez años investigando el tema y dando clases.
—Sí, sí, eso ya lo sé.
Barrett sintió una punzada de rabia. Lo habían enviado desde el departamento del FBI en Boston precisamente porque Johansson y su equipo no habían hecho ningún avance a la hora de conseguir que Kimberly Crepeaux hablara, pese a que se había implicado a sí misma en varias conversaciones con amigos o conocidos.Y ahora que Barrett había obtenido por fin la confesión, Johansson no parecía muy dispuesto a creerla. Desde la llegada de Barrett se habían producido roces entre ambos y Barrett lo entendía —a ningún poli local le gusta tener a un federal pegado a los talones—, pero le parecía increíble que Johansson pudiera oponer resistencia precisamente ese día.
—El equipo de buzos esclarecerá la verdad —dijo Barrett esforzándose por emplear un tono neutral—. Si miente, el estanque estará vacío. Si no, los encontraremos allí abajo. Así que vamos a organizar un equipo de búsqueda.
—Vale. Pero tendré que informar a Colleen, claro.
Colleen Davis era la fiscal.
—Y a las familias —añadió Barrett.
Le pareció que Johansson se estremecía un poco.
—Es tu confesión —dijo Johansson—. Eres tú el que finalmente la ha conseguido, así que te dejaré que la compartas con ellos.
Como si fuera un privilegio y no una carga.
—Gracias —respondió Barrett.
Si Johansson captó el sarcasmo, no lo dio a entender. Estaba contemplando la silla en la que se había sentado Kimberly Crepeaux como si la joven aún siguiera allí. Sacudió la cabeza de un lado a otro.
—Me sorprende que fuera Mathias —dijo—. ¿Kimmy? Seguro. Cass Odom también, que en paz descanse su alma atormentada. No me cuesta nada creer que las dos estuvieran implicadas. Pero Mathias Burke... Lo que ha contado no encaja con el hombre que yo conozco. Ni con el hombre que todo el mundo conoce por aquí. —Sacudió la cabeza una vez más y luego se puso en pie—. Pondré al día a Colleen y luego reuniré a los buzos. Supongo que por la mañana ya lo sabremos, ¿no?
—Sí —dijo Barrett, que aún tenía en la mano la tarjeta de papel carboncillo—. Supongo que sí.
Johansson le dio una palmada en el hombro.
—Buen trabajo, Barrett.Acabas de cerrar un caso. Es el primero, ¿no?
¿Era una pregunta o un recordatorio?
—Es el primero, sí —admitió Barrett.
El policía de más edad asintió y lo felicitó una vez más por su buen trabajo, antes de abandonar la sala para poner al día a la fiscal y reunir el equipo de buzos.Y entonces Rob Barrett se quedó allí solo, con la vieja tarjeta entre las manos, una tarjeta escrita por una niña de once años a otra niña de once años cuyo cuerpo ayudaría más tarde a envolver en plástico y sumergir en unas aguas tan oscuras como solitarias.
«Tengo que decírselo a los padres», pensó, y de repente deseó que Johansson estuviera allí, porque no le habría importado pasarle de nuevo la pelota en aquella cuestión. Aunque ello significara tener que lamerle el culo y alabar su experiencia superior.
Porque la verdad era que Barrett no tenía experiencia. A sus treinta y cuatro años, no era especialmente joven para ser agente del FBI, pero había empezado tarde: se había pasado más de una década en la universidad antes de convertirse en agente de la ley. Solo llevaba nueve meses en el FBI y su experiencia en casos de homicidio era cero. Tampoco era tan extraño, pues los agentes del FBI no solían ocuparse de casos de homicidio, excepto en contadas y famosas excepciones: asesinos en serie y perfiles psicológicos. Lo que el FBI ofrecía a los detectives de homicidios era, técnicamente, asistencia.
Rob Barrett había ofrecido voluntariamente su asistencia en aquel caso. Le había costado un poco convencer a su superiora en Boston, la agente especial Roxanne Donovan, de que podía prescindir de un joven agente como él y enviarlo al Maine profundo, pero Barrett contaba con unos cuantos puntos a su favor. Primero, una de las víctimas era el hijo de un destacado abogado de Washington D. C., y este quería ayuda del FBI. Segundo, la especialidad de Barrett eran las confesiones y la policía estatal no había conseguido dar siquiera con un testigo potencial. Y, por si eso fuera poco, Barrett poseía lo que él denominaba una especie de «familiaridad» con Port Hope.
En el fondo, sospechaba, los dos últimos elementos no importaban tanto como el primero. Los Kelly eran muy influyentes en D. C. y estaban furiosos por la lentitud de la investigación. Cuando Barrett había ido a ver a Roxanne para exponerle sus argumentos, lo había hecho a sabiendas de que ella ya estaba recibiendo presiones de Washington para que su oficina colaborara en la investigación. Durante su discurso, pues, Barrett había pasado de puntillas sobre su verdadero interés y su historia —o sea, «familiaridad»— con Maine.
—No he visto ninguna referencia a esa zona en tu currículum —le había dicho Roxanne mientras pasaba las páginas de un documento que probablemente contenía más información acerca de la vida de Barrett de la que a él le hubiera gustado.
—Solo era en verano, con mi abuelo.
—Pero ¿has pasado tiempo en Port Hope?
Sí. Había pasado tiempo en Port Hope. Se había enamorado en Port Hope: del mar, de los bosques y, con el tiempo, de una chica, claro. Y todo aquello había ocurrido bajo la sombra de un hombre al cual los habitantes de Port Hope recordaban mucho mejor que a su nieto. Ray Barrett ya llevaba años bajo tierra, pero en Port Hope aún quedaban los suficientes espejos resquebrajados y hombres con cicatrices como para que nadie lo hubiera olvidado.Y de unos y otros todavía podían encontrarse ejemplos en el Harpoon, el bar en el que Kimberly Crepeaux supuestamente había revelado que sabía algo acerca del caso Pelletier y Kelly. El bar que, en otros tiempos, había regentado el abuelo de Rob.
Roxanne Donovan había vaticinado que lo necesitarían en Maine «durante una o dos semanas».
Desde entonces ya habían transcurrido dos meses. Kimberly Crepeaux no había confesado fácilmente, pero cuando por fin se había desmoronado, les había ofrecido un relato completo.
Y ahora le tocaba a Barrett compartir todos aquellos detalles con los familiares de las víctimas.