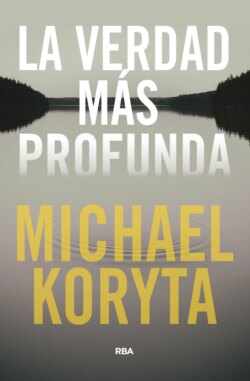Читать книгу La verdad más profunda - Майкл Корита - Страница 12
7
ОглавлениеSalió de la prisión de mal humor, con los pensamientos divididos entre la angustiada expresión de sinceridad que había visto en el rostro de Kimberly y el recuerdo de los buzos al subir a la superficie con las manos vacías. Cuando llegó a su coche, apoyó la mano en la puerta con la esperanza de que el tacto del metal lo ayudara a serenarse. «Calma, Barrett. Respira. La gente la caga cuando se precipita. Nadie te está presionando. Eres tú el que presiona, no el que siente la presión».
No tardó en tranquilizarse. Su padre poseía un talento especial para encontrar la calma emocional en mitad de una corriente tumultuosa y era esa una capacidad que sacaba de quicio al abuelo de Barrett, porque lo único que este conocía era la corriente.
«Me ha hervido la sangre», así explicaba Ray Barrett sus arranques, como si perder completamente el autocontrol fuera algo natural, algo como el colesterol fluctuante, tan habitual como comprensible.
Glenn Barrett había enseñado a su hijo a detenerse e imaginar la rabia como si fuera un libro, convertir cada momento que lo enfureciera en una página y luego imaginarse a sí mismo pasando lentamente esas páginas, revisándolas antes de cerrar el libro y devolverlo a la estantería.
Así, Barrett se detuvo unos instantes en cada página. Le hervía la sangre y eso no le iba a resultar de utilidad en la próxima parada.
Había llegado el momento de hacerle una visita a Mathias Burke.
Mathias solo tenía diez años cuando conoció a Barrett. Barrett tenía catorce y estaba en Port Hope pasando las vacaciones de verano. Había dedicado casi todo el verano a pescar caballas desde el muelle del astillero y a encerrarse en la pequeña biblioteca pública para devorar todos los libros que tenían de John D. MacDonald y Dean Koontz. Cualquier sitio era mejor que el deprimente apartamento que estaba encima del bar de su abuelo.
Mathias solía deambular por allí, pero Rob nunca le había prestado mucha atención debido a la diferencia de edad que los separaba. Mathias no era para él una fuente de amistad ni de competitividad, de amenaza ni de envidia, las únicas cuestiones que importaban en el mundo de jóvenes adolescentes de El señor de las moscas. Sí despertaba, en cambio, su curiosidad: era muy joven, y demasiado menudo para su edad, pero siempre estaba trabajando. Cortaba el césped, arrancaba las malas hierbas de los parterres de flores, limpiaba ventanas... Anunciaba sus servicios y hasta había transformado un viejo carrito en una especie de remolque con plataforma para poder engancharlo a su bici y transportar el cortacésped.
Fue el carrito-remolque lo que llamó la atención a Ray Barrett, cosa que a la postre condujo al primer encuentro entre Rob y Mathias.
—Mira a ese puñetero crío —le había dicho Ray una calurosa tarde de julio en que no soplaba ni una gota de brisa que pudiera ahuyentar los mosquitos.
Ray le había pedido ayuda a Rob para rellenar y encender las antorchas de citronella que bordeaban el pequeño balcón del apartamento, encima del bar. Abajo en la calle, Mathias estaba descargando un voluminoso cortacésped en el jardín de Tom Gleason, un dentista de Massachusetts que pasaba en Port Hope los fines de semana y las vacaciones de verano. Mathias no parecía molesto por la nube de mosquitos que lo seguían a todas partes.
—Su padre es un inútil de mierda que gasta más dinero en mi bar que en su familia, pero ese crío... —dijo Ray, mientras señalaba a Mathias inclinando un poco la botella de cerveza—. Ha construido un puto remolque para arrastrar el cortacésped, ¿lo ves? Ese crío llegará lejos en la vida. Ya trabaja más duro que muchos de los hombres de hoy en día. Como ese cerdo de Tom Gleason, que no es capaz ni de cortar su propio césped.
Para entonces, Rob ya sabía cómo acabaría la cosa: en una crítica mordaz de su padre, primero, y luego del propio Rob.
Ray, sin embargo, lo sorprendió. Se saltó el consabido sermón sobre el blandengue de su hijo y el aún más blandengue de su nieto y dijo:
—Baja a ayudarlo, Robby.
—No querrá repartir el dinero —replicó Rob.
Ray se volvió hacia él y lo fulminó con la mirada.
—¿He dicho yo algo de aceptar su dinero? He dicho que bajes a ayudarlo. Y nada más.
Y bajaron al ruinoso cobertizo en el que Ray guardaba un viejo cortacésped. En algún momento, a Rob se le ocurrió pensar que su abuelo no se molestaba en cortar el césped de su casa y, en cambio, se permitía burlarse de quienes tomaban la misma decisión. Sin embargo, se abstuvo de hacer comentarios y permaneció en silencio, rojo de rabia y vergüenza mientras empujaba el viejo cortacésped Toro en dirección a Mathias. Su abuelo lo seguía de cerca, con una cerveza recién abierta en la mano.
—Mathias, este es Robby, mi nieto —gritó Ray—. Te va a echar una mano porque le hace falta aprender lo que es trabajar honradamente. No le pagues ni un centavo, ¿me oyes? Solo enséñale lo que es tener que mover el culo de vez en cuando.
Aquel crío de ojos oscuros y piel curtida por el sol observó a Ray Barrett sin el miedo que muchos hombres hechos y derechos le mostraban en los bares.
—Sí, señor Barrett. Pero no necesito ayuda.
—Ya sé que tú no. Pero él sí. —Ray le ofreció a Mathias un billete de cinco dólares—. Esto por aguantar a mi nieto.
Mathias negó con la cabeza.
—Ya me han pagado por cortar este césped, señor —dijo.
Una mirada de admiración cruzó el rostro de Ray Barrett, la clase de mirada que normalmente reservaba para jugadores de fútbol americano y boxeadores.
—Esto —le dijo a Rob— es lo que te hace falta aprender.
Se guardó el billete de cinco dólares en el bolsillo y Rob sintió curiosidad al ver a aquel raquítico muchacho entornar los ojos como si acabara de descubrir algo importante —pero no sorprendente— acerca de Ray.
Ray los dejó solos y se alejó maldiciendo y espantando mosquitos a manotazos. Sin dignarse siquiera a dirigirle una mirada a Rob, Mathias Burke puso en marcha el cortacésped, lo empujó con la fuerza de sus enjutos hombros y siguió con su trabajo. Rob estaba furioso porque todo aquello le parecía indignante; tener que estar en Port Hope con su abuelo ya era bastante malo, pero ahora encima tenía que trabajar gratis a pleno sol con un crío que ni siquiera iba a quinto. Presa de la rabia, empujó demasiado rápido el cortacésped y las cuchillas romas cortaron franjas irregulares en la hierba alta. Un poco más arriba, en la calle, un par de chicas que debían de tener casi la misma edad que él vendían limonada en un tenderete delante de la iglesia metodista. Las oyó reír y se preguntó si se estarían burlando de él.
Siguió cortando el césped y maldijo a su padre por enviarlo a Port Hope, maldijo a su abuelo por seguir existiendo y maldijo a los mosquitos que se estaban dando un atracón con él. Estaba absorto en su farisaica rabia cuando Tom Gleason salió de la casa y le gritó.
—¡Gira el puto cortacésped! ¡Te vas a cargar el coche! ¡Mira!
Rob había estado segando con la expulsión del cortacésped orientada hacia el camino de entrada. Como resultado, las puertas de un reluciente Cadillac con matrícula de Massachusetts habían quedado cubiertas de hierba.
—Como vea alguna rayada en la pintura, iré a hablar con vuestras familias —advirtió Tom, al tiempo que pasaba la mano por las puertas.
—Yo lavaré el coche —dijo Mathias Burke, cosa que sorprendió a Rob tanto como a Tom Gleason—. Lavaré todo el lateral —añadió Mathias, que había apagado su cortacésped y se había acercado a ellos—. Quedará perfecto. Se lo prometo, señor.
Tom Gleason lo miró y parpadeó.
—Vale, pero como tenga alguna abolladura, llamaré a tu padre para que venga.
—Quedará perfecto —repitió Mathias.
Tom Gleason gruñó algo y luego entró de nuevo en la casa. Rob se volvió hacia Mathias.
—Lo siento —dijo, y lo sentía de verdad.
El otro chico, sin embargo, lo ignoró. Cruzó el jardín, encontró una manguera enrollada en un lado de la casa de Tom Gleason, abrió el agua, arrastró la manguera hasta el coche y roció el lateral. Rob corrió al cobertizo de su abuelo y encontró un trapo y un viejo bote de cera Turtle.Aplicó la cera después de que Mathias hubiera eliminado la hierba con agua y el Cadillac no tardó en volver a relucir.
Fue entonces cuando Mathias le dirigió la palabra a Rob por primera vez.
—Vigila la casa y dime si sale.
—¿Qué?
—Tú vigila y ya está, ¿vale?
Mathias se sacó del bolsillo una herramienta multiusos Leatherman. Probó la puerta del conductor, descubrió que estaba abierta y accionó la palanca del maletero. Luego cerró la puerta, se dirigió a la parte trasera del coche y se inclinó sobre el portaequipajes.
—¿Qué estás haciendo? —le preguntó Rob.
Mathias no respondió. Había levantado la tela que cubría el maletero, desde la parte posterior, y estaba utilizando el destornillador de la Leatherman. Se desplazó rápidamente del lado izquierdo del portaequipajes al derecho, con la cabeza inclinada y sin dejar de mover hábilmente sus pequeñas manos. Rob comprendió que estaba aflojando las luces traseras y empezó a sonreír.
—Eh —dijo—, qué gran idea. A lo mejor paran a ese imbécil y le ponen una multa.
Mathias cerró el maletero y respondió:
—Tú mantén la boca cerrada, gallina.
Rob se lo quedó mirando. Aquel crío raquítico apenas le llegaba a los hombros.
—¿Qué me has llamado?
—Gallina —repitió tranquilamente Mathias con una voz suave y algo aguda que la pubertad aún no había cambiado—. Mantén la boca cerrada y no me molestes. Me da igual lo que diga el borracho de tu abuelo, mantente alejado de mí, gallina.
Al principio, Rob estaba más sorprendido que enfadado, pero eso no tardó en cambiar.
—Vuelve a llamarme gallina y te parto la nariz.
Por primera y única vez, Mathias sonrió.
—Eso solo te traería problemas.
Rob lo fulminó con la mirada, pero se dio cuenta de que Mathias no se equivocaba. Rob tendría muchos problemas si le pegaba a aquel crío. La noticia acabaría por llegarle a su abuelo y, en cuanto este se enterara de que su nieto le había pegado a un crío que abultaba la mitad que él, no habría en todo Texas hebilla de cinturón lo bastante grande como para zurrarle en el culo a Rob. Muy a su pesar, Rob tuvo que admitir que estaba impresionado: aquel chaval sabía exactamente lo que podía conseguir y por qué.
Mathias apartó la mirada y se concentró de nuevo en el jardín de Tom Gleason. En sus ojos apareció una mirada distante y pensativa a la vez, la clase de expresión que Rob estaba acostumbrado a ver en el rostro de su padre cuando anotaba ideas para alguna conferencia o leía algún libro.
—Ha metido al perro en casa —dijo Mathias—. Como sabía que yo iba a cortar el césped, lo ha metido en casa. Lástima, esa sí que habría sido una buena manera de darle por culo. Su mujer quiere mucho a ese perro. Seguramente más que a él.
La mujer de Tom Gleason tenía un perrito blanco de pelo suave y sedoso que se pasaba el día soltando unos ladridos estridentes que taladraban el cerebro. El perro solía estar fuera, atado con una correa, y lo único que hacía era correr como un histérico en círculos, ladrando sin descanso.
—¿De qué estás hablando? ¿Qué le daría por culo? —preguntó Rob.
Se sintió un tanto inquieto, había algo en la expresión pensativa de aquel crío que lo hacía parecer mayor de lo que era, pero no precisamente de un modo positivo.
—No estoy hablando contigo. Lárgate de aquí antes de que le diga al borracho de tu abuelo que me estás haciendo perder dinero.
«Pégale —pensó Rob—. Total, este fin de semana te van a zurrar igualmente por algo, aunque aún no sepas por qué, así por lo menos te lo tendrás merecido».
Pero no le pegó. Se dijo a sí mismo —y a Mathias— que se estaba conteniendo por la diferencia de edad y por la diferencia de tamaño, que no pensaba rebajarse a pelear con un crío.
Pero la realidad era que no le gustaba la mirada de aquel chaval.
Aquella noche, Tom Gleason volvió a sacar el perro, que empezó a correr y a ladrar, a correr y a ladrar. Ray Barrett maldijo al perro y maldijo a Tom. Al día siguiente, todo estaba muy silencioso, y luego la tarde y la noche también fueron muy silenciosas. Al día siguiente, Barbara Gleason se presentó en el bar, con los ojos llorosos, y preguntó si alguien había visto a su pequeño Pippa, que al parecer había conseguido soltarse de su correa y había desaparecido.
Rob no dijo nada en aquel momento, pero no pudo quitarse a Mathias de la cabeza.
«Lástima, esa sí que habría sido una buena manera de darle por culo. Su mujer quiere mucho a ese perro. Seguramente más que a él».
Por la tarde, Rob se acercó a casa de los Gleason y les preguntó si tenían una foto del perro.
—Se me ha ocurrido que podría colgar unos cuantos carteles —dijo.
Barbara Gleason se lo agradeció y le dio una foto. Rob se fue entonces a la oficina de correos, el único lugar —que él supiera— que disponía de una fotocopiadora en Port Hope, y pagó cincuenta fotocopias. Las colgó por todo el pueblo, grapándolas a postes telefónicos y árboles, y se guardó cinco. Y esas las llevó a casa de los Burke.
Mathias salió de casa al ver a Rob, que en ese momento estaba grapando uno de los carteles al buzón de los Burke. Mathias se acercó, observó el cartel y no dijo nada. Su expresión era neutra y la mirada de sus ojos, vacía.
—¿Te has llevado tú al perro? —le preguntó Rob.
—Claro que no.
—Pues yo creo que sí.
—Eso es una chorrada —dijo Mathias, pero en sus ojos apareció un débil centelleo, casi la expresión de alguien que está contando un chiste y se lo estropean—. Aprecio a esa familia. Y ellos a mí. Trabajo bien para ellos y ellos me pagan. ¿Por qué iba a hacerles algo así? Además, el señor Gleason solo te gritó a ti el otro día. Si alguien le ha hecho algo a ese perro, yo lo primero que haría sería preguntarte a ti. Pero no me voy a chivar. Tú sigue buscando. Si lo encuentras, te convertirás en un héroe.
Y entonces se dirigió de nuevo hacia la casa. Rob se quedó allí, siguiéndolo con la mirada. Luego se acercó a la puerta de la casa, grapó otro cartel y se fue.
Los Gleason se quedaron en Port Hope toda la semana: recorrieron las calles llamando a su perro y pidieron a los vecinos que por favor, por favor, los avisaran si veían a Pippa. Pero nadie los llamó. Rob no llegó a saber si alguien había vuelto a ver al perro.
Veinte años después de aquel incidente, Rob escuchaba de nuevo el nombre de Mathias Burke vinculado a un delito.Y, en esa ocasión, tenía más motivos que los demás para dar credibilidad a las palabras de Kimberly Crepeaux.
No tenía ninguna duda de que Mathias era, como todo el mundo decía, ambicioso. Había dedicado mucho tiempo a pensar en el origen de la ambición de Mathias y en la silenciosa oscuridad que parecía fluir de él.
Mientras los buzos buscaban en el estanque, Mathias había estado sometido a vigilancia y, cuando Barrett fue a por él, estaba trabajando en una casa de Rockland.
—¿Vamos a detenerlo? —preguntó, entusiasmado, el subinspector del operativo de vigilancia a Barrett cuando este se acercó al coche.
Era un joven musculoso que tenía pinta de vivir en la sala de pesas del gimnasio.
—Aún no —dijo Barrett.
—¿No han encontrado nada en el estanque? He estado esperando, pero...
—Sube la ventanilla, ¿quieres? Has aparcado demasiado cerca de la casa.
—Ni siquiera se ha asomado a echar un vistazo.
—Pues no le demos motivos —dijo Barrett, antes de dejar allí al subinspector y alejarse calle arriba.
Mathias estaba trabajando en una casa con vistas al puerto. Debía de tener más de ciento cincuenta años y, en sus tiempos, debía de haber sido una espléndida mansión colonial de tres plantas, pero ahora ofrecía el aspecto de un vigoroso anciano aquejado de dolores crónicos: seguía en pie, pero con problemas y no por demasiado tiempo. Barrett vio a Mathias a través de la ventana delantera. Estaba instalando un andamio a lo largo de una inmensa pared de yeso agrietado y los suelos estaban cubiertos de telas salpicadas de pintura. Levantó la mirada cuando Barrett llamó al cristal con los nudillos y no mostró ni rabia ni preocupación; se limitó a levantar un dedo para indicar que enseguida iba. Terminó de apretar un tornillo, bajó la llave de trinquete, se limpió las manos en los vaqueros y luego se dirigió tranquilamente a la puerta.
—Agente especial Barrett —dijo—. Siempre es una agradable sorpresa, tío. Una sorpresa especial.
Era bastantes centímetros más bajo que Barrett, que pasaba de metro ochenta y cinco, y probablemente pesaba diez kilos menos, pero poseía el cuerpo nervudo propio de quien lleva toda la vida trabajando. Su padre había sido un tipo corpulento, aunque buena parte de su peso lo debía a la cerveza.
—Siento interrumpirte, Mathias —dijo Barrett—, pero tengo una nueva pregunta.
Mathias le dedicó una amplia sonrisa.
—Siempre una más. Tienes que mejorar un poco la memoria, agente especial. Parece que siempre se te olvidan las preguntas.
Mathias Burke poseía dos personalidades y se le daba muy bien pasar de la una a la otra. Podía ser brillante, educado en el hablar y encantador. Pero si lo deseaba, también podía ser duro e intimidante. Algunos tipos se hacían los duros delante de la poli porque no querían parecer asustados, y luego había otros —pocos— que no se asustaban en absoluto. La confianza en sí mismo de Mathias Burke no era una fachada.
—¿Cass estuvo alguna vez tras el volante de tu camioneta cuando fuisteis al estanque? —preguntó.
Barrett no tenía ningún motivo para hacer aquella pregunta, excepto estudiar la reacción. A aquellas alturas, Mathias sabía muy bien que Barrett estaba siguiendo pistas sobre él y las dos mujeres. Pero no podía saber aún lo de la confesión y Barrett se moría de ganas de ver su reacción cuando le hablara del estanque.
Mathias no perdió la sonrisa. Se apoyó en el marco de la puerta, contempló a Barrett con una mirada risueña y luego dijo:
—Ella no, solo la cabeza. De eso sí me acuerdo. Detrás del volante o debajo del volante, según se mire. Durante cinco o diez minutos. Bueno, yo había estado bebiendo, así que a lo mejor fueron quince. Ya sabes lo que quiero decir, tío —dijo guiñándole un ojo.
Les había costado cierto tiempo establecer aquella relación. La primera vez que Barrett lo había interrogado, Mathias se había comportado igual que ante las personas para las que trabajaba: educado, tranquilo y reflexivo. Más tarde, sin embargo, había dejado caer una parte de la máscara y entonces su forma de hablar había cambiado: de la ensayada cortesía había pasado al lenguaje profano y vulgar. «Esto es lo que querías, ¿no? —le había preguntado—. ¿Esta es la basura blanca que estabas buscando?». Nunca se enfadaba. Cuanto más se acercaba Barrett, más parecía divertirse Mathias.
—Bueno, ¿cuál es la última teoría? —preguntó—. ¿Que Cass conducía la camioneta? Esa sí que es buena. O sea, entiendo que se te están acabando las ideas, pero esta me favorece a mí, ¿no? ¿Crees que la estaba encubriendo a ella? Claro. Dirijo una empresa con catorce empleados, llevamos más de cien casas, mis ingresos aumentan año tras año y mis horas libres disminuyen año tras año, mi negocio progresa mientras los demás se hunden, pero puse todo eso en peligro por una puta drogata muerta. En tu opinión, lo que estoy haciendo es... ¿proteger su reputación? La has clavado, tío. No quería que la gente pensara mal de santa Cass, pobrecilla. Buen trabajo.
—¿Y Kimberly? —preguntó Barrett—. ¿Condujo ella la camioneta en algún momento?
—Kimmy no sabe conducir un coche con marchas —dijo Mathias.
A Mathias le encantaba lanzar aquellos globos y nunca se trataba de errores. Afirmaba un hecho consciente de que cualquier detective de homicidios se le echaría encima —«¿Cómo sabes que la camioneta tenía marchas si, supuestamente, nunca estuviste en ella?»—, y luego, en función de su estado de ánimo, fingía no recordar por qué había hecho tal afirmación o se dedicaba a tomarle el pelo a su interlocutor.
Pero, ese día, Barrett no estaba dispuesto a dejarse tomar el pelo. Asintió mirando a Mathias como si este acabara de decir algo muy profundo, y luego afirmó:
—Mañana ya habremos encontrado los cadáveres.
—No sabes cómo me alegro de oír eso.
Guardaron silencio durante un segundo, estudiándose el uno al otro, hasta que Barrett dijo:
—¿Te acuerdas de Tom Gleason?
—Claro, el dentista de Boston. Un auténtico capullo. Pagaba tarde y nunca daba propina. Oye, ¿has ido últimamente al Harpoon?
—Ni me he acercado.
—Lástima. No es lo que era, pero pensaba que querrías dejarte caer por allí algún día. Por los viejos tiempos. Para presentar tus respetos y esas cosas.
—No es ni un cementerio ni una iglesia, Mathias.
—¿Ah, no? —dijo Mathias. Frunció el ceño e inclinó la cabeza a uno y otro lado, como si no estuviera completamente de acuerdo—. La verdad es que no hay mucha gente por aquí que eche de menos a tu abuelo, pero yo sí. Me encantaría saber qué diría acerca de tu trabajo.
—A mí me interesa más saber lo que dirá el jurado.
—Cuando estaba borracho era un idiota, pero cuando estaba sobrio era bastante listo —prosiguió Mathias, como si Barrett ni siquiera hubiera hablado—. Por lo menos, sabía distinguir a los mentirosos. Aun estando como una cuba, ni siquiera él se habría tragado una historia tejida por esa imbécil de Kimmy Crepeaux.
Barrett asintió y dio media vuelta para marcharse.
—No te vayas muy lejos, Mathias. Te voy a necesitar pronto.
—Aún no he huido de ti, ¿verdad? Dile a tu chico, el que está ahí en la calle, que vuelva a bajar las ventanillas. Hace demasiado calor para estar vigilando a alguien desde un coche cerrado. No quiero que ese pobre capullo se muera de un golpe de calor y lo sumen a mi lista de cadáveres.
Barrett trató de no mostrar su frustración al saber que Mathias había descubierto el coche de vigilancia. Bajó los escalones del porche sin hacer comentario alguno y se dirigió a la calle. Había cruzado el jardín y estaba de nuevo en la acera cuando Mathias Burke lo llamó.
—Buena suerte, Barrett. No te mojes los pies.
Barrett no le concedió la satisfacción de volverse, pero el comentario le hizo estremecerse y a Mathias no se le escapó.
La risa sorda de Mathias persiguió a Barrett calle abajo.