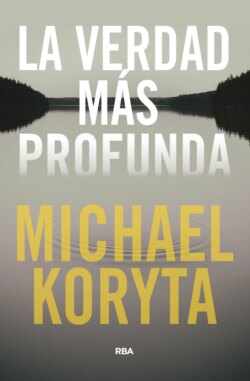Читать книгу La verdad más profunda - Майкл Корита - Страница 15
10
ОглавлениеRob Barrett tenía ocho años cuando encontró a su propia madre muerta en el hogar familiar.
Bajó del autobús escolar y entró por la puerta delantera, pensando que era raro que su madre no estuviera allí esperándolo con la puerta abierta. Su abuelo había estado de visita durante el fin de semana, pero se había marchado aquella misma mañana, y Rob ansiaba la paz restaurada que solía llegar cuando su abuelo se marchaba. Cada vez que iba a visitarlos, Ray Barrett traía tensiones consigo.
La casa estaba en silencio y su madre no respondió cuando Rob la llamó. Se quedó junto al umbral, inquieto, y pronto se dio cuenta de que solo se escuchaba un sonido. Un goteo lento pero constante. El plic plic del agua al caer sobre la piedra.
Cruzó la cocina y se dirigió a la puerta que daba a la escalera de la bodega y allí le pareció que el ruido era más fuerte. Abrió la puerta y vio a su madre con los pies orientados hacia él y la cabeza hacia el suelo agrietado de piedra caliza. Las gotas de agua que caían lentamente desde una cañería, justo encima de ella, se diluían en el charco de sangre que se había formado debajo de su cráneo.
La policía llegó a la casa antes que el padre de Rob y la versión inicial acabó convirtiéndose también en la oficial: un trágico accidente.
Las tres plantas de la casa que se encontraban por encima del nivel del suelo estaban en perfectas condiciones, pues se habían reformado con gran esmero, pero nadie había tocado aquella bodega desde 1883: aún conservaba los escalones toscamente tallados, estaba llena de peligrosas aristas y la iluminación era escasa.
Y luego estaba la cañería que perdía, claro. Ese había sido el problema. O el «factor determinante» —como lo habían denominado en el informe final— que le daba sentido a la historia. Cuando el agua se acumulaba sobre la piedra oscura, los problemas no tardaban en llegar. Eso lo sabía todo el mundo.
Excepto una persona, un teniente de la policía universitaria a quien inquietaba aquella cañería que perdía.
Después de que todo el mundo se marchara, él volvió. Quería sacar más fotos de la bodega, quería nuevas mediciones, quería colocar luces potentes en aquella cañería. Quería hacer unas cuantas preguntas más. El traumatizado padre de Rob lo recibió, le ofreció café y habló largamente con él. Eso ocurrió dos veces antes de que el abuelo de Barrett se enterase.
Y entonces se desató la tormenta.
En lugar de coger el teléfono y llamar, Ray Barrett condujo tres horas desde Port Hope y se presentó en casa de su hijo. Rob se escondió arriba y oyó a su abuelo gritarle a su padre: «¿Es que no sabes lo que está pasando? ¡Ese hijo de puta cree que fuiste tú! Ese pichafloja aspirante a poli que seguramente no ha tenido que sacar el arma en toda su carrera se ha cansado de perseguir a críos borrachos con carné falso y ahora quiere resolver un asesinato como los polis de verdad. ¿Cómo es posible que no lo veas? ¿Cómo es que yo soy el único que ve las cosas en esta puta familia?».
Y, a modo de respuesta, la voz del padre de Barrett flotaba, apagada y sosegada, tratando de restarle importancia al tema. No había nada de qué preocuparse, ¿verdad? A menos que se hubiera tratado realmente de un asesinato, a menos que existiera un culpable, ¿qué motivos de preocupación podía haber?
«No sé cómo funciona ese cerebro tuyo —repetía el abuelo de Barrett una y otra vez—. ¿Cómo es que he criado a un hijo que piensa tan poco como tú? ¡Y eso que te pagan por pensar!».
El abuelo de Barrett decidió quedarse en la casa y se dedicó a explicar a vecinos y amigos que lo hacía por su nieto, que se quedaría allí hasta que el niño estuviera mejor. Sin embargo, no interactuaba mucho con su nieto. Durante aquellos días se limitó a estar solo, bebiendo y esperando.
La siguiente vez que el teniente se dejó caer por allí, lo recibió el abuelo de Barrett. No le gritó. Empezó a hablarle en un tono de voz bajo y cuando lo alzó, levantó más el timbre que el volumen, como si la voz resonara dentro de su amplio pecho. Barrett siempre había deseado ser capaz de emular aquella voz, aquel tono bajo que, sin embargo, decía claramente: «Será mejor que te apartes de mi camino». Y la gente obedecía.
El teniente también lo hizo. Con el tiempo. Hizo falta una visita del abuelo de Rob a la comisaría de la policía universitaria, acompañado por un abogado. Rob y su padre se quedaron en casa viendo dibujos en la tele y jugando al ajedrez durante horas, una partida tras otra. Su padre sonreía y reía, pero no habló mucho. Cuando se convenció de que Rob estaba hipnotizado con la tele, fue a la cocina a limpiar los restos de la última visita de Ray, sin darse cuenta de que Rob lo estaba observando. Fue contando las latas de cerveza mientras las recogía y las metía en una bolsa, contó hasta la última lata de cerveza y luego se dirigió a la puerta de la bodega, la abrió y contempló durante largo rato los viejos escalones de piedra caliza. No encendió la luz, se limitó a contemplar la oscuridad. Finalmente, cerró la puerta, llevó las latas al exterior y las metió en el contenedor de reciclaje. El contenedor de reciclaje ahora estaba fuera; antes, lo guardaban en la bodega.
Y entonces bajó a la bodega y cerró la puerta. Tras unos pocos minutos de silencio, Rob se levantó y la abrió despacio. Su padre estaba de pie junto al viejo banco de trabajo, no muy lejos del pie de la escalera. Era el mismo banco de trabajo al que Rob tenía prohibido acercarse, pues todo lo que había sobre él estaba viejo y oxidado. La Central del Tétanos, lo llamaba su madre.
Su padre le estaba dando vueltas a la herramienta que tenía entre las manos y la contemplaba como si no supiera muy bien para qué servía. La herramienta en cuestión tenía el mango rojo y brillante y parecía una especie de híbrido entre llave inglesa y tornillo de banco. Rob estaba a punto de llamar a su padre y preguntarle por aquella herramienta cuando su padre se movió y, justo entonces, la única bombilla que colgaba sobre el pie de la escalera le iluminó el rostro de pleno. Su expresión le resultó completamente desconocida a su hijo: era una máscara de profunda rabia, de odio.
Rob cerró suavemente la puerta. Diez minutos más tarde, su padre volvió a subir. Lucía de nuevo su sonrisa ligeramente distante y dijo en un tono bajo y cordial:
—¿Jugamos otra?
Aún seguían jugando al ajedrez cuando volvió Ray Barrett, se llevó a su hijo a la cocina y le comunicó que su encuentro con el jefe de la policía universitaria había sido un éxito, que no habría más hostigamiento ni más chorradas. Alardeó de lo hábil que había sido al recurrir a la astucia y las amenazas, y no mencionó en ningún momento al abogado, como si el pobre solo hubiera ido para escuchar... o tal vez para estudiar.
Glenn Barrett no dijo ni una sola palabra durante aquel relato. Se limitó a permanecer sentado observando a su padre como si fuera la primera vez que lo veía. Cuando Ray terminó por fin de narrar su victoria, se dirigió al salón para despedirse del pequeño Robby. Volvería al cabo de uno o dos días, le dijo, y entonces jugarían al fútbol americano.
Transcurrieron ocho meses antes de que volvieran a verlo.
A partir de entonces, siempre fue padre e hijo o nieto y abuelo; nunca volvieron a estar los tres juntos.A Rob se lo pasaban de uno a otro durante los veranos como si fuera el testigo en una carrera de relevos.
Rob jamás le preguntó nada a su padre acerca de la bodega. Pocos días después de que su abuelo se marchara, Rob bajó a buscar la extraña herramienta del mango rojo, pero no la encontró. Se mudaron tres meses más tarde a una casa más moderna que no poseía lo que su madre denominaba el «encanto especial» de las casas coloniales restauradas, pero tenía mucha luz y carecía de sótano.
Rob siempre había querido preguntarle a su padre por aquel día, por la forma en que había contado las latas de cerveza y contemplado aquella extraña herramienta, que, como Rob averiguó más tarde, era un cortatubos. Pero nunca reunió el valor para hacerlo. Siempre habría un momento mejor, al parecer.
La última vez que Rob habló con su padre fue la mañana después de su vigésimo primer cumpleaños. Rob tenía una resaca considerable; habían hablado brevemente por teléfono y Rob había escuchado la habitual risa queda de su padre, quien le había dicho que le enviaría una tarjeta con algo de dinero y le había recomendado que comprara suficientes reservas de Excedrin.
La tarjeta llegó al día siguiente. Barrett llamó a su padre, pero no lo encontró y se le olvidó volver a llamar durante varios días.
Estaba jugando un partidillo de baloncesto delante de su apartamento cuando apareció su abuelo y le contó lo del ataque al corazón. Era uno de los primeros fines de semana cálidos de la primavera y Glenn Barrett se había animado a limpiar el cobertizo, tarea que tenía pendiente desde hacía años. El vecino de al lado lo había encontrado tendido entre viejas mesas de cartas, sillas de jardín y juguetes, como si hubiera estado preparando una venta de garaje y hubiera decidido venderse a sí mismo con el resto de los trastos.
Tras él, el suelo en otros tiempos inmundo del cobertizo estaba aspirado, barrido y fregado; las tablas de madera aún estaban húmedas y en el aire flotaba todavía el olor del jabón para suelos Murphy. Había seguido limpiando todo hasta el mismísimo final.
Barrett pensó en ese simbolismo quizá más de lo debido.
Estaba en tercer año de carrera y se había especializado en psicología e historia a la vez. Tenía pensado entrar en la facultad de derecho, pero también se había alistado en el ROTC, el Cuerpo de Entrenamiento para Oficiales de la Reserva. Siempre, y en todo, Rob se debatía entre dos fuerzas que competían entre sí, la de Ray Barrett y la de Glenn Barrett. El discreto potencial para el combate que le proporcionaba el ROTC era suficiente para silenciar a su abuelo, mientras que la idea de un Rob rodeado de libros abiertos en la facultad de derecho era suficiente para hacer sonreír a su padre.
Nunca le dijo a ninguno de los dos que si se había decantado por psicología era porque su madre también había elegido esa especialidad.
Justo antes de que Barrett empezara el último año, la universidad inició un nuevo programa dirigido a cadetes para crear su propio departamento policial y Barrett se apuntó de inmediato. El programa incluía cursos adicionales de justicia penal que retrasarían su licenciatura, pero también suponía pasar muchas horas junto a hombres armados, así que el abuelo de Barrett aceptó la noticia a regañadientes. Barrett no descubrió hasta más tarde que el director del programa era el mismo teniente que había visitado su casa en los días posteriores a la tragedia, el mismo que había sacado fotografías de la cañería de la bodega. Se llamaba Ed Medlock y Barrett se propuso convertirlo en su mentor.
La teoría de Medlock, cuando Barrett consiguió finalmente que accediera a compartirla con él, era que Ray se había dejado llevar por su mal genio, como había ocurrido en más de una ocasión, y había golpeado a su nuera. Al darse cuenta de lo que había hecho, Ray había roto la cañería que estaba encima de la escalera. Los escalones eran de piedra, muy toscos, y la iluminación de la bodega escasa. Si se añadía una cañería que perdía agua... Bien, lo raro sería no sufrir una desgraciada caída.
Ed Medlock estaba convencido de que la rotura de la cañería no era fruto del deterioro natural, pues había encontrado muescas y arañazos recientes en el cobre, justo en el lugar por el que supuestamente se había roto. En honor de Ray, sin embargo, tenía que admitir que los daños estaban ocultos bajo cinta de sellado y la cinta tenía una capa de grasa, de manera que los primeros agentes que habían acudido al lugar de los hechos solo habían visto una reparación antigua que con el tiempo había cedido. Medlock fue el único que se molestó en retirar la cinta para ver qué había debajo.
El consejo que le dio a Rob fue que lo dejara correr. A aquellas alturas, ningún fiscal querría saber nada del caso. No sin una confesión.
Fue esa última frase la que reorientó la carrera de Rob o, mejor dicho, toda su vida. Barrett no precipitó las cosas, más bien se dedicó a analizarlas. Solo cuando se consideró lo bastante experto en el arte de los interrogatorios, solo cuando creyó saber cómo aplicar la psicología de la influencia y la lógica, regresó finalmente a Port Hope para enfrentarse a su abuelo.
Ray Barrett lo escuchó y luego se echó a llorar. Rob jamás había visto llorar a su abuelo, ni siquiera había imaginado que eso fuera posible. Ray estaba sentado en el viejo sillón del apartamento que tenía encima del bar y le resbalaban lágrimas por las mejillas, y Rob, sentado frente a él, lo observaba y pensaba: «Bien, hijo de puta».
Y entonces Ray encendió uno de sus cigarrillos Camel sin filtro y le relató otra historia.
Ray le contó que su padre, Glenn, lo había llamado aquel día presa de un ataque de pánico, que le había suplicado ayuda y que, cuando Ray finalmente había llegado, la madre de Rob ya estaba muerta. Su padre admitió que le había pegado. Que ella se había caído y se había golpeado en la cabeza con los escalones. Habían estado discutiendo, le contó Ray, por culpa de una aventurilla que Glenn había tenido con una secretaria de departamento.
—Me llamó para que yo arreglara las cosas, Robby —le dijo Ray—. Y eso hice. La cañería, la cinta, las manchas de grasa en la cinta... Tu amiguito el poli tiene razón en todo eso. Lo que no sabe es quién la mató. Lo que hice... ¿está bien? No. Pero estaba protegiendo a mi hijo. Y a mi nieto.
Para entonces, las lágrimas habían desaparecido y Ray había empezado a recuperar en parte su proverbial ira.
—Recuerda a quién llamó tu padre cuando estaba en apuros —dijo Ray—. Es lo que siempre he querido que seas. La clase de persona a la que la gente llama cuando está en apuros.
Rob se puso en pie, le dijo a su abuelo que era un mentiroso hijo de puta y le prometió que la policía no tardaría en ir a buscarlo. Luego se marchó.
La policía nunca fue a buscar a Ray. Rob no los llamó. No existía ninguna prueba que pudiera poner en tela de juicio la versión de los hechos que su abuelo le había contado. Pensó que tarde o temprano lo pillaría, pensó que tarde o temprano aquel anciano se vendría abajo y contaría la verdad.
Y entonces, una mañana de principios de diciembre, sonó el teléfono de Rob y la policía le dijo que habían encontrado a su abuelo dentro de su coche, en los bosques del centro de Maine. Iba conduciendo de noche durante una tormenta de nieve cuando, al parecer, se había salido de la carretera y había chocado contra los árboles. Habían transcurrido varias horas antes de que alguien descubriera el accidente y, para entonces, Ray había muerto debido a una hemorragia interna y al frío. En el bolsillo de la chaqueta llevaba una petaca de bourbon medio vacía y quedaban dos cervezas de un paquete de seis.
Al parecer, nadie sabía por qué había salido de Port Hope en plena noche y en plena tormenta de nieve. Nadie sabía adónde se dirigía, aunque algunas personas comentaron que iba conduciendo en dirección al Hammel College, en el sur de Maine. La facultad en la que estudiaba su nieto.
Fuera lo que fuera lo que se proponía decirle a su nieto, se lo había llevado a la tumba.