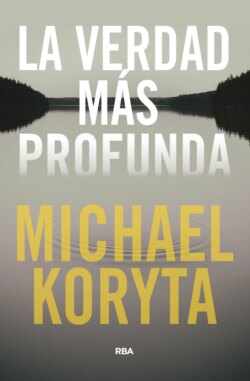Читать книгу La verdad más profunda - Майкл Корита - Страница 9
4
ОглавлениеBarrett llegó a Little Spruce Island una hora antes del atardecer. La bahía estaba tranquila y el agua en calma; cuando bajó de la lancha en el embarcadero, oyó el sonido de un martillo y se encogió, porque sabía de dónde venía.
Howard Pelletier estaba terminando el estudio de su hija.
Howard era un langostero de tercera generación, pero después de que su esposa, Patricia, muriera en accidente de coche durante una tormenta de nieve en un mes de marzo, cuando la hija de ambos tenía once años, sus días en el mar pasaron a un segundo plano. Y también todo lo demás, excepto Jackie.
Las historias que Barrett había oído contar sobre Howard y Jackie eran muchísimas, y todas entrañables: que a Howard le había costado muchísimo aprender a hacer colas de caballo y trenzas, que cada día la llevaba al colegio de la mano, que salía a pescar durante el otoño y el invierno para poder pasar más tiempo con ella durante el verano, aunque tuviera que sacrificar un dinero y un tiempo más seguros por una estación caracterizada por fuertes vendavales y olas que arrojaban hielo a cubierta... Se dedicaba a la carpintería en verano y volvía al mar cuando Jackie volvía al colegio. Cuidar de ella había sido el único objetivo de sus días, pero entonces Jackie llegó a la adolescencia y, de repente, empezó a ocuparse de su padre tanto como él se ocupaba de ella. A los quince años se apuntó a clases de cocina en Camden y al poco empezó a encargarse de todas las comidas para que su atareadísimo padre tuviera una cosa menos que hacer. Cuando Jackie iba a sexto, su padre la enviaba a clase con el pelo recogido en una torpe trenza francesa; tres años más tarde, ella lo enviaba de vuelta al mar con exquisitos bocadillos cuyos ingredientes Howard ni siquiera sabía pronunciar. Padre e hija, unidos por la tragedia, se habían convertido en el testimonio de la capacidad de recuperación. Decir que los habitantes de Port Hope se preocupaban por los Pelletier era un eufemismo: los adoraban. Y se hablaba siempre de los dos, como si fueran las dos mitades de un todo: Howard y Jackie, Jackie y Howard.
Algunos creían que Jackie había decidido no ir a la universidad porque le daba miedo dejar solo a su padre. Aspiraba a ser artista y, si bien sus notas siempre habían sido extraordinarias, no había presentado solicitud en ninguna universidad. La familia de Howard tenía una vieja casita en Little Spruce y Jackie se había enamorado de la isla. Al terminar el instituto, se había ido a vivir a la casita. Todas las mañanas cogía el ferri a tierra firme para ir a trabajar en una tienda de comestibles y, en verano, se pasaba los fines de semana trabajando en una marisquería. Durante la temporada turística, Jackie trabajaba sesenta horas semanales y, a todo el que estuviera dispuesto a escuchar, le contaba para qué estaba ahorrando: un estudio elevado que quería construir junto a la vieja casita familiar de la isla, algo lo suficientemente alto como para ofrecerle unas inmejorables vistas del puerto y de los amaneceres que iluminan la costa de Maine.
Howard Pelletier había empezado a construir el estudio cinco días después de que Jackie desapareciera.
«Cuando vuelva a casa —solía decir—, esto la ayudará. Sea lo que lo sea lo que le ha ocurrido, este lugar la ayudará a olvidarlo».
Cuanto más tiempo seguía desaparecida su hija, más intrincado se volvía el diseño del estudio. Howard rehízo el tejado original para poner más claraboyas y añadió un sofá cama en lo alto de la escalera («Por si le apetece echarse una siestecita ahí arriba, ¿no? Un rinconcito para cuando necesite descansar»). Todo el mundo entendió la progresiva complejidad del estudio.
Howard no podía parar.
Si paraba, significaba que ella jamás volvería a casa.
Rob Barrett se quedó largo rato en el embarcadero del pequeño muelle de Little Spruce Island, escuchando el sonido del martillo, antes de empezar a subir la colina.
Howard sonrió al ver acercarse a Barrett.
—Agente Barrett, ¿cómo estás? —dijo al tiempo que cruzaba la puerta abierta y le tendía una mano.
Medía aproximadamente metro sesenta y era casi un palmo más bajo que Barrett, pero tenía un cuerpo musculoso y fornido. A sus cincuenta, era más fuerte que muchos veinteañeros.
—Llámame Rob.
Era una especie de ritual entre ellos, lo mismo que las sonrisas y los apretones de manos.
—Te llamaré Rob cuando te jubiles. Hasta entonces, sigues siendo un agente, ¿no?
Antes de que Barrett tuviera tiempo de responder, Howard le hizo una seña con la mano para que lo siguiera al interior, que olía a madera limpia y serrín. Estaba iluminado por focos sujetos con abrazaderas a los montantes de las paredes.
—Como ves, he hecho algunos cambios —dijo.
Barrett se fijó entonces en que la escalera había desaparecido. Howard había dedicado muchas gélidas tardes de invierno a darles un acabado satinado a los peldaños, aplicando capa tras capa de un precioso e intenso color arce. Ahora ya no estaban.
—Se me ocurrió —dijo Howard— que ella siempre comparaba el estudio que quería con un faro o una casa en el árbol, ¿sabes? Quería estar muy alto, tener la sensación de estar en un sitio mágico. Esas fueron sus palabras.Y tal y como yo lo veo, ¿qué tiene de mágico subir por una escalera recta? Pero si es una escalera curva, en espiral, entonces sí que es como si te dirigieras a un sitio especial. O sea, como si no estuvieras subiendo sin más, como si estuvieras... ¿cuál es la palabra que busco? Como si estuvieras...
Hizo un gesto amplio con una mano pequeña y robusta, trazando un lento arco desde su cintura hasta la altura de los ojos.
—Ascendiendo —remachó Barrett, y a Howard Pelletier se le iluminó la mirada.
—Ajá —dijo utilizando el acento norteño de su infancia—. Ascendiendo. Ajá, esa es la palabra. En cuanto la tenga montada verás lo que quiero decir. Cuando suba ahí arriba, se sentirá como si estuviera ascendiendo.
—Howard, tengo noticias —dijo Barrett.
En el curtido rostro de Howard apareció el primer destello de miedo, pero parpadeó con fuerza y lo disimuló.A aquellas alturas, ya se le daba muy bien. Mientras que George y Kelly habían ido perdiendo la esperanza a medida que pasaban las semanas y no se tenían noticias, a Howard Pelletier esas semanas le habían concedido tiempo para cimentar su fe en el improbable regreso de Jackie y para buscar en internet historias de otras personas desaparecidas que, al cabo de los años, se habían reunido de nuevo con sus seres queridos. Barrett conocía todas aquellas historias porque Howard solía compartirlas con él.
Así que, en ese momento, al escuchar la promesa de noticias, se limpió las manos en los pantalones y asintió con entusiasmo.
—¡Bien, bien! ¿Una pista de verdad, esta vez?
A Barrett le costó encontrar la voz y, cuando finalmente habló, tuvo la sensación de que sus palabras procedían de algún lugar muy muy lejano situado tras él.
—Una confesión.
Howard se sentó despacio. Fue dejándose caer hasta llegar al suelo y se sentó como un niño, con las piernas extendidas delante del cuerpo y la cabeza inclinada. Cogió un montoncito de serrín y cerró el puño para estrujarlo. Y entonces dijo:
—Cuéntame.
Así que Barrett contó la historia por segunda vez aquel día. Se la contó a Howard Pelletier, mientras el hombre seguía sentado en el suelo que él mismo había colocado en el edificio de la escalera desaparecida. Howard no habló. Se limitó a mecer un poco el cuerpo mientras abría y cerraba sus manos pequeñas y musculosas, compactando montoncitos de serrín que luego lanzaba con desgana hacia la puerta, como alguien que arroja piedras a un estanque.
—Puede que haya mentido —susurró, una vez que Barrett hubo terminado—. ¿Una historia así viniendo de una chica así? Kimmy Crepeaux no sabría distinguir una palabra sincera ni aunque la tuviera delante de las mismísimas narices.
—Puede que esté mintiendo —dijo Barrett—. Y ojalá sea así. Lo sabremos mañana cuando los buzos busquen en el estanque. Pero tienes que estar preparado, Howard.
El hombre había cerrado los ojos al oír a Barrett decir «buzos».
—¿Cuándo bajarán? —preguntó sin abrirlos.
—Con las primeras luces. Habrían ido hoy mismo, pero no queríamos que los buzos se quedaran sin luz natural. En cuanto dé comienzo la búsqueda, la gente empezará a hablar y la prensa no tardará en aparecer. Queremos blindar el lugar de los hechos y que los buzos dispongan de tiempo.
Howard sacudió la cabeza de un lado a otro y abrió los ojos.
—Esa historia es una chorrada —dijo—. Esa Crepeaux seguro que saca algo de todo esto, ¿no? Tiene otros juicios pendientes. Tú mismo me lo dijiste. ¿Le habéis ofrecido un trato para librarse de los otros cargos?
—Eso no me corresponde a mí. Es decisión de la fiscal.
—Ya, pero le habéis ofrecido un trato, ¿no? Quiero que me digas la verdad.
Barrett asintió.
—Ahí lo tienes —dijo Howard—. No los encontraréis. Os ha contado un rollo para salir de los otros líos en los que está metida. Lamento que tengáis que investigar todas esas mentiras.
—Solo quería que lo supieras por mí —repitió Barrett.
—No los encontraréis —dijo Howard.
Y entonces llegaron las lágrimas. Se las secó como si le hubieran brotado por error, pero llegaron más y finalmente se rindió y lloró, en silencio pero desconsoladamente. Barrett se sentó sobre el serrín, a su lado, y esperó. Se quedaron los dos allí sentados durante largo tiempo y no hablaron ni siquiera cuando cesaron las lágrimas de Howard. Finalmente, Howard empezó a respirar más despacio.
—¿Han detenido a Mathias Burke? —susurró.
—Todavía no. La fiscal quiere tener primero los... —dijo Barrett, pero se interrumpió antes de decir «cuerpos»—, las pruebas. Está bajo vigilancia, eso sí. Espero que a mediodía ya esté entre rejas.
Howard asintió. Continuaba mirando al frente, más allá de la puerta aún abierta, hacia los acantilados rocosos, los pinos y el sol del atardecer: el paisaje que tanto amaba su hija.
—Sabes que fui yo quien le enseñó el viejo cementerio, ¿no? —explicó—. Te lo conté.
—Sí.
—La llevé allí arriba cuando, no sé, debía de estar en sexto curso. Le enseñé a poner un papel sobre una de aquellas viejas lápidas y a calcarla con carboncillo... —dijo mientras imitaba con las manos el movimiento circular del calco—. Resucitaban. Los nombres, quiero decir. Jackie decía que era algo muy especial. Pero no en el sentido en que lo habría dicho cualquier otro crío, como si fuera un truco de magia, sino especial porque representaba una vida. Especial porque nos permitía conocer sus nombres y pronunciarlos en voz alta para que no se... olvidaran.
El pecho le subía y bajaba de forma irregular, como si intentara controlar la respiración.
—Así que, ajá, yo le enseñé el cementerio.
—Le encantaba ese sitio —dijo Barrett— porque tú se lo enseñaste. Ni se te ocurra pensar en cualquier...
—Sé lo que pienso —cortó Howard—. No hace falta que me digas lo que debo pensar.
Se quedaron allí sentados, en el serrín, y Barrett se estrujó la mente en busca en algo que decir para que Howard se sintiera menos solo. ¿Qué podía decirle a un hombre viudo que había criado a su hija y la había visto convertirse en una joven hermosa e inteligente? ¿Qué le podía decir?
«¿Sabías que el año pasado se produjeron dieciséis mil asesinatos en este país? —podía decirle—. Más de un cuarto de millón de personas han muerto asesinadas en este país desde el día en que nació tu hija, Howard. No te sientas aislado en tu dolor. No estás solo. A lo largo de la vida de Jackie, han muerto asesinadas suficientes personas como para poblar cinco veces la ciudad de Portland, Maine. Te aseguro que no estás solo».
Howard se secó la boca. Se le había pegado serrín a la cara, aún húmeda por las lágrimas.
—Será mejor que termine el trabajo mientras aún hay luz —dijo—. Y tú... llámame mañana. Cuando...
No pudo terminar y Barrett tampoco lo animó a intentarlo.
—Te llamaré —aseguró.
Supo que había llegado el momento de irse y cruzó la puerta abierta. El viento había aumentado y el olor a mar era más intenso; ya solo quedaba una estrecha franja de luz carmesí, fina y brillante como una vena abierta, que resistía el avance de la oscuridad. Tras él, las luces de obra proyectaban un crudo resplandor blanco en el interior del estudio aún no terminado de Jackie Pelletier, allí donde su padre había arrancado la escalera para construir algo que resultara más mágico.
«Ascendiendo. Ajá, esa es la palabra».
Barrett bajó de nuevo la colina. El lugareño que lo había llevado hasta allí, un langostero retirado que se llamaba Brooks y que conocía de toda la vida a la familia Pelletier, aguardaba pacientemente en su lancha. No le había preguntado a Barrett por qué quería que lo llevara ese día a Little Spruce. Nunca preguntaba. Pero cuando Barrett subió a bordo lo observó con atención y, antes de arrancar el motor, abrió un compartimento de almacenaje, cogió una botella de Jack Daniel’s y se la pasó a Barrett sin decir palabra.
Hasta ese día nunca le había ofrecido un trago.
—Sí —dijo Barrett—. Gracias.
Destapó la botella, bebió un largo trago y luego trató de devolvérsela. El viejo langostero negó con la cabeza.
—Quédatela —dijo, y puso en marcha el motor.
Barrett soltó amarras y se sentó, con la mirada fija en la casita de la colina y el nuevo edificio que se alzaba justo al lado.
—Ascendiendo —murmuró.
—¿Qué? —preguntó Brooks.
—Nada —respondió Barrett—. Estaba hablando solo.
Bebió otro trago y volvió la cara hacia el viento.