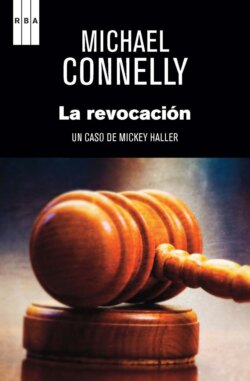Читать книгу La revocación - Michael Connelly - Страница 11
6
ОглавлениеMartes, 16 de febrero, 16:48 horas
Bosch disfrutaba mirándola y oyéndola hablar. Se notaba que el caso ya la había atrapado. Maggie la Fiera. Estaba claro por qué la llamaban de ese modo. Y lo más importante: esa era la manera en que ella se veía a sí misma. No llevaba ni una semana trabajando con ella en el caso, pero lo había comprendido nada más conocerla. Sabía cuál era el secreto. Las cosas no giraban en torno a un código y un procedimiento. Ni tampoco tenían que ver con jurisprudencia y estrategia. Todo se reducía a atrapar las tinieblas que flotaban allá afuera y conducirlas hasta tu interior. Hacerlas tuyas. Forjarlas con tu fuego interior hasta convertirlas en un objeto afilado y poderoso que pudieras sostener con ambas manos, y presentar batalla.
Sin descanso.
—Jessup solicitó un abogado y no hizo más declaraciones —prosiguió McPherson—. En un primer momento, el caso se articuló en torno a la identificación que había llevado a cabo la hermana mayor y las muestras halladas en la grúa de Jessup. Se hallaron tres mechones del cabello de la víctima dentro de un desgarrón situado en uno de los asientos. Tal vez fuera allí donde la estranguló.
—¿No se encontró nada en el cuerpo de la chica? —preguntó Bosch—. ¿Nada proveniente de Jessup o de la grúa?
—Nada que pudiera usarse en los tribunales. El ADN se halló en su vestido cuando lo analizaron dos días después. De hecho, se trataba del vestido de la hermana mayor. La menor lo había tomado prestado ese día. Se encontró una pequeña cantidad de semen en el dobladillo delantero. Lo analizaron, aunque, como es obvio, la vía penal no admitía las pruebas de ADN por aquel entonces. Se determinó que su dueño pertenecía al grupo sanguíneo A positivo, el segundo más frecuente entre los seres humanos, que alcanza al treinta y cuatro por ciento de la población. Jessup lo tenía, pero todo aquello apenas sirvió para incluirlo en la lista de sospechosos. El fiscal decidió no utilizar el análisis en el juicio porque de este modo la defensa habría podido señalarle al jurado que solo en el condado de Los Ángeles había más de un millón de varones que respondían a esas características.
Bosch la vio lanzar una nueva mirada a su exesposo. Como si él fuera el responsable de la ofuscación que todos los abogados defensores mostraban en todos los juzgados. Harry empezaba a hacerse una idea de por qué no había funcionado aquel matrimonio.
—Es asombroso lo lejos que hemos llegado —comentó Haller—. Ahora se construyen y se resuelven casos recurriendo tan solo al ADN.
—Prosigamos. —McPherson le hizo caso omiso—. El fiscal tenía una muestra de cabello y una testigo. Y también la oportunidad: Jessup conocía el vecindario, y se encontraba trabajando allí la mañana en que se cometió el asesinato. En cuanto al motivo, el historial de Jessup reveló que su padre había abusado de él; además, tenía un comportamiento psicótico. Buena parte de ello salió a relucir cuando se solicitó la pena de muerte. Sin embargo (y voy a decir esto antes de que te me eches encima, Haller), no había sido condenado por ningún delito penal.
—¿Y has dicho que no se encontraron pruebas de que se hubiera producido una agresión sexual? —preguntó Bosch.
—No hubo prueba alguna de que hubiera habido penetración o agresión sexual algunas. Pero no cabe duda de que este crimen tuvo connotaciones sexuales. Dejando a un lado el semen, fue el clásico crimen en el que se quiere demostrar que se posee el control. El perpetrador quería disfrutar de un momento efímero de control en un mundo en el que sentía que apenas podía controlar nada. Actuó de manera impulsiva. En aquel momento, el semen que se encontró en el vestido era una pieza del mismo rompecabezas. Se especuló con que había matado a la chica, se había masturbado a continuación, y había limpiado los restos, aunque dejando por un error una pequeña cantidad de semen en la prenda. La mancha tenía el aspecto de un resto que ha sido transferido. No era una gota. Era un pegote.
—La confirmación que acabamos de obtener del ADN ayudaría a explicarlo —añadió Haller.
—Posiblemente —respondió McPherson—, pero dejemos las nuevas pruebas para más adelante. Ahora mismo estoy hablando de lo que tenían y de lo que sabían en 1986.
—De acuerdo. Continúa.
—Hasta aquí llega todo lo relativo a las pruebas, pero no al caso que iba construyendo la fiscalía. Dos meses antes del juicio, recibieron una llamada del tipo que estaba en la celda contigua a la de Jessup en la penitenciaría del condado. Este...
—Puñeteros chivatos —la interrumpió Haller—. Nunca he conocido a ninguno que dijera la verdad, ni a un fiscal que, a pesar de ello, no los usara.
—¿Puedo seguir? —preguntó McPherson, molesta.
—Por favor —le respondió Haller.
—Felix Turner, un convicto reincidente por asuntos de drogas que entraba y salía de la cárcel del condado tan a menudo que lo nombraron celador. Conocía el funcionamiento diario tan bien como cualquier funcionario de prisiones. Incluso les daba la comida a los internos cuando había apagones. Les contó a los detectives que Jessup le había dado información que solo podría conocer el asesino. Le tomaron declaración y, en efecto, proporcionó detalles sobre el crimen que no se habían hecho públicos. Por ejemplo, que a la víctima le quitaron los zapatos, que no sufrió ninguna agresión sexual y que el asesino se había limpiado en su vestido.
—Así que lo creyeron y lo convirtieron en su testigo estrella —aventuró Haller.
—Lo creyeron y lo llamaron al estrado a declarar. No fue el testigo estrella, pero su testimonio fue relevante. De todas maneras, al cabo de cuatro años, el Times sacó en portada un perfil de Felix «Móvil de Prepago» Turner, un chivato profesional que había testificado para la fiscalía en dieciséis casos diferentes durante los últimos siete años, y que había obtenido a cambio significativas reducciones de condena y de cargos. A ello cabía sumar otros beneficios como celdas individuales, buenos trabajos y cantidades generosas de cigarrillos.
Bosch recordaba el escándalo. Había hecho que, a principios de la década de 1990, los cimientos de la Fiscalía de Distrito se tambalearan. Además, aquello obligó a cambiar la manera de valerse de los informantes carcelarios como testigos en los juicios. Fue uno de los muchos golpes que sufrieron las fuerzas policiales a lo largo de la década.
—Turner perdió mucho crédito tras la investigación que llevó a cabo el periódico. En ella se afirmaba que había contratado los servicios de un detective privado externo para que le pasara información relativa a cualquier delito. Como quizá recordéis, aquello cambió el modo en que usamos la información que nos llega a través de las prisiones.
—No del todo —matizó Haller—. No acabó por completo con el recurso a los chivatos, que es lo que debería haber ocurrido.
—¿Podríamos limitarnos a hablar de nuestro caso? —bufó McPherson, visiblemente cansada de la petulancia de Haller.
—Claro —respondió este—. Centrémonos.
—De acuerdo. Pues bien, cuando el Times sacó todo esto a relucir, ya hacía bastante tiempo que Jessup había sido condenado y residía en San Quintín. Por descontado, interpuso un recurso de apelación alegando que tanto la policía como la fiscalía habían actuado de manera irregular. El caso no tardó en venirse abajo, pues todos los jurados coincidieron en que, si bien el uso de Turner como testigo había resultado indignante, el testimonio de este no había bastado para que reconsideraran su veredicto. Con el resto de las pruebas había más que suficiente como para condenarlo.
—Y eso fue todo —concluyó Haller—. Le estamparon el sello, y a otra cosa.
—Y ahora viene el epílogo de esta historia. Muy interesante. El caso es que a Felix Turner lo hallaron muerto en West Hollywood un año después de que se publicase aquel artículo del Times —acotó McPherson—. El caso no llegó a resolverse.
—Hasta donde yo sé, se lo tenía merecido —añadió Heller.
El comentario provocó una pausa en la exposición de los hechos. Bosch aprovechó para reconducir la reunión al terreno de las pruebas y formular algunas preguntas a las que había estado dándoles vueltas.
—¿Aún disponemos de la prueba del cabello?
McPherson necesitó un momento para olvidarse de Felix Turner y regresar a las pruebas.
—Sí, todavía contamos con ella. Este caso data de hace veinticuatro años, pero siempre ha estado en entredicho. De hecho, ese es el motivo por el que Jessup y sus asesores legales nos han sido de tanta ayuda. No han dejado de presentar recursos y apelaciones, por lo que no se han llegado a destruir las pruebas del juicio. Ni que decir tiene que, con el transcurso del tiempo, esto le ha permitido desembarazarse del análisis del ADN hallado en el retal del vestido, pero todavía contamos con el grueso de las pruebas del juicio, y podremos utilizarlo. Sostiene desde el primer día que el cabello aparecido en la camioneta lo colocó ahí la policía.
—Dudo que, en el nuevo juicio, la estrategia de la defensa difiera mucho de la que siguió durante el primer juicio y las consiguientes apelaciones —dijo Haller—. La chica se equivocó al efectuar la identificación, ya que estaba condicionada en contra de él, y a partir de ese instante todo fueron prisas para llevarlo a juicio. Enfrentada a una descomunal ausencia de pruebas físicas, la policía dejó cabello de la víctima en su grúa. Estábamos en 1986 y al jurado no le impresionó la jugada. Pero esto sucedió antes de Rodney King y las revueltas de 1992, del caso O. J. Simpson, del escándalo Rampart y todas las controversias posteriores en que se ha visto envuelto el Departamento de Policía. Tal vez ahora le funcione de maravilla.
—Y visto lo visto, ¿qué opciones tenemos? —preguntó Bosch.
Haller dirigió la mirada a McPherson, que se sentaba al otro lado de la mesa, antes de responder.
—Si nos basamos en todo lo que sabemos hasta el momento —respondió—, creo que tendría más opciones si estuviera en el bando contrario.
Bosch pudo ver cómo a McPherson se le nublaban los ojos.
—Pues entonces tal vez deberías regresar al otro lado.
—No: he hecho un trato. Quizá no sea un trato muy ventajoso para mí, pero voy a respetarlo. Además, para una vez que estoy del lado del poder y de la razón... Podría acostumbrarme a ello, incluso si se tratara de una causa perdida.
Le sonrió a su exmujer, pero ella no le devolvió el cumplido.
—¿Qué hay de la hermana? —preguntó Bosch.
—¿La testigo? Esa es nuestra segunda preocupación. Debería tener treinta y siete años, pero no sabemos si sigue viva. Dar con ella está resultando todo un problema. De entrada, hay que descartar la ayuda de los padres. Su padre biológico falleció cuando tenía siete años. Su madre se suicidó frente a la tumba de su hermana tres años después del asesinato. Y su padre adoptivo se dio a la bebida hasta que tuvo un fallo hepático y murió cuando esperaba un transplante, hace seis años. Le encargué a uno de nuestros detectives que realizara una búsqueda rápida en el ordenador. El rastro de Sarah Landy se pierde en San Francisco más o menos en las mismas fechas en que murió su padrastro. Ese mismo año acababa de cumplir con los términos de su libertad condicional a raíz de una condena por consumo de drogas. Los datos de que disponemos muestran que se ha casado y divorciado en dos ocasiones, y que la han detenido varias veces por asuntos de drogas y delitos de poca monta. Y después, tal y como he comentado, desapareció del radar. O bien está muerta o bien está limpia. Aunque se hubiera cambiado de nombre, sus huellas dactilares habrían dejado un rastro en caso de que la hubieran detenido en los últimos seis años. No hay nada.
—No creo que podamos armar ningún caso si no contamos con ella —reconoció Haller—. Necesitaremos a una persona de carne y hueso que, veinticuatro años más tarde, extienda el dedo acusador y afirme que fue él quien lo hizo.
—Estoy de acuerdo —convino McPherson—. Ella es la clave. Los miembros del jurado necesitarán que la mujer les asegure que no se equivocó cuando era niña. Que estaba tan segura entonces como lo está ahora. Si no podemos dar con su paradero para conseguir que lo haga, entonces apenas disponemos de poco más que del cabello de la víctima. Ellos se escudarán en la prueba de ADN, y no tendremos nada que hacer al respecto.
—Y caeremos envueltos en llamas —apostilló Haller.
McPherson no le replicó. No era necesario.
—No os preocupéis —los tranquilizó Bosch—. Yo la encontraré.
Los dos abogados se lo quedaron mirando. No era momento de lanzar discursitos motivacionales carentes de sentido. Pero lo decía en serio.
—Bien —dijo Haller—. Esa será tu prioridad absoluta.
Bosch extrajo el llavero y abrió la diminuta navaja que llevaba adherida a este. Acto seguido desprecintó con ella la caja que contenía las pruebas del crimen. No tenía ni la menor idea de lo que había dentro. Las pruebas que se habían presentado a juicio hacía veinticuatro años seguían en manos de la Fiscalía del Distrito. En esa caja debía de haber pruebas que no llegaron a utilizarse en los tribunales.
Bosch se colocó unos guantes de látex que llevaba en el bolsillo y procedió a abrirla. En la parte superior había una bolsa de papel que contenía el vestido de la víctima. Le sorprendió. Había dado por hecho que el vestido se exhibió en el juicio, aunque fuera para arrancarles una respuesta emocional a los miembros del jurado.
Al abrir la bolsa se esparció un olor rancio por la habitación. Extrajo el vestido y lo sostuvo por los hombros. Los tres permanecían en silencio. Bosch tenía entre los dedos el vestido que llevaba la niña cuando la asesinaron. Era azul, con un lazo algo más oscuro en la parte delantera. Le habían recortado un cuadrado de unos quince centímetros a la altura del dobladillo delantero. Era el lugar donde se había encontrado la mancha de semen.
—¿Qué hace esto aquí? —preguntó Bosch—. ¿No se supone que deberían haberlo enseñado en el juicio?
Haller se abstuvo de hacer comentarios. McPherson se inclinó hacia delante y miró el vestido con detenimiento antes de responderle.
—Creo que... no lo mostraron por culpa del recorte... Si hubieran enseñado el vestido, la defensa habría podido preguntar por él. Lo cual, a su vez, habría conducido a que saliera a colación el grupo sanguíneo. La fiscalía decidió no adentrarse en ese jardín durante la fase de presentación de las pruebas. Tal vez confiaran en las fotografías de la escena del crimen que mostraban a la niña con ese vestido. Dejaron que fuera la defensa la que sacara el asunto a relucir, pero esta no lo hizo.
Bosch dobló el vestido y lo depositó encima de la mesa. En la caja también había un par de zapatos negros de charol. Le parecieron muy pequeños y tristes. Una segunda bolsa contenía la ropa interior y los calcetines de la víctima. El informe del laboratorio indicaba que se habían analizado las prendas en busca de fluidos corporales, cabellos y otras fibras, sin que se hubiera obtenido resultado alguno.
Al fondo de la caja apareció una bolsa de plástico en cuyo interior había un colgante de plata con un dije. Miró a través del plástico y descubrió que se trataba de una figurita de Winnie the Pooh. Había una bolsa más que contenía un brazalete de cuentas aguamarinas en torno a una goma elástica.
—Eso es todo.
—Deberíamos solicitar que el equipo forense lo analizara todo de nuevo —propuso McPherson—. Nunca se sabe. La tecnología ha avanzado lo suyo en veinticuatro años.
—Me aseguraré de ello —respondió Bosch.
—Por cierto, ¿dónde se encontraron los zapatos? —preguntó McPherson—. La víctima no los llevaba puestos en las fotografías que se tomaron en la escena del crimen.
Bosch le echó un vistazo al informe relativo a las pertenencias que estaba pegado en la parte superior del interior de la caja.
—Por lo que pone aquí, los encontraron debajo del cuerpo. Debieron de salírsele en el interior de la grúa, quizá mientras la estrangulaban. El asesino los arrojó al contenedor, y luego hizo lo propio con el cuerpo.
Las imágenes que sugería el contenido de la caja provocaron que entre los miembros del equipo de la acusación se instalara una angustia sorda. Bosch se dispuso a recolocar todos los artículos con delicadeza. Por último, depositó el envoltorio en el que estaba el colgante.
—¿Qué edad tenía vuestra hija cuando dejó de interesarle Winnie the Pooh? —les preguntó.
Haller y McPherson intercambiaron una mirada. Haller titubeó.
—Cinco o seis años —respondió McPherson—. ¿Por qué lo dices?
—Creo que la mía también. Sin embargo, esta niña de doce años lo llevaba adherido a su colgante. Me pregunto el motivo.
—Quizá se deba a su procedencia —apuntó Haller—. Hayley, nuestra hija, aún lleva un brazalete que le regalé hará unos cinco años.
McPherson lo miró como si pusiera en duda sus palabras.
—Pero no todo el rato —se apresuró a añadir Haller—, tan solo de vez en cuando. En algunas ocasiones en que paso a recogerla. Quizá fue su padre biológico quien le entregó el colgante antes de morir.
El ordenador de McPherson emitió un ligero pitido que comunicaba la llegada de un e-mail. Escrutó la pantalla durante unos instantes antes de hablar.
—Es un mensaje de John Rivas. Es el encargado del turno de tarde de las lecturas de cargos en el Departamento 100. Jessup dispone ya de un abogado penalista, y John trabaja para conseguirle una audiencia en la que se estudiará su solicitud de libertad bajo fianza. Vendrá para acá en el último autobús que sale de la penitenciaría municipal.
—¿Quién es su abogado? —preguntó Haller.
—Esto te va a encantar. Clive «el Astuto» Royce ha aceptado el caso pro bono. Lo recomienda el Proyecto de Justicia Genética.
A Bosch le sonaba ese nombre. Royce era un tipo de perfil alto a quien adoraban los medios de comunicación y que nunca dejaba escapar la ocasión de plantarse delante de una cámara para soltar todo aquello que no podía decir en un tribunal.
—Pues claro que ha aceptado el caso pro bono —explicó Haller—. Lo compensará yéndose al otro extremo. Declaraciones altisonantes y titulares de prensa. Eso es todo lo que le importa.
—Nunca me he enfrentado a él —observó McPherson—. Estoy impaciente.
—¿Jessup ha conseguido fecha para la audiencia?
—Todavía no, pero Royce ya ha entablado conversaciones con el secretario judicial. Rivas quiere saber si queremos que se encargue del asunto. Se opondrá a la fianza.
—No, ya nos encargamos nosotros —dijo Haller—. En marcha.
McPherson apagó su ordenador al mismo tiempo que Bosch volvía a colocar la tapa sobre la caja de las pruebas.
—¿Quieres venir a echarle un vistazo al enemigo? —le preguntó Haller.
—Acabo de pasar siete horas con él, ¿recuerdas?
—Creo que no se refería a Jessup —intervino McPherson.
Bosch asintió.
—No, paso. Voy a llevar este material al Departamento de Investigaciones Científicas, y después comenzaré a buscar el rastro de nuestra testigo. Cuando dé con ella os lo comunicaré.