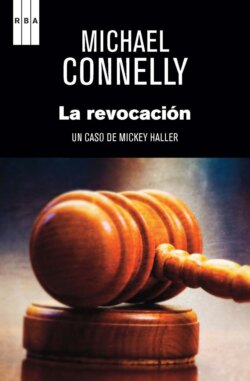Читать книгу La revocación - Michael Connelly - Страница 13
8
ОглавлениеMiércoles, 17 de febrero, 9:48 horas
Hay gente que no quiere que la encuentren. Toma medidas. Altera con una rama el rastro que dibujan sus huellas en el suelo. Hay quien está huyendo y no le preocupa lo que deja atrás. Lo que le importa a esa gente es que el pasado va quedando a sus espaldas y que tienen que avanzar para aumentar esa distancia.
Una vez que hubo revisado el trabajo del detective de la Fiscalía del Distrito, a Bosch apenas le bastaron dos horas para averiguar el nombre y la dirección actuales de la testigo desaparecida, Sarah, la hermana mayor de Melissa Landy. No había recurrido a ninguna rama. Se había valido de los medios que tenía más a mano, y no había dejado de moverse. El detective de la Fiscalía del Distrito, que le había perdido el rastro en San Francisco, no había mirado atrás en busca de pistas. Ese había sido su error. Había mirado hacia delante, y se había topado con un sendero vacío.
Bosch empezó de la mima manera que su antecesor, tecleando en el ordenador el nombre de Sarah Landy y su fecha de nacimiento, el 14 de abril de 1972. Los diversos motores de búsqueda del departamento arrojaron un buen surtido de encontronazos con las fuerzas de la ley y con la sociedad.
En primer lugar estaban las detenciones por asuntos de drogas en 1989 y 1990, tramitadas con discreción y benevolencia por el Departamento de Atención al Menor. Pero no gozaba de su comprensión cuando hubo de enfrentarse a cargos similares a finales de 1991 y en otras dos ocasiones a lo largo de 1992. Se le concedió la libertad condicional y entró en un periodo de rehabilitación. A ello le siguieron unos años en los que no dejó huella digital alguna. Una nueva página de búsqueda le facilitó a Bosch una ristra de direcciones suyas en Los Ángeles a principios de la década de 1990. Harry comprobó que todas ellas eran de barrios marginales, donde con toda probabilidad los alquileres eran bajos, y el acceso a las drogas, fácil. La sustancia ilegal favorita de Sarah era el cristal, una anfetamina que aniquilaba las neuronas por miles de millones.
Y allí terminaba el rastro de Sarah Landy, la niña que se había escondido tras unos arbustos y visto cómo un asesino secuestraba a su hermana.
Bosch abrió el primer expediente que había sacado de la caja y le echó un vistazo a la hoja con la información de la testigo, Sarah. Encontró su número de la Seguridad Social y lo introdujo en el buscador junto a su fecha de nacimiento. Así obtuvo dos nombres más: Sarah Edwards, desde 1991, y Sarah Witten, desde 1997. Un cambio en el primer apellido de una mujer solía indicar que se había casado. El detective de la Fiscalía del Distrito había notificado el hallazgo de dos certificados de matrimonio.
Las detenciones bajo el nombre de Sarah Edwards continuaron. Entre ellas, dos por delitos contra la propiedad y una por prostitución. Sin embargo, había transcurrido tanto tiempo entre uno y otro, y su historial personal era ya de por sí tan triste que probablemente evitó acabar una vez más entre rejas.
Bosch hizo clic sobre las fotos que se le habían hecho a raíz de cada una de esas detenciones. Mostraban a una mujer joven que, pese a los cambios en el estilo y el color del pelo, conservaba en la mirada las huellas del dolor y una pose desafiante. Una de las imágenes mostraba un cardenal de un violeta oscuro bajo el ojo izquierdo, y llagas abiertas a lo largo de la línea del mentón. Aquellas fotos bastaban para contar su historia. Un descenso en picado por el mundo de las drogas y la delincuencia. Una herida interna que no se podía curar, una culpa para la que no había alivio posible.
Bajo el nombre de Sarah Witten no dejó de haber detenciones: solo cambió la localización. Tal vez era consciente de que estaba acabando con la paciencia de los fiscales y jueces empeñados en concederle una segunda oportunidad. Seguramente habían leído algún resumen de su vida antes de proceder a una sentencia. Se dirigió al norte, a San Francisco, y de nuevo tuvo problemas recurrentes con la ley. Drogas y delitos menores, cargos que con frecuencia van de la mano. Bosch comprobó las fotografías tomadas en comisaría y se encontró con una mujer que parecía mucho mayor de lo que afirmaba su edad. Aparentaba más de cuarenta años, cuando lo cierto era que aún no había llegado a la treintena.
En 2003 cumplió su primer periodo significativo entre rejas a raíz de una sentencia a seis meses en la prisión del condado de San Mateo. Se había declarado culpable de un cargo de posesión de drogas. Los registros mostraban que estuvo cuatro meses encerrada y que, a continuación, siguió un programa de rehabilitación en la misma penitenciaría. Era la última de sus huellas que contenía el sistema. A partir de ese momento no se había detenido ni examinado del carné de conducir a nadie que llevase su nombre ni su número de la seguridad social en ninguno de los cincuenta estados.
Bosch probó otras triquiñuelas digitales, que había aprendido mientras trabajaba en la Unidad de Casos Abiertos y No Resueltos, donde el rastreo por internet había sido elevado a categoría de arte. Le resultó imposible recuperar la pista. Sarah había desaparecido.
Bosch salió del ordenador y extrajo los archivos que había en la caja. Empezó a escanear los documentos, a la búsqueda de claves que pudieran ayudarlo a dar con el rastro. Encontró más que eso al hallar una fotocopia del certificado de nacimiento de Sarah. Recordó entonces que la niña vivía con su madre y con su padrastro en el momento en que se produjo el asesinato de su hermana.
El nombre que aparecía en el certificado de nacimiento era Sarah Ann Gleason. Lo introdujo en el ordenador junto con la fecha de nacimiento. No encontró ningún historial delictivo bajo ese nombre, pero sí un carné de conducir expedido por el estado de Washington hacía seis años. Se había renovado hacía apenas dos meses. Hizo clic en la fotografía y obtuvo resultado. Aunque a duras penas. Bosch la estudió durante un buen rato. Habría jurado que Sarah Ann Gleason estaba rejuveneciendo.
La intuición le decía que había dejado atrás la mala vida. Había encontrado algo que le había permitido cambiar. Quizás había seguido algún tratamiento. Quizás había tenido un hijo. No cabía duda de que la vida le había cambiado a mejor.
Acto seguido, Bosch hizo circular su nombre por otro buscador, y obtuvo datos relacionados con sus servicios domiciliados y sus aparatos por satélite. La dirección encajaba con la que aparecía en su carné de conducir. Bosch estaba seguro de haberla encontrado. Port Townsend. Lo buscó en Google. Al momento estaba viendo un mapa de la península Olímpica, situada en el extremo noroccidental de Washington. Sarah Landy había cambiado de nombre tres veces y se había desplazado hasta el rincón más remoto de los Estados Unidos continentales, pero él la había encontrado.
El teléfono comenzó a sonar en el momento en que se disponía a llamarla. Era el teniente Stephen Wright, jefe de la Sección de Investigaciones Especiales del Departamento de Policía de Los Ángeles.
—Solo quiero que sepas que hace quince minutos que estamos plenamente operativos en el asunto Jessup. La unidad al completo está comprometida con ello, y todas las mañanas te entregaremos los registros de nuestros equipos de vigilancia. Si necesitas cualquier otra cosa o deseas unirte al grupo en algún momento, llámame.
—Gracias, teniente. Lo haré.
—Esperemos que ocurra algo.
—Eso estaría bien.
Bosch colgó y llamó a Maggie McPherson.
—Tengo unas cuantas cosas que decirte. La primera es que la SIE, la Sección de Investigaciones Especiales, ya está en marcha. Puedes comunicárselo a Gabriel Williams.
Le pareció oír una risita ahogada antes de que le respondiera.
—Es irónico, ¿no?
—Sí. Puede que acaben matando a Jessup y no haga falta preocuparse por el juicio.
La Sección de Investigaciones Especiales era un cuerpo de vigilancia de élite que existía desde hacía más de cuarenta años, pese a que su índice de bajas era mayor que el de cualquier otra unidad del departamento, incluyendo el SWAT. Se recurría a la SIE para observar de forma clandestina a los depredadores alfa; es decir, los sujetos sospechosos de haber cometido crímenes violentos que no se detendrían hasta que la policía los cazara in fraganti. Ases de la vigilancia, los miembros de la sección estaban al acecho hasta que el sospechoso volvía a delinquir. En ese momento se le echaban encima para detenerlo, lo que a menudo acarreaba trágicas consecuencias.
La ironía a la que se refería McPherson era que Gabriel Williams había sido un abogado a favor de los derechos civiles antes de presentarse a fiscal del distrito. Había demandado al departamento por los tiroteos que llevaba a cabo la SIE, aduciendo que sus estrategias estaban diseñadas para atraer a los sospechosos hacia enfrentamientos mortales con la policía. Había llegado hasta el extremo de llamarla «escuadrón de la muerte» el día en que anunció una demanda por un tiroteo que se había saldado con cuatro muertos a la entrada de un restaurante de comida rápida de la franquicia Tommy’s. Y ahora se valía de aquel escuadrón de la muerte como un peón que podría ayudarle a ganar el caso contra Jessup y, con ello, darle alas a sus ambiciones políticas.
—¿Se te informará de sus actividades? —preguntó McPherson.
—Todas las mañanas me entregarán un informe sobre la vigilancia. Y contactarán conmigo si se produce alguna buena noticia.
—Perfecto. ¿Algo más? Voy con un poco de prisa. Estoy trabajando en uno de mis anteriores casos y tengo una audiencia a punto de empezar.
—Sí, he encontrado a nuestra testigo.
—¡Eres un genio! ¿Dónde está?
—En Washington, en el extremo septentrional de la península Olímpica. El lugar se llama Port Townsend. Está utilizando su nombre de nacimiento, Sarah Ann Gleason, y todo apunta a que lleva seis años viviendo ahí sin meterse en líos.
—Eso nos conviene.
—Quizá no.
—¿Por qué?
—Tengo la impresión de que ha dedicado la mayor parte de su vida a alejarse de lo que ocurrió aquel domingo en Hancock Park. Si finalmente ha conseguido dejarlo atrás y lleva una vida tranquila en Port Townsend, posiblemente no le interese remover viejas heridas. Ya sabes a lo que me refiero.
—¿Ni siquiera por su hermana?
—Tal vez ni eso. Ha pasado mucho tiempo.
McPherson permaneció un buen rato en silencio antes de decidirse a responder.
—Esa es una forma cínica de ver las cosas, Harry. ¿Cuándo pensabas ir allá?
—Lo antes posible. Primero tengo que organizarme con mi hija. Cuando fui a recoger a Jessup en San Quintín, se quedó con una amiga, pero la cosa no ha ido muy bien, y ahora tengo que buscarme la vida de nuevo.
—Siento mucho oír eso. Quiero acompañarte.
—Creo que podré arreglármelas.
—Eso ya lo sé, pero tal vez sea bueno que cuentes con una mujer y una fiscal a tu lado. Cada vez estoy más convencida de que ella va a ser el quid de todo este asunto, y de que se convertirá en mi testigo. El modo en que la abordemos será determinante.
—Llevo unos treinta años abordando testigos. Creo que...
—Deja que la agencia de viajes de que disponemos aquí se encargue de los preparativos. Así podremos ir juntos y discutir la estrategia.
Bosch hizo una pausa. Era consciente de que no iba a hacerla cambiar de opinión.
—Como quieras.
—Bien. Se lo diré a Mickey y hablaré con la agencia. Cogeremos un vuelo matinal. Mañana tengo el día despejado. ¿Es demasiado precipitado para ti? No me gustaría nada tener que esperar hasta la semana que viene.
—Me las apañaré.
Había un tercer motivo por el que Bosch la había llamado, pero decidió guardárselo para sí. La decisión de acompañarlo a Washington lo había vuelto más precavido a la hora de compartir la manera en que pensaba proceder con la investigación.
Colgaron y se puso a tamborilear con los dedos sobre el borde de la mesa, mientras le daba vueltas a lo que iba a decirle a Rachel Walling.
Tras unos breves instantes, sacó el móvil e hizo la llamada. Tenía su número memorizado en el aparato. Para su sorpresa, contestó a las primeras de cambio. Se la había imaginado mirando el nombre que aparecía en el identificador de llamadas y dejando que saltara el contestador. Su relación se había acabado hacía mucho tiempo, pero aún existían restos de sentimientos muy intensos.
—Hola, Harry.
—Hola, Rachel. ¿Cómo estás?
—Bien. ¿Y tú?
—Bastante bien. Te llamaba por algo relacionado con un caso.
—Por supuesto. Harry Bosch nunca sigue los canales habituales. Va directo al grano.
—En este caso no hay canal habitual que valga. Y sabes que si te llamo es porque confío en ti y, por encima de todo, respeto tu opinión. Si acudo a canales habituales, solo conseguiré que Quantico me mande un criminólogo que no será más que una voz al otro lado de la línea. Y que, además, tardaría dos meses en llamarme con alguna novedad. ¿Qué harías tú en mi caso?
—Oh... Probablemente hiciera lo mismo.
—A todo ello hay que sumarle el hecho de que no quiero que la agencia se meta en este asunto. Lo único que quiero es que me des tu opinión y me aconsejes, Rachel.
—¿De qué caso estamos hablando?
—Creo que te va a gustar. Se trata del asesinato de una niña de doce años, cometido hace veinticuatro años. Encontraron culpable a un tipo, y ahora debemos llevarlo de nuevo a juicio. He pensado que a la fiscalía le vendría bien un perfil psicológico del asesino.
—¿Te refieres al caso del Jessup que sale en las noticias?
—Exacto.
Sabía que aquello le interesaría a ella. Podía notarlo en su voz.
—De acuerdo, tráeme todo lo que hayas reunido. ¿De cuánto tiempo dispongo? Ahora mismo tengo un cerro de trabajo.
—Al contrario de lo que sucedió con aquel asunto de Echo Park, en esta ocasión no hay prisa. Es probable que mañana me ausente de la ciudad. Y la cosa podría alargarse. Podrías quedarte varios días con los expedientes. ¿Sigues en la misma dirección, encima del Million Dollar Hotel?
—Así es.
—De acuerdo, pasaré a dejarte la caja.
—Por aquí andaré.