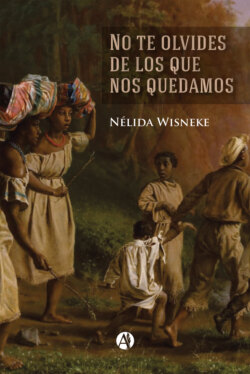Читать книгу No te olvides de los que nos quedamos - Nélida Wisneke - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеEl profundo silencio cortaba la respiración de todos. Solo las miradas penetrantes, esas que buscan encontrarse en el otro, parecían hablar.
Los hombres comenzaron a llegar y el encuentro en el larguísimo corredor con piso de tierra, que nos fuera destinado para ahogar la fatiga cotidiana, hizo que sus blanquísimos pantalones resaltaran de sus cuerpos y de la oscura noche. La llegada, los apretones de mano y la mirada fija en los ojos del otro, los enmudecía. Ni una sola palabra. El silencio escindía cualquier sonido u otra forma de comunicación verbal y todo movimiento avizoraba el libre destino prometido desde el inicio de los tiempos.
Las mujeres en la cocina, alrededor de una vieja mesa de madera guardaban, silenciosamente, en una maleta blanca un poco de carne seca, la infaltable “farofa” 4, bananas que empezaban a pintar, rapadura5 e intentaban ponerle un pedazo de soga o cordón a unas vasijas de porongo6 que luego serían cargadas con agua y tapadas con trozos de marlo7.
La falda blanca de mi madre dejaba notar el ruedo de una enagua8 roja como avisando que detrás de ese cuerpo rudo también palpitaba el corazón estremecido de una mujer.
En sus manos fuertes, un cuchillo grande cortaba en pequeños trozos el jugo de la caña de azúcar que fuera endurecido por el fuego9 y los colocaba en una bolsa de tela, nívea, dentro de la maleta.
A unos pocos metros del corredor de la casa rudimentaria alcanzaba a ver a un grupo de hombres conversando. Unos estaban en cuclillas alrededor del fuego, otros, sentados en unos pequeños bancos de madera cortada con machete. La mayoría de ellos estaban parados, conversaban en pequeños grupos como esperando una señal.
De repente el filo reluciente de un machete que mi abuelo, sin querer, dejó caer sobre la hoja de otro, hizo que me levantara brusca y rápidamente de la hamaca hecha con pequeñas piezas de telas que mi abuela, tiempo atrás, había logrado hacer para que su marido descansara y en la que me había recostado. Mis manos comenzaron a sentir un calor inexplicable y una sudoración fría empezó a correr por mi cuerpo de niña.
Miré hacia la cocina y la vi. Estaba ahí con una mirada lejana. Serena. Le acercó a mi madre unas sandalias de cuero que ella misma había ablandado con un poco de cebo y ajo, durante varias tardes, cuando la rutina le dejaba libre unos minutos. Su mano rodeó la cintura de su hija que hacía esfuerzo para no soltar una lágrima. Ni un sollozo se escuchaba. Ni un: “No quiero”, era posible ya.
Mi abuela, luego, se me acercó. Me miró como quien mira el horizonte con ganas de alcanzarlo:
Vista pouca roupa em cima10 E não se esqueça da água. Não coma muito na viagem, E quando a fome apertar, Busque folhas, e raízes, Que a floresta vai lhes dar. Por si acaso a água acaba; Pela manhã, bem cedinho, Lamba as folhas das plantas E busque nos trilhos da mata Nas pisadas dos cavalos, Ou de outras bicharadas. Ou se o céu lhes manda chuva E enche bem os buracos. Acalme, então, sua sede, Junte um pouco, se puder Que aguentamos qualquer coisa Mas morremos sem beber.
Clavó sus dulces ojos en mis pies y se retiró sin darse vuelta. Hasta hoy la recuerdo así. Como aquella que nunca se detiene y se dirige a fundirse en un abrazo interminable con el futuro.
El cansancio me venció y me recosté en un banco de madera. Estaba a punto de dormirme cuando una mano me tapó suavemente la boca y sin hablar me dijo tantas cosas.
Súbitamente y en silencio me paré. Vi que la maleta ya estaba a mis pies. La levanté y la dejé caer sobre mi hombro. Me amarré cuidadosamente la vasija con agua alrededor de mi otro brazo. La mano de mi madre, entonces, sujetó fuertemente la mía y me dio señales de avanzar. Miré el corredor, sus bancos, la hamaca, el patio de tierra, los tizones que aún seguían dando calor.
Caminamos unos pasos. Me di vuelta. Vi el palo que recostado al techo erguía sobre sí un trozo de tela blanca. Una fuerza se apoderó de mí. Me sentí gigante, intocable e inalcanzable. En mi cabeza solo resonaban los versos que la abuela me había enseñado desde pequeña.
Ó, meu glorioso São Sebastião!11 Imploro o vosso divino auxílio e proteção. Guardai-me e defendei-me dos meus inimigos. Andando viajando, dormindo, acordado, trabalhando e negociando. Quebrantai-lhe as suas forças, ódio, vingança, furor. Qualquer mal que tiverem contra mim. Olhos tenham não me vejam; Mãos tenham não me peguem nem me façam mal nenhum. Pés tenham não me persigam. Bocas tenham, não fale e nem mintam contra mim. Armas, não tenham poder de me ferir. Cordas, correntes não me amarrem. As prisões para mim se abram as portas. Arrebentem-se as chaves. Que esteja eu livre de guerra. Meu corpo esteja fechado contra todo mal que houver contra mim. Fome, peste e guerra...
Sin darme cuenta habíamos iniciado la marcha. Lo hacíamos en total silencio. Volví la espalda para ver si podía divisar a mi abuela. Solo alcancé a observar una mancha blanca en la oscuridad. Pero el calor y la fuerza con la que mi madre apretaba mi mano me hicieron contener las lágrimas y tranquilizaron mi joven corazón.
La noche se fundía en mi cuerpo y en el de mamá. El ruido de las ramas que se rompían debajo de nuestros pies cortaba el silencio nocturno. De repente, unos destellos de luz iluminaron el sendero y alcancé a vislumbrar a mi abuelo. Él nos señalaba el camino. Pude ver su sombrero de paja y, cuando quise decírselo a mi madre, ella, con un dulce pero firme apretujón, me invitó a seguir, en silencio.