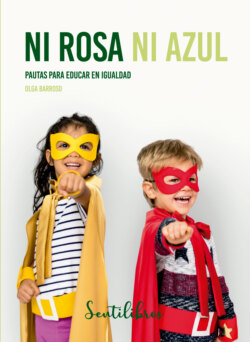Читать книгу Ni rosa ni azul - Olga Barroso Braojos - Страница 17
2.1 DESDE EL PRINCIPIO CREAMOS DIFERENCIAS ENTRE NIÑOS Y NIÑAS
ОглавлениеComo explicábamos en el anterior capítulo, durante la casi totalidad de nuestra historia se ha considerado tan cierto como que el sol sale de día y la luna de noche que hombres y mujeres no son iguales. Se ha considerado a las mujeres delicadas, amorosas, sensibles, frágiles, emotivas, tranquilas, etc. O, al menos, con estos atributos significativamente más marcados que los hombres. Se creía que estas características venían determinadas genéticamente por el hecho de nacer mujer, es decir, que una vez se gestara un cigoto XX, este se desarrollaría creando un individuo con tales cualidades. En el caso de los hombres, se consideraba que nacer XY implicaba el desarrollo de un individuo fuerte, intrépido, valiente, inteligente y especialmente dotado para trabajar fuera de casa, manejar el poder, y organizar y participar en asuntos políticos, económicos y científicos.
Se validó que hombres y mujeres eran diferentes de esta manera. Que el hecho de ser hombre permitía desarrollar las capacidades relacionadas con la fuerza, la inteligencia y el desempeño social significativamente mejor que las mujeres y, por tanto, eso significaba ser más apto para el mundo fuera de los confines de una casa. De manera contraria, se validó que las mujeres eran notoriamente mejores para desarrollar las capacidades relacionadas con la gestión de las tareas limitadas por los tabiques de una casa. Seguro que, en alguna ocasión, habéis escuchado comentarios que ponen esto de manifiesto. En mi caso, he crecido con una abuela que, cada vez que mi hermano y yo teníamos que colaborar a la hora de la comida, me decía: «Sí, si tu hermano también lo puede hacer, pero mejor prepara tú la ensalada y pon tú la mesa; una mujer siempre lo va a hacer mejor». Este tipo de comentarios derivan en que a la niña se la sitúe en la cocina ayudando con las tareas domésticas y al niño se le sitúe fuera de la cocina jugando, leyendo o corriendo por la calle mientras las mujeres cocinan y preparan la mesa para él.
Estas consideraciones dadas durante tanto tiempo como verdad universal aún están presentes en el fondo —y, a veces, no tan en el fondo— de nuestro cerebro y, por tanto, ejercen una influencia en nuestra manera de percibir, interpretar y explicar la realidad.
Parte de nuestra realidad son los niños y las niñas, por lo que estas consideraciones influyen también en cómo los definimos a ellos y a ellas. Estas premisas despiertan un mecanismo con el que los clasificamos, un mecanismo con el que definimos y explicamos sus conductas: el etiquetado diferenciado automático, como me gusta denominarlo. Pongamos un ejemplo. Un bebé niño de un año y dos meses, que ha aprendido a andar recientemente, está con un grupo de adultos y no para de moverse. Su madre dice: «Es que está que no para desde que ha aprendido a andar, todo el día así, me tiene reventada». Uno de los adultos del grupo le responde a la madre: «Claro, mujer, ya se sabe que los chicos necesitan mucho movimiento porque son muy inquietos, si tuvieras una niña eso no te pasaría, sería más tranquila». Este es un ejemplo de cómo opera el mecanismo de etiquetado diferenciado automático de este adulto. Rápidamente, sin reflexión, de manera automática, este adulto ha puesto una etiqueta al comportamiento del bebé y al porqué de su comportamiento, basada no en variables propias de ese bebé, sino en estas creencias históricas sobre lo que supone ser un individuo XY.
Este mecanismo de etiquetado diferenciado automático es muy poderoso; tanto que, a veces, puede producir situaciones como esta. Mi hija no lleva pendientes, decidimos no ponérselos porque nos parecían incómodos. Ella empezó a andar bastante precozmente; a los once meses caminaba ya perfectamente, con estabilidad y con soltura. Un día en el parque, estaba caminando, vestida de gris con ropa que habíamos heredado del hijo de unos amigos, cuando se dispuso a intentar trepar por una roca. Una madre que estaba también en el parque con sus hijas me dijo: «Cómo se nota que es un niño, los niños siempre arriesgándose y tratando de superarse. Muy bien hecho, bonito». «¿Por qué has pensado que es un niño?», le pregunté yo intrigada (sí, deformación profesional). «Pues sobre todo porque no lleva pendientes». El que mi hija no llevara pendientes y escalara una roca, automáticamente hizo que esta mujer pensara que era un niño. Y, a partir de ahí, se puso en marcha el etiquetado diferenciado automático para explicar cómo era mi bebé y animarle a que siguiera con lo que estaba haciendo porque lo consideraba adecuado. Me hubiera encantado ver qué hubiera pasado si mi hija hubiera llevado pendientes y hubiera ido toda vestida de rosa. Tal vez se hubiera llevado un comentario distinto, alguna vez le ha pasado, del tipo: «Anda, deja de trepar tanto, que no es adecuado para una niña».
A todos los bebés, cuando empiezan a andar, les encanta esa nueva sensación de estar erguidos y de poder desplazarse de este modo; quieren hacerlo una y otra vez. Niños y niñas sienten una fuerte inclinación a caminar, a ir de aquí para allá, aunque también hay bebés que son más tranquilos. Esta tendencia a la tranquilidad o al movimiento no la define el sexo, sino las características propias de ese bebé y la estimulación y refuerzos que se le ofrezcan. Si una bebé niña es criada por adultos que aplican el etiquetado diferenciado automático de manera muy intensa, le dirán muchas veces: «Tú eres una niña, las niñas no se mueven tanto, a las niñas os gusta estar tranquilitas». Le sonreirán, le mostrarán agrado cuando haga actividades catalogadas como «de niñas» y le pondrán sutiles —pero perceptibles— malas caras o expresiones de no agrado hacia ella cuando tenga comportamientos catalogados como «de niños». Así, su niña dejará progresivamente de hacer aquello que la aleja de conseguir el reconocimiento y afecto de sus personas queridas. Si esto sigue así, puede que esa niña, a los 4 años, en el parque en lugar de correr y trepar por las rocas se quede sentadita en el arenero jugando a hacer comiditas. Si una persona adulta viera a esa niña en ese momento concreto, podría decir: «Claro, juega a comiditas porque es una niña y las niñas son más tranquilas». Esta persona adulta encontrará, además, un dato confirmatorio a la creencia «las niñas son menos movidas que los niños» cuando, en realidad, esta niña no era más tranquila que la media de los niños coetáneos a ella, sino que se la ha hecho más tranquila.
Este mecanismo por el que se etiqueta de manera diferenciada a niños y niñas es aplicado desde el principio de su vida, desde que son bebés y a lo largo de todo el desarrollo; incluso se aplica a los adultos. Todos tendremos ejemplos a nuestro alrededor. Este mecanismo está dirigido por los estereotipos de género, que son el resultado de la condensación en una máxima de las creencias históricas que definen a los hombres como individuos con características psicológicas basadas en la fuerza, la valentía, la acción y la inteligencia, y a las mujeres como individuos con características psicológicas basadas en la debilidad, la emotividad, la tendencia al cuidado y la pasividad.
Durante varias décadas, la psicología se ha interesado por este mecanismo y se han realizado muchas investigaciones que demuestran tanto su existencia como su temprana y extendida aplicación. En el siguiente epígrafe recogemos algunas de las más relevantes.