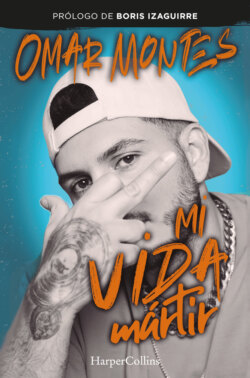Читать книгу Mi vida mártir - Omar Montes - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Mi primer hogar: una chabola
ОглавлениеLos primeros años los pasamos en una chabola que había en el barrio de Opañel. Era una casa baja con patio que acabaron derribando en un terreno que tenían los padres de mi abuelo Rodolfo. Aunque mis padres seguían juntos, mi madre y yo vivíamos con mis abuelos, porque entre ellos no conseguían tranquilidad para criar a un niño. Tengo entendido que durante ese tiempo, mi padre y mi madre todavía se veían a escondidas. A ellos se les complicó lo que hoy sería claramente un match de Tinder.
Era muy pequeño, pero recuerdo que mi abuelo me ponía en un barreño azul y, mientras las niñas y los niños jugaban, yo me bañaba.
Como estaba gordito, me movía dentro como un suave y adorable hipopótamo bebé. Él me traía piruletas muy grandes, redondas y largas, y ahí me las tomaba mientras los demás saltaban a mi alrededor. Cuando me comía esos caramelos gigantes, me daba un pico de insulina que me volvía hiperactivo. No tardaba después en salir a correr y a pegarle al balón con la picha al aire, aquello era una jungla y cada uno hacía lo que quería. Había días que para compensar la hiperactividad del azúcar me daban un poquito de vino, que en aquel entonces no estaba mal visto, y con eso dormía más a gusto y decían que me ponía más gracioso. Éramos felices sin ser conscientes de nada. Bendita infancia.
Hubo una época, muy breve, en la que nos fuimos todos a vivir juntos. Con mi padre, vaya.
Siempre he escuchado llamar a ese sitio como «la casa del terror». Se hubiese podido grabar allí la película de Annabelle. Estaba en Lavapiés y era un bajo muy pequeño, en el que la ventana no era ventana y se inventaron poner un plástico para que lo pareciera. Hacía mucho frío. Era todo pladur. Ahí fue donde intentamos formar una familia al uso, pero sin duda fue un intento fallido. No tardamos mucho en volver con los abuelos, que era lugar seguro, y quisieron dar normalidad para que me pudiera criar sin estar de aquí para allá.
Tendría tres o cuatro años cuando destruyeron aquellas chabolas. Nos expropiaron, nos tuvimos que ir de allí y el Estado nos proporcionó dos pisos: uno para mi madre y para mí, que es donde sigo viviendo, y otro para mis abuelos. Maternos. A los de mi padre nunca les llegué a conocer. Estaban en Irak y eso en la balanza de vivir en Pan Bendito suponía algo así como tener abuelos en otro planeta. Tanto como que nunca les he puesto cara más allá de alguna foto antigua que había por casa. No hay más recuerdos que me vengan a la memoria, a pesar de que mi madre e incluso mi abuela sí que los conocieron antes de que yo naciera.
Tengo dos hermanas, porque mi padre tuvo dos hijas más con señoras distintas. Una de madre rumana y otra peruana. Parecemos de la ONU o la familia de Angelina Jolie. Una tiene veintitrés años, vive en Holanda y trabaja allí en un Starbucks —para el que no sepa lo que es el Starbucks es el sitio donde te cobran el café a precio de Moët & Chandon—. Y otra más pequeña que tiene trece. No tengo demasiado trato con ellas, tampoco se han hecho las cosas como para que así fuera, pero mi núcleo familiar está muy cerrado con mi madre, mis abuelos y la madre de mi abuela, que ha sido muy top en mi vida. Mis hermanas se criaron con mi padre y yo con mi gente. No hemos coincidido ni de mayores. Me hubiera gustado tener un hermano, quizá más grande que yo, con el que me llevara bien y con el que pudiera compartir ciertas cosas y me diera consejos en los momentos chungos.
Con María Ángeles y Rodolfo, mis abuelos maternos, me he criado desde pequeño, como ya he dicho, y con ellos sigo a muerte. Ahora el coronavirus nos ha hecho la vida un poco más complicada. Me da miedo ir a verlos porque, al final, por cosas de trabajo, estoy con mucha gente y no quiero ponerlos en riesgo. Antes iba a comer todos los días. A su casa. La mía. Aquí tengo mi habitación también, bueno, ahora se la he «prestado» a mi tío, que se ha separado y que vive allí. Ellos lo son todo. Y un poco más. No puedo ni quiero pensar en nada distinto a tenerlos ahí. A mi abuela le sigo consultando muchas cosas, me gusta contarle mi vida, cómo me va, en qué ando. Me aconseja y tenemos una relación maravillosa. Ella está en el día a día, al tanto de las nuevas canciones, se las paso antes de que salgan y le pregunto si le gustan. Está muy puesta con las nuevas tecnologías, Instagram, es una locura, le da a todo. Ahora acaba de descubrir TikTok. A veces me pone alguna pega con algunas cosas de las letras, las que son así un poco más pasadas de vueltas, pero no se asusta por nada y es mi primera fan. Le gusta lo que hago y a mí me gusta compartirlo con ella. Sé que me va a decir la verdad y eso es muy importante para no olvidarme nunca del punto en el que estoy. Hace poco que ha tenido cáncer, que he querido borrar también de mi mente. Ella está bien, y punto. Como mi abuela dice, de esto no se va a morir. Los abuelos no se tendrían que morir nunca, estas son palabras de un amigo mío y no puedo estar más de acuerdo.
Mis abuelos también siguen viviendo en la casa de siempre, a la que nos mudamos después de estar en las chabolas que contaba antes. Entre Carabanchel y Pan Bendito se me ha ido la vida —ya no es lo que era, pero Pan Bendito hay que conocerlo. Aquí vale todo. Tiene sus normas y, por tu bien, conócelas—. Es un segundo piso sin ascensor. Subir la compra del Mercadona a un segundo sin ascensor es lo más parecido que hay a una clase de crossfit. Se te ponen las piernas que pareces la Roca. Por eso tengo este cuerpo apolíneo. A pesar de los años parece que todavía las escaleras no les pesan. Me gusta ver los muebles de siempre y, como cuenta mi abuela, los radiadores de siempre, los de hierro, porque son los mejores. Guardan el calor como una cucharada de madre. Esas que prueba para saber si el cocido está soso, y se mete la cuchara a trescientos grados en la boca sin inmutarse. Ella es así. Auténtica. El salón se ha ido llenando ahora con los discos que gano. ¡Quién lo iba a decir! Tengo algunos puestos en mi casa y otros en la suya. Y las fotos de cuando era niño, y de niño a chaval. Años después nacería también mi propio hijo, pero lo que nunca cambia es la casa de la abuela. Con su decoración de los años setenta. Sus tres habitaciones. Sus ventanales a General Ricardos.
Y todos sus recuerdos. Allí es también donde vivió la madre de mi abuela. Muchas veces me quedé yo cuidándola mientras se iba a hacer algún recado. Ella se ponía de los nervios porque su madre se daba un paseo por la casa y yo le decía:
—Tranquila, que si se ladea, ya pego un salto y la cojo.
Por mucho que pase el tiempo se la echa de menos. Cuando mi abuela me contaba que su madre estaba ya chunga, le respondía que de eso nada, que la tenía que ver siempre ahí sentada, y con mi abuela me pasa igual. Cuando me dijo que tenía cáncer, me impresionó mucho. Le repito que tiene que tirar para delante porque si no para mí se acabó todo. Se me cae el mundo encima si no la tengo cerca.