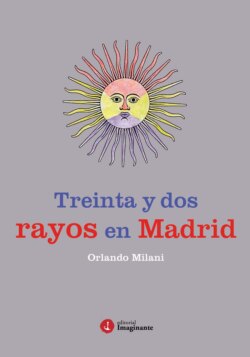Читать книгу Treinta y dos rayos en Madrid - Orlando Milani - Страница 10
Mamani I
ОглавлениеLa mañana anunciaba un calor insoportable en el sur de Santiago. Soplaba desde el amanecer el viento del norte, caliente y enloquecedor. El único policía del pueblo, además del comisario, ensilló la yegua mora, gastada y lenta por los años, y se preparó para enfilar al monte.
Iba a pasar por los tres ranchos donde sabía que vivían unos muchachos en edad militar… O más o menos. Los Palacios, los Funes y la vieja Mamani.
Los Palacios no hablaban español. Solo quechua. Uno de los criados en la casa, que cuidaba los caballos en el monte, sí. Con él iba hablando y esperando la traducción mientras tomaba mates.
Los Funes eran varios, ninguno de los hijos estaba en edad militar, pero Gutiérrez pasaba a visitarlos siempre que podía. Allí veía a Laura, la hija mayor. Él tenía, por lo menos, el doble de su edad, pero la naturaleza lo dominaba, lo empujaba como a latigazos hacia ella. Le calculaba unos veinticinco, no muchos más. Soñaba con esas trenzas, en las siestas acribilladas de chicharras. No podía dejar de pensar en esa mujer tan joven, tan bella, y sentía vergüenza con el solo hecho de imaginarse junto a ella, como si los demás pudieran ver sus pensamientos, su cabeza trabajando.
—La vieja es la que me queda más lejos —se quejó dos veces: por la distancia que debía recorrer y por el esfuerzo en subir a la yegua. No le gustaba andar por el monte. Una tarde de calor y tormenta, antes de llover, se le había cruzado en el camino una lampalagua enorme que le erizó los pelos de la nuca de la impresión y el susto.
—¡Le mandé dos tiros del puro cagazo nomás! —le había comentado al comisario cuando volvió al pueblo. Le erró lejos… La yegua se asustó, pero no se encabritó, ni corcoveó. Como siempre, se quedó quieta. Solo movió un poco la cabeza, como negando.
Al mediodía, con cuarenta grados y teniendo siempre en su cabeza a Laura Funes, llegó al rancho de los Mamani. Ató la mora al brocal y tiró el balde al fondo del pozo. Se sacó la gorra, la bandolera con el treinta y ocho y la camisa. Se lavó la cara y las manos, se remojó la cabeza ardida y tragó tanta agua como pudo.
Estrella era una señora entrada en años. Se le calculaba entre cincuenta y sesenta. Más cerca de los sesenta. Vivía allí con su único hijo.
—¡Pase, Gutiérrez! ¡Hay zapallo y un poco de chivo que quedó de anoche!
—Gracias, Doña Estrella —respondió el policía, poniéndose la camisa y colgando la gorra y la bandolera con el revólver en el apero de la yegua. Sacó al animal del sol y lo ató a la sombra bajo un algarrobo.
—¿Carmen no está? —preguntó al sentarse en la silla con asiento de paja, mientras Elena le servía un plato de comida.
—Está pelando unos palos de quebracho, demoró porque debió encabar de nuevo el hacha. Está renegando con eso… Ya llegará-
—Ya debe estar en edad para sacar la Libreta de Enrolamiento, ¿no? —preguntó el policía, antes de comenzar a tragar.
—Nació en el doce, tiene dieciocho —contestó, segura, la madre.
—Entonces tiene que ir al Juzgado de Paz, si no, el Juez nos va a cagar a retos, a mí y al comisario también.
—Cuando llegue le digo. ¿Qué tiene que llevar?
—Nada. Que me busque a mí y con el jefe salimos de testigo de la edad de él. Porque pronto va a tener que ir al servicio militar. No queremos desertores en Añatuya.
—Bueno, le digo, Gutiérrez. Pero tengo el certificado de nacimiento de él.
—¡Mejor! Y gracias por la comida, Estrella. Cuídese… En esta soledad. ¡Me lo manda pronto, eh!
—Descuide, Gutiérrez, mañana mismo va. ¡Y gracias por traer siempre los avisos!
El hombre desató la yegua, se puso la gorra y se colocó la bandolera con el treinta y ocho. Al paso, fue saliendo del monte y encaró el camino. Una cinta de arena y arcilla llena de huellas de guasunchos y chanchos salvajes que lo llevaría al pueblo en un par de horas. Siempre al paso. La yegua ya ni recordaba cómo era un trote.
—De galope, ni hablemos, ¿no? —le dijo Gutiérrez en la oreja. La mora, seguro que ya ni podía escuchar.
Al otro día, a las siete de la mañana, llegó Carmen a la comisaría.
—¿A qué hora has salido de tu casa, chango? —preguntó Gutiérrez, somnoliento.
—Con las luces, nomás —contestó el muchacho. Delgado, bajo, con un matorral en la cabeza y un paquete enorme envuelto en arpillera y goteando sangre.
—¿Que trajiste ahí? —consultó, ansioso.
—Un chivito que le manda mi mamá al Juez.
—Es mucho para el Juez. Lo vas a poner en un brete, chango… No va a querer aceptarlo todo. Lo vamos a tener que partir en dos. Una parte la dejas acá y la otra se la damos al viejo si te la acepta, ¿sí? —mintió.
—Como usted diga.
—Vení que lo cortamos. Andate atrás, a la mesa del patio. Yo le pido el serrucho al turco, a esta hora en la carnicería no está ni el loro —organizó.
—¿Y el comisario? —preguntó Carmen.
—Estuvo timbeando anoche y ahora debe estar durmiendo.
El comisario era un radical que habían designado en el dieciséis, cuando ganó Yrigoyen. Antes había sido almacenero. Cuando vino el golpe siguió en el cargo. Era buen hombre, honesto y de ir poco por la comisaría.
—Viene muy poco por acá. Cuando hay que firmar —le explicó Gutiérrez al muchacho.
—¡Vení, vení, dale que lo cortamos! —ordenó.
Carmen llevó el chivito cuereado y limpio a la mesa. Gutiérrez llegó en un segundo con el serrucho, como si sus pies tuvieran alas.
—Agarrámelo de las patas que yo le meto serrucho —dijo. En un rato, envolvió un medio chivo en la arpillera. La otra parte la dejó en el piso de la guardia, envuelta en diarios viejos. Ya estaba pensando en el fuego temprano, antes de la tardecita, en el patio, con el comisario y las dos chinas Medina. Vino y dulce de zapallo.
—Vamos que te acompaño del Juez —se ofreció.