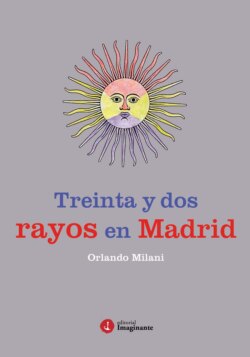Читать книгу Treinta y dos rayos en Madrid - Orlando Milani - Страница 6
Manuel I
ОглавлениеLa mañana en que, temblando, abandonó Vegas, una niebla espesa bajaba desde los montes del norte, envolviendo los robles y los pinos, humedeciendo la hierba, escondiendo las ovejas y cubriendo a los lobos.
Los viejos habían quedado en la casa, y solamente su madre lo saludaba desde la pequeña ventana, enmarcada en los geranios rojos que amaba. La mano derecha hacía un movimiento rítmico y pequeño, como ella. La izquierda sostenía cerca de su boca el pañuelo bordado que siempre la acompañaba.
Esa imagen sería la última que retendría de ella. Encaró despacio el camino de greda gris que lo llevaba hasta la esquina de la iglesia. El camioncito de Soto lo llevaría hasta la ciudad.
Tenía por delante un largo tirón hacia León y, desde allí, al Cantábrico, al barco.
Había soñado durante todo el viaje con vientos y tempestades, con enormes olas negras, espuma y sal.
Ahora, ya se veía Bilbao desde la ventanilla del tren. Estaba un poco adormecido por el traqueteo del vagón, los ojos ásperos por las primeras luces tenues de la mañana de mayo. En cada curva, en cada pequeño bosque que recorría con su mirada, entre sombras y luces, imaginó cómo Ángela habría visto, un año atrás, los mismos lugares, las mismas vueltas que hacía el tren. Los mismos árboles y casas en las laderas.
El temblor de irse, de dejar el pueblo y comenzar lejos otra vida, en el fin del mundo. Pero allá estaba Ángela.
Cinco cartas en un año. Ella había llegado a la Argentina con sus hermanos el pasado junio y, casi de inmediato, le escribió. Luego de la primera carta, en cada uno de los sobres, junto a sus palabras de amor y esperanzas, llegaba, prolijamente plegado, dinero para el pasaje. Había encontrado trabajo muy rápido. No era lo que pretendía, pero alcanzaba para vivir y ahorrar una parte, muy mínima. Esa parte era la que le enviaba a Vegas.
Se había ido adaptando. La hermana había quedado en Buenos Aires con su novio. Ángela continuó a Rosario. Una familia con parientes en Ponferrada le había asegurado el empleo.
En el puerto, Manuel abrió la última carta y releyó una parte de los renglones gastados, amados… Espero que esta carta lo encuentre bien. Aquí estamos bien también, pero extrañándolo mucho. Esto no es bello ni agradable, pero hay trabajo y no se pasan necesidades. Deseo con el alma ver otra vez, junto a usted, algún día, correr el agua en el Bernesga, sentados en el piso. Véngase lo más pronto posible, venga a mí….
El Bernesga... Habían estado algunas pocas veces allí. Ángela desplegaba un mantel a cuadros azules y blancos en la hierba, charlaban y comían, viendo y oyendo correr el agua límpida, llegada desde los terrenos altos. No se veían mucho. En verdad, apenas la conocía, pero rápidamente se enamoró. Casi todos los días, luego de lavarse y limpiarse del hollín de la herrería, iba caminando despacio hasta la casa de Ángela. Sus pueblos eran vecinos y un lejano pariente de ambos los había presentado y convencido para que se casaran. Debieron esperar. Antes, estaba la milicia. En el último año, habían estado juntos unas noches, durante los escasos permisos de Manuel. Calor y miel. Un pedacito de ternura y sábanas blancas en esas vidas duras y de paisajes cotidianos ocres y marrones. Ella se fue antes.
Cuando finalizó la milicia, compró un pasaje a Sudamérica. El barco saldría de Bilbao, y, vía Lisboa y Río de Janeiro, recalaría en Buenos Aires, con un poco de suerte, los primeros días de junio.
Ángela no estaría allí. Como tenía planeado, trabajaba en una casa de familia, en Rosario, Provincia de Santa Fe. “Una ciudad llena de italianos” le decía. A unas seis o siete horas de viaje en tren.
Le había explicado concienzudamente cómo llegar desde Buenos Aires y las calles que debía recorrer desde la terminal ferroviaria, hasta llegar al lugar donde trabajaba y vivía. Todo estaba anotado, archivado en el bolsillo interior de su gruesa y gastada chaqueta marrón que, por ahora, en la primavera europea, viajaba colgada del bolso.
En el puerto, volvió a revisar sus cosas, sus documentos, las pocas pesetas y pesos argentinos, el jamón, los quesos duros y las galletas. Todo envuelto en el viejo mantel anudado.
El Neptuno, un viejo carguero bastante oxidado y, para su disgusto, no demasiado grande, lo esperaba. Era tanta la demanda de pasajes hacia América que muchos barcos de carga habían adaptado lugares para llevar pasajeros. Camastros angostos en pequeños camarotes improvisados en la primera cubierta.
Aunque lo había visto una vez desde la costa gallega, nunca había estado en el océano. Solo había dejado su León natal en ese viaje a El Ferrol con su padre, cuando tenía 10 años y, luego, otra vez, para cumplir con su servicio militar en Extremadura y de allí un cruce a Portugal. Tenía una extraña sensación, mezcla de alegría y adelantada melancolía, por esto que comenzaba: volver a ver a Ángela, irse a otro mundo, abandonar a su familia, internarse en el mar.
Había visitado Trujillo con un teniente de artillería, amante de la historia y de los libros, que lo había tomado como edecán. Fueron a ver el Palacio de los Pizarro, el conquistador del Perú. No podía imaginarse entonces, el tamaño del coraje y de la ambición, para irse a una América desconocida y brutal. Le gustaba pensar en ello.
—En esos cascarones —se dijo cuando vio la imagen del conquistador en una de las esquinas de la enorme construcción de piedra, pagada con el oro que habían sacado de allá. Un rostro duro y decidido. El rostro de un hombre con el valor suficiente para incendiar el mundo con tal de cumplir su destino.
—¿Sabes quién era? —le preguntó el teniente sobre Pizarro.
Sabía.
El oficial le había contado del viaje por el océano, el cruce del istmo, en Panamá, la llegada al Perú. La matanza y la conquista, mientras recorrían el palacio.
No dijo nada, pero había leído mucho en el pueblo, sentado bajo el nogal, en verano, la espalda apoyada en las cortezas rugosas y grises, cuando las golondrinas en los mediodías calientes anunciaban el fin del trabajo. Comía con sus padres, tomaba el gastado libro y, por dos o tres horas, consumía las páginas, hasta que aflojaba el calor y volvía a la herrería, a la realidad cotidiana y repetida.
Ya sabía de Pizarro, también de Cabeza de Vaca y su viaje febril y alucinado entre La Florida y California; sabía de Balboa y lo imaginaba viendo por primera vez el Pacífico, luego de cruzar la inmensidad del mar y la selva infecta. Sabía de Cortés y su viaje desde Cuba a México, luchando con y contra los indígenas, con y contra los oficiales de la corona, hundiéndose, amoroso y conquistado, en una india fuerte y tan ambiciosa como él; sabía de los rencores y crímenes entre Almagro y su socio de conquistas y de la total locura de El Dorado. Le apasionaba la historia entrelazada entre España y América. No le alcanzaba el tiempo para leer.
Había tenido amables discusiones con su teniente en términos de tácticas de guerra. Más que discusiones, se trataba de monólogos. Manuel casi siempre escuchaba.
Le costaba entender cómo tan pocos españoles habían podido derrotar a tantos americanos desde México a Perú. Le habían quedado algunas confusas explicaciones técnicas: los tercios, las picas, el orden en cuadrados, el uso de la caballería, los arcabuces.
Lo perturbaban tantas victorias ante enemigos siempre superiores en número: los protestantes, los moros, los franceses, los mexicas, los incas.
No coincidían esas historias con la bondad de la mayor parte de las personas que había conocido.
—¿Qué había dentro de los españoles?
—No es español el asco a la sangre —repetía el oficial ante esa pregunta. Había ya escuchado eso antes.
“La guerra debe sacar el animal que llevamos dentro”, pensaba. Más tarde, en el lugar que menos se le ocurriría ahora, lo confirmaría.
Había olvidado mucho de lo que hablaban. Lo que recordaba era lo que ese oficial le había dicho de las espadas toledanas de los conquistadores. Cortaban todo. Un hombre a la mitad, una planta, un animal.
Como herrero, eso le había quedado grabado.
—Las hacen estirando, doblando y golpeando el acero y volviéndolo a estirar. Hasta cien veces. Tal como las cocineras hacen la masa de hojaldre, en capas muy finas. Hacen la masa, con el palo la estiran, la doblan, la vuelven a estirar. Igual con el acero. Por eso cortan así —le explicaba, orgulloso, el teniente.
De esas charlas en Trujillo, y las que siguieron hasta su baja en el cuartel, Manuel había comenzado a entender que no podía pensar España sin América, le resultaba difícil. España dividida del nuevo mundo no era España, y América, tampoco era lo mismo. América era eso, desde el parto. Un enorme país entero, blanco y marrón. El pensamiento de una lo llevaba a la otra.
El teniente planteaba, erudito, que quizás Colón no había descubierto el nuevo continente. Le hablaba de los vikingos y tal vez de los fenicios. Manuel lo escuchaba sin intervenir.
No hablaba mucho.
—Prefiero escuchar, mi teniente. Así aprendo —contestaba cuando el oficial le reclamaba sus pocas palabras.
—¡No! ¡No fue el primero que llegó allí, pero puso a América en la historia! ¡Nadie, nunca, por los siglos de los siglos, nos podrá quitar eso! ¡Ni los ingleses, ni los masones, ni estos comunistas que no tienen los cojones para ser españoles! —le decía orgulloso.
Ahora, en el muelle, a punto de iniciar su viaje, no sabía por qué recordaba esa visita a Trujillo y la historia de Francisco Pizarro. Le venía a la cabeza lo que ese muchacho muy educado, con dos estrellitas de seis puntas en su quepis y orgulloso en su uniforme verde oliva, le había dicho en el palacio de Pizarro. Manuel le escuchaba repetir, como una letanía, que el conquistador regalaba frutos de un naranjo que amaba a aquellos que venían a pedirle oro. Una manera de mostrarles su desprecio. Oro de un tesoro que nunca, jamás, se encontró.
Imaginó. Inventó la casa de Pizarro en Lima. Enorme, de gruesas paredes de piedras y con pisos grises. Llena de sirvientes y amigos, de esposas y amantes de cabellos negros y piel de aceituna. El reino de aquel hombre de sesenta años con la vitalidad de un muchacho.
“Ya era un viejo y tuvieron que enfrentarlo varios hombres para matarlo, cuando se defendió con su espada”, pensó.
En el patio de esa casa, en el centro, en un círculo de tierra: el árbol de hojas brillosas y azahares y debajo, entre las raíces, Manuel creía que estaba lo que todos buscaban.
“Lo debe haber enterrado debajo de su naranjo”, pensó Manuel en el mítico tesoro de Pizarro, desvariando, matando el tiempo y el susto con esos recuerdos.
“Está enterrado en el patio. Los peruanos debían buscar allí”.
“¿Existirá aún la casa de Pizarro en Lima?”.
“¿Cuál sería su propia América? ¿Con qué América se encontraría?”, se preguntaba a cada momento.
“No la de las selvas, ni los Andes majestuosos, llenos de nieve”, pensó.
Las cartas de Ángela describían un país interminable, de llanuras infinitas: un mar de hierba, había escrito. Cebada, trigo, maíz y vacas, muchas vacas… Y caballos, también incontables.
Volvió, como por décima vez, a contar sus reservas: no había mucho, pero para comenzar eran suficientes.
“Dicen que hay bastante trabajo allá”, pensó para tranquilizarse. Desenrolló su delantal de cuero, el más nuevo. El otro lo había dejado en su herrería de Vegas del Condado. Lo volvió a doblar y guardar en el bolso de lona, como quien revisa los documentos de su profesión. Se levantó del banco de madera, colgó al hombro sus escasas riquezas y subió a la pasarela que conectaba el muelle con el barco, pensando, convencido y triste, que era la última vez que pisaba España.
Esa España sin trabajo, con miseria y convulsiones que no anunciaban, a la larga, nada bueno. Pero que amaba tanto y tan profundo, como a su familia.
Casi no había hablado con nadie en el viaje, solamente con el marinero portugués con el que compartían tabaco y con esa asturiana: Lucía, con dos críos muy pequeños. Le había dicho:
—voy a Mendoza. Me espera mi marido allá. Hasta los pasajes de tren tengo. Desde Buenos Aires nos quedan todavía como 20 horas. ¿Tan grande es ese país?
—Me dice mi esposa que es interminable —respondió Manuel—. Ojalá sea más fácil vivir allá que en España.
—Ojalá —como un ruego, pidió la asturiana.
Le gustaba salir a cubierta, con llovizna o sol. Se acodaba en las barandas, silbaba bajito un pasodoble y fumaba un cigarro. Le agradaba el viento en la cara; oír las voces de los marineros trabajando; la sal salpicando; el temblor del barco, constante, igual, que llegaba desde las calderas. Ese barco era otro mundo, nuevo para él.
Con el galopín portugués nacido en Boa Vista, se encontraban día por medio, al menos. Manuel armaba cigarrillos y conversaban sobre cuestiones marineras más que nada. Otro poco sobre el vinho verde de Porto, las barrancas del Duero, y las barcazas cargadas con toneles que iban y venían por el río. Un paisaje que a Manuel lo había impresionado.
El marinero de Boa Vista, cada día que se encontraba con Manuel, le aconsejaba buscar trabajo como embarcado.
—Um barco, Manoel…
Creía que un poco lo hacía para conseguir gratis papel y tabaco, y para que alguien escuchara sus desafinados y lastimeros fados, aunque le parecía sincero en algunas cuestiones.
—Ya veré que hago —contestaba, parco, el castellano, ansioso de llegar de una vez a Buenos Aires.
Con Lucía hablaron algunas veces. Hermanados por la aventura y la soledad. Muertos los deseos, por la ansiedad y el cansancio.
Le impresionaba la tristeza profunda que emanaba esa mujer.
“Todos debemos parecer igual de tristes”, pensó.
Cuando llegaron a Buenos Aires de madrugada, los sorprendió el silencio y la quietud del barco al apagarse las calderas. Al salir a cubierta, un viento frío que cortaba el aire y que parecía llegar desde el fondo de esa ciudad gris los saludó. Manuel extendió su mano a Lucía y levantó a los niños uno tras otro, abrazándolos. Se despidieron en el muelle, huérfanos, solos, todos con el mismo miedo.
—¡Que tenga mucha suerte! —dijo la mujer, casi entre lágrimas.
—¡Suerte también para ustedes! Tengan cuidado hasta llegar. ¡Dios los acompañe!
Manuel tomó sus cosas y se encaminó, detrás de ellos, a la oficina de migraciones. Un viejo y enorme edificio de altas ventanas y pisos de mármol gris. La torre de Babel, de la que hablaba el cura del pueblo. Todos los olores, los colores y los idiomas juntos. Caos y apuro. Hambre, agotamiento y transpiración. A él le resultó más fácil, mucho más fácil. Agradeció infinitamente hablar en español. Esa cajita musical llena de giros y pequeños tesoros, esa llave mágica y gigante, completa de sonidos y colores, que abre casi todo en América.
Ansioso, cansado y mugriento, oír el golpe de los sellos de goma sobre los papeles que el oficial de aduanas estudió brevemente sonó en sus oídos como si una cerradura vieja y oxidada se destrabara al fin. Como si un candado se rompiera y le permitiera salir de la jaula.
Se sentía, ahora, cerca de acariciar a Ángela.
Salió en pocas horas —dos o tres— a la ciudad, dejando atrás el griterío y a los italianos, rusos y alemanes, a los judíos con largas barbas y sobretodos oscuros de tafetán tratando, a los gritos, de explicar sus documentos y apellidos, traqueteando la burocracia con algunas pocas palabras atravesadas.
Al dejar el edificio, vio, desde lejos, irse a la mujer arrastrando sus bártulos, los pequeños críos ayudando como podían. Uno de ellos, tironeando y golpeando un pequeño bolso por el piso. La asturiana, decidida y valiente, cruzó la calle paralela al puerto, dobló la esquina y desapareció.
Trató de sacar rápido de su cabeza esa última imagen. Ahora le tocaba a él. Preguntó por dónde ir y encaminó sus pasos hasta Retiro. Desde allí salía el tren a Rosario. La gruesa chaqueta ahora puesta. Sacó su boina negra y enderezó el paso rápidamente. La ciudad era grande y la imaginó desordenada y opulenta: bullían los vendedores, los carros cargados con verduras o con tarros de leche, y los tranvías. Otra vez, mil idiomas y ninguno en la ciudad. Por primera vez en muchos días estaba contento. Ya no había miedo, solo esperanza. Iba, al fin, a ver a su esposa.
El abrazo en Rosario fue intenso y duradero. Lágrimas primero. Llanto después.
—¡Usted no cambió, Manolo, está más flaco pero bien! —lo tranquilizó la castellana menuda y de ojos oscuros que amaba y no podía soltar. La había extrañado hasta el dolor. Era una parte suya, aunque nunca habían dejado de tratarse formalmente.
—Es porque la he extrañado mucho —respondió Manuel. Y juntos entraron a la habitación para el personal que ella ocupaba al costado de la casa donde limpiaba y cocinaba.
En un pequeño calentador, Ángela preparó manzanilla. La bebieron, sin soltarse, sentados en la cama.
En pocas horas, los dos relataron apresuradamente lo que habían vivido en esos meses: los viajes, las familias, los lugares y aromas que habían quedado atrás, la milicia, el trabajo de ella, la nueva tierra.
—Me gustó el mar, mucho, mucho. Y el barco también —la sorprendió—. Un marinero me enseñó muchas cosas allí. Comíamos juntos en cubierta a la noche. Debe ser una buena vida esa —señaló ensimismado ante la mirada de su esposa, que reía.
—¿De dónde mar, usted? Siempre en la herrería o en las montañas, pastoreando las ovejas —preguntó y afirmó al mismo tiempo su mujer, restándole importancia a la conversación.