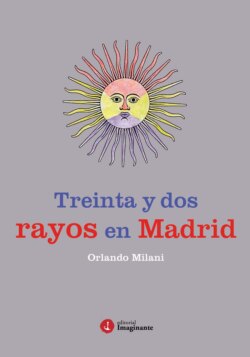Читать книгу Treinta y dos rayos en Madrid - Orlando Milani - Страница 13
II
ОглавлениеUn martes, la murciana se paró delante de Jimena, se desprendió el botón superior de la blusa delante de la anciana y le mostró una imagen del sagrado corazón de Jesús, llevando su dedo índice a los labios en señal de silencio. Había visto a la portera merodear por las escaleras.
—No diga nada Jimena, confíe en mí —pidió la joven.
—Traje unos salames y jamón que conseguí de mi tío. Ese hombre se va a morir de hambre comiendo lo suyo.
—¿Qué hombre? —se defendió Jimena—. ¿Qué es lo que dices? —agregó.
En voz muy baja, Lucía continuó:
—Confíe en mí, señora. Mi hermano está en Badajoz, con el bando nacional, es sargento de la Legión. El lunes consiguió hacer pasar una carta para mí. Ya van a llegar a Madrid, no lo dude. No voy a denunciarla, faltaría más, quédese tranquila. Me da valor lo que usted hizo. Odio a estos anarquistas y socialistas más que a nadie.
Sacó un paquete envuelto en papel de diario. Como en el acto de un mago, aparecieron de la galera un trozo de jamón y unos salames. Los dejó sobre la mesa.
—No es ibérico, ni nada que se le parezca. Este puerco, las bellotas, solo las vio en el periódico, pero lo que ustedes necesiten, me piden. Todo está comenzando a escasear, pero gracias a mi tío, que es un pirata del mercado negro y un ave de rapiña para el dinero, consigo algunas cosas. Hasta dientes de oro y un aro tiene… Pirata.
Jimena se tranquilizó y preguntó:
—¿Por qué dices con tanta seguridad que aquí hay un hombre, Lucía?
—Son todos iguales. Orinan el inodoro. Y si no es la tapa, el piso. Siempre fallan. Usted no se da cuenta porque ya no ve muy bien, ¿no? Además, siempre hay bastantes platos para lavar. Muchos para usted sola.
—La verdad, no veo tres en un burro —respondió—. Y no es un hombre, es casi un niño, como tú. Le llevaron hace unas semanas a toda su familia de aquí abajo. Vivían en el tercer piso. Está en el altillo. Le diré que baje cuando tú vuelvas, creo que le hará bien.
—No sé… Como usted diga, Jimena. Por allí se asusta. Pobrecito.
El siguiente jueves almorzaron los tres juntos, en silencio. Casi como una familia. Pablo se atrancó con los salames y el jamón. Las papillas y la avena ya lo estaban matando de suavidad. En el apuro por tragar, no levantaba la mirada de la mesa.
Después de comer, dijo en un susurro:
—Si alguna de ustedes puede, hay dinero escondido en casa. Estos hijos de una gran puta no pueden haberlo encontrado. Si te animas, Macarena, te hago un dibujo de la casa y lo traes. Nos va a hacer falta para que puedas traernos comida y por si tú necesitas dinero para cualquier cosa. Debes traer un destornillador. Debe ser pequeño, porque los tornillos también lo son. Es una tapa que está detrás de la cama. Mi padre acomodó ese lugar para esconder las cosas de valor cuando nos íbamos de vacaciones, por si entraban ladrones.
—Está bien —dijo la joven—. Pero voy a entrar el martes, antes de subir aquí. A esa hora la encargada del edificio está abajo, vigilando quién entra y sale. Más tarde, veo siempre a esa bruja que entra a los departamentos vacíos. Debe estar robando cosas. Al militar retirado del segundo también se lo llevaron.
—¿Al señor Esteban? —preguntó alterado Pablo.
—Sí. El lunes, hace 15 días. Lo sacaron con la cabeza llena de sangre. Lo habían golpeado. Eran cuatro: dos mujeres y dos muchachos con uniformes verdes y brazaletes rojos.
—¡Hijos de una gran puta! Ya ajustaremos cuentas, si Dios quiere. —La mirada de Pablo ahora era distinta. Más dura y seca.
Jimena pensó: “Dios no tiene nada que ver en todo esto”.
—El martes busco eso, prepárame el croquis —dijo Macarena y se dispuso a levantar la mesa.
Cuando se iba, Pablo acercaba la oreja a la puerta y se quedaba así hasta que ya no escuchaba el taconear rápido de la joven bajando las escaleras.
—Alma de Dios… Y pensar que yo le pago tan poco —confesó la dueña de casa.
Desde ese jueves y hasta el martes, a Pablo le había parecido que el tiempo no pasaba. La llegada de esa niña, unos años mayor que él, le había dado otra fuerza, otras ganas de superar esta pesadilla. Era como si ahora existiera un horizonte posible. Más claro.
El martes por la mañana, el temor reemplazó a la ansiedad. Tanto él como la anciana, caminaban nerviosos esperando que ella, al fin, golpeara la puerta y entrara a salvo.
Macarena dobló la esquina y casi al instante vio la figura de la portera/miliciana/vigilante parada en la vereda, ostentando su casi insignificante poder, llevando con orgullo una de sus armas: un manojo de llaves que revoleaba circularmente. La otra era el enorme teléfono de la recepción con el que se comunicaba casi a diario con la checa del barrio. A veces, para la delación; otras, simplemente para hacerse escuchar y sentirse necesaria.
Pensó Macarena que, en estos días, había visto lo que eran las personas en verdad: lo bueno y lo malo; lo que había dentro de ellas. Recordó lo que siempre le decía su abuelo, un granadino, seguramente mitad moro:
—Para conocer a la gente, Maca, hace falta comer una bolsa de sal juntos y, a veces, ni así… Y ni ellos mismos se conocen, ¿sabes? Porque para conocerse hay que mirar hacia adentro y siempre se tiene miedo de lo que se puede encontrar.
“Una bolsa de sal”, pensó. “¿Cuántos años, tomando de a pizcas?”. El viejo tenía razón.
Saludó todo lo amablemente que pudo a la portera/miliciana/vigilante y subió despacio esas enormes escaleras. Antes de entrar al departamento de Pablo, miró hacia atrás y hacia abajo, simulando acomodar sus botines. La bruja no la había seguido. Seguramente, seguía ostentando su poder en la vereda, con el delantal sucio, revoleando el juego de llaves, echando panza. Sonrió para sus adentros con la ocurrencia.
Con algo de temor y mucho cuidado, abrió la puerta y en puntas de pie, se quitó sus botitas y, descalza, se dirigió al dormitorio principal. Entonces, corrió silenciosa y lentamente la pesada cama. El colchón, las sábanas, el cubrecama y las fotografías de las mesitas de luz estaban en el suelo. Los cajones vacíos. No había ropa. Imaginó el cuarto de portería lleno de vestidos y pantalones.
Cuando el espaldar estuvo a unos treinta centímetros de la pared, sacó del bolsillo de su delantal el destornillador y uno por uno, retiró los pequeños tornillos que sostenían una tapa de madera muy fina. En el hueco aparecieron varios fajos de pesetas cuidadosamente atados en hilo de algodón.
Hizo rápidamente un envoltorio con una de las sábanas y colocó allí todo el dinero que encontró. Nerviosa, puso los tornillos nuevamente y volvió a ubicar la cama en su lugar. Tuvo miedo antes de volver a abrir la puerta y salir a la escalera gris de caracol, aunque solo tenía que subir un piso. Tenía la sensación de que, al abrir, estaría allí la portera. Abrió despacio, asomó la cabeza. No había nadie. En puntas de pie, con sus botas en una mano y la bolsa con el dinero en la otra, corrió al piso de Jimena. No golpeó la puerta, la abrió directamente. Jimena se llevó las manos a la cara, como un rezo de felicidad cuando la vio entrar.
Pablo la abrazó fuerte, descargando allí todo su miedo a perderla. Sentía, mezclados, sentimientos de agradecimiento y placer, apretado a su cuerpo cálido y potente, sosteniendo a esa mujer que había descubierto: bellísima y simple. Mirándose en unos ojos negros que lo sacaban del dolor, se sentía ahora valiente y, al mismo tiempo, refugiado en esas caderas que lo anestesiaban de todo.
Cada minuto del día pensaba en ella. A Macarena comenzaba a pasarle lo mismo.