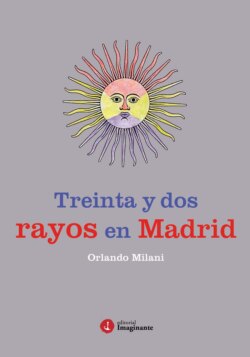Читать книгу Treinta y dos rayos en Madrid - Orlando Milani - Страница 7
II
ОглавлениеPara el segundo año, la herrería había comenzado a funcionar, puro hollín, chispas, golpes y calor. La pequeña casita alquilada estaba lejos del centro: todo barro y pajonales en las lloviznas de las sudestadas de julio.
Se levantaban temprano. Ángela hacía un poco de café fresco todas las mañanas. Era uno de los escasos lujos que se podían permitir. La escuchaba desde la cama moler los granos y, luego, se levantaba con el aroma que desprendía la jarrita de loza en el calentador. Más tarde, comenzaban a caminar por la costa del río marrón hasta llegar al centro, al trabajo de ella. Entonces, Manuel regresaba desandando parte del camino hacia la herrería: un pequeño galpón que le había facilitado un andaluz al que le había ido mejor vendiendo telas en una mercería y que ya no usaba. Solo le había pedido que lo mantuviera y cuidara.
El lugar, una pequeña pocilga de paredes y techos de madera y piso de tierra barrido, estaba más cerca de su casa que el lugar de trabajo de su esposa, pero Manuel no dejaba que ella caminara sola en la madrugada. Iban juntos y luego volvía sobre sus pasos para comenzar a trabajar.
Encendía la fragua, empujaba el aire con el fuelle, fundía el acero y comenzaba a darles forma, a martillazos, a los cuchillos que vendía por las tardes en las carnicerías. Apenas llegado y con escasos clientes, herraba los caballos de los carros de venta ambulante. Ahora, ya había visto que los cuchillos le dejaban más ganancias. Nunca había visto tantas carnicerías ni, sobre todo, tanta carne. Reses partidas al medio, cinco o seis colgadas de ganchos detrás de los mostradores de madera gruesa, donde en un rincón se amontonaban en grandes contenedores de aluminio, lenguas, hígados, riñones y vísceras.
—Nunca comeré eso —se dijo el primer día que lo vio.
Lo mejor era que, para tanta carne, había mucha necesidad de cuchillos. Tampoco nunca había visto tantos, ni tanta gente que los supiera manejar. A él le convenía. Él los hacía y, así, ganaba para vivir.
Si alguien le preguntara qué era este país, no dudaría en contestar: llanuras y caballos; carne y cuchillos.
La ciudad, en verdad, estaba llena de italianos. La mayoría, genoveses, sicilianos y piamonteses. Ninguno era herrero. Los criollos tampoco. Menos aún los judíos y árabes, vendedores de ropa usada, zapatos y mercaderías aparecidas como por arte de magia. Eso era algo que siempre lo deslumbraba. “¿De dónde sacan todas esas cosas? ¿Cómo las consiguen?”, pensaba Manuel cada vez que los veía bagayeando y vociferando sus ofertas.
Una tarde como otra cualquiera, el destino le metió su cola entre las rodillas.
—¡Gallego! Necesito que unos de estos días vengas p’acá a afilarme bien las cuchillas —le dijo el carnicero, morocho y corpulento, apenas pasó la puerta. Todas las semanas lo llamaba de esa forma. Esta vez, quizás porque había estado pensando mucho en sus padres y en León, o porque sí, la trompada de Manuel resonó en la quijada del criollo, que cayó sobre unos cajones vacíos, dormido.
—¡Te voy a dar, “gallego”, me cago en la madre que te parió! —gritó, como si el otro pudiera escucharlo desde las nubes del cloroformo.
Entonces, en un segundo, al otro día, cuando llegó la policía, después de la denuncia, desaparecieron la casita, la herrería y el trabajo de Ángela, como si los hubiera soplado el lobo del cuento para niños.
El comisario de la seccional del barrio, era un entrerriano gordo y tranquilo, pero con ojos achinados con los que no se jodía.
—Vos sos laburante y calentón, gurí. No te voy a meter preso, ni te paso por la guardia. Tengo muchos líos con los anarquistas y los vagos, la denuncia va al cajón. Si te vas, para evitar líos, acá no pasó nada, pero te me agarras la prenda, las valijas y te me mandas a mudar, ¿estamos? ¡No te quiero ver por acá! Por vos y por mí. El negro tiene unos hermanos pendencieros, trabajan despostando en los frigoríficos del saladillo. Andan todo el santo día con el facón encima. Si no querés ligar un tajo, te conviene rajar.
Manuel asintió, callado y resignado, con Ángela tomada de su brazo. Salieron de la comisaría y no hablaron por varias cuadras, hasta que, humilde, le preguntó:
—¿Usted qué quiere hacer, mi vida?
Ella ya sabía:
—Nos vamos a Buenos Aires. Mi hermana nos recibe y veremos qué hacer. Lo quiero mucho, ¿sabe?
Al día siguiente, luego del café, armaron la valijita de ella, de cuero barato que parecía cartón y el raído bolso de él. Devolvieron las llaves de la casa y del galpón y pasaron a avisar a los patrones de Ángela que ya no trabajaría allí, que se iban de Rosario. No querían líos, ni comenzar con el pie izquierdo. En dos días, habían desaparecido la cama, la mesa y las sillas, los cacharros de cocina, la fragua y, sobre todo, los pesos que iban a venir. Y de nuevo al tren, ahora al revés, desde la estación Rosario Norte a Retiro y volver a empezar.
Mucho más tarde, en Buenos Aires, comprendió, aunque le siguiera molestando, que aquí, a las personas con sangre indígena, del interior, se la llamaba “negros”; a los judíos se los llamaba “rusos”; a los árabes, “turcos”; a los italianos, “tanos”, y a los españoles, “gallegos”. Ya no importaba. No siempre eso era despectivo. En ocasiones, incluso, descubrió en esas manifestaciones algo de afecto. Le costaba entenderlo, pero así funcionaba. Así era este mundo nuevo, brutal y hermoso; joven y atolondrado.