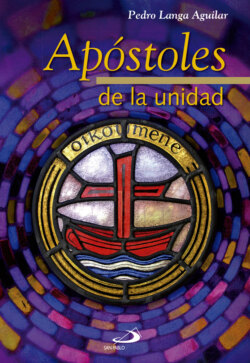Читать книгу Apóstoles de la unidad - Pedro Langa Aguilar - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеYVES CONGAR (1904-1995)
Yves Marie-Joseph Congar nació en Sedán (Francia) el 13 de abril de 1904 y murió en París el 22 de junio de 1995. Densa biografía teológica y apóstol insigne de la unidad, fue discípulo del filósofo del personalismo, Jacques Maritain, y estudió en el Instituto Católico de París (1921-24). Entre 1924-25 hace el servicio militar en Sant-Cyr y en Birgelen (Alemania). Aquí le asalta la duda de si hacerse monje benedictino o fraile dominico, pese a conocer ya la obra de santo Tomás de Aquino y la Vida de santo Domingo, del padre Lacordaire. Toma en 1925, por fin, el hábito dominicano en el noviciado de Amiens (1925-26) y cursa teología en el Estudio General de Le Saulchoir (Kain-la-Tombe; Bélgica: 1926-30). Ordenado sacerdote en 1930, su tesis de lector en teología un año más tarde versará sobre La unidad de la Iglesia.
Largo y doloroso cautiverio el suyo durante la II Guerra mundial en los campos de concentración nazis de Mainz, Berlín, Colditz y Lübeck (1939-45). Su oposición al nacionalsocialismo le acarreó especial dureza de trato, lo que no fue óbice para desplegar en tan lóbregos lugares, peores que otro ninguno, cierta actividad intelectual mediante conferencias ante sus camaradas. Entre la publicación de Cristianos desunidos en 1937, año en que comienza a dirigir la colección Unam Sanctam, y Verdadera y falsa Reforma en la Iglesia (1950), se convierte para Francia, junto con M. D. Chenu, J. Daniélou y H. de Lubac, «en la encarnación […] de una nueva teología» (nouvelle théologie) que busca «volver a las fuentes del pensamiento contemporáneo».
No menos duro fue el acoso de tipo, digamos, doctrinal a que se vio sometido en su dilatada y fecunda carrera teológica. Solía recordarlo al término de su vida. En este párrafo, por ejemplo: «Desde los primeros días de 1947 hasta fines de 1956 fui objeto o sujeto de una serie ininterrumpida de denuncias, avisos, medidas restrictivas o discriminatorias, de intervenciones cargadas de desconfianza»[137]. Y todo, que ya es deplorable, por malentendidos sobre sus libros en general, en especial Cristianos desunidos (1937), Verdadera y falsa reforma en la Iglesia (1950), y Jalones para una teología del laicado (1953). En adelante, deberá someter a Roma cuanto publique. Y en lo relativo a relaciones pancristianas, el Santo Oficio se opondrá en redondo a que asista en Ámsterdam a la fundación del CEI (1948), acto para el que había sido invitado expresamente. Peor aún: a partir de 1954, él y otros colegas son destituidos de sus cátedras y deben salir de Le Saulchoir.
Pasada la guerra, y después de haber sufrido no uno sino tres exilios (Jerusalén-Roma-Cambridge), san Juan XXIII requiere sus servicios para consultor de la Comisión preparatoria del Vaticano II (1959-62), miembro de la Comisión teológica, y experto de monseñor Garrone durante las tres últimas sesiones conciliares (1963-65). Fruto de su magnífica labor allí, serán los dos volúmenes póstumos de su Diario del concilio, los cuales libros, unidos a Diario de un teólogo, forman actualmente una trilogía imprescindible para quien pretenda conocer los avances teológico-patrísticos del siglo XX.
Nombrado maestro en teología por la Orden de Predicadores (1964), miembro de la Comisión católica para el Diálogo con la FLM (1965), y de la Comisión Teológica Internacional (1969-74-79), a partir de 1984 pasa el resto de su vida, aquejado de una enfermedad neuronal, físicamente impedido –con parálisis progresiva, si bien muy lúcido de cabeza–, en el Hospital de los Inválidos de París. El 26 de noviembre de 1994 es creado cardenal de la Iglesia en reconocimiento a su teología y a su aportación en el Vaticano II. C’est trop tard, trop tard, dicen que exclamó al conocer la noticia[138]. Él mismo quiso puntualizar que, según su fuente [P. Tucci, también cardenal andando el tiempo], ya Pablo VI había barajado el nombramiento, «pero su propuesta suscitó [entonces] tales discusiones que se le aconsejó sobreseerla»[139]. Le acercó la birreta hasta el hospital parisino su gran amigo y colega en lides ecuménicas cardenal Johannes Willebrands. Pleno de sabiduría y prestigio en todo el mundo, como envuelto por el aura mística del misterio y rodeado de una enorme dignidad, fallece el 22 de junio de 1995. No faltan quienes han querido ver en su caso un reflejo del hoy beato cardenal John Henry Newman[140].
1. Pionero del ecumenismo.
Precoz vocación ecuménica la suya. Se le afianza y consolida al ordenarse de sacerdote en 1930. «Nació –son sus palabras– prácticamente en 1928 o 1929. En esta época, me apareció con toda claridad el hecho de que tal vocación se había preparado desde mi niñez. Tuve muy pronto amigos protestantes y judíos, hijos de amigos de mis padres…»[141]. Era su ecumenismo de entonces, por otra parte, un poco el fruto, si se quiere, de la controversia, bien que amistosa ella, irénica sobre todo. Durante los preparativos para la ordenación sacerdotal, dicha llamada, como digo, tomó de veras cuerpo. Eligió al efecto una serie de lecturas que facilitaron el proceso: «El evangelio de san Juan que había estudiado con el P. Lagrange, el comentario de santo Tomás. Fue meditando particularmente el capítulo 17 de san Juan cuando me fue claramente revelada mi vocación ecuménica»[142].
Contribuyó lo suyo también el cercano trato a diferentes profesores: W. Monod, A. Lecerf, L. Bouyer, J. de Saussure, N. Bardiev, S. Bulgákov, K. Barth, entre otros. Asimismo a personalidades que desde la Iglesia católica iniciarían antes o después un caminar ecuménico algo silencioso tal vez y sin respaldo jerárquico, pero firme, como A. Gratieux, L. Beauduin, C. Lialine, P. Couturier, etc. Tampoco son de omitir, en fin, sus visitas a lugares luteranos en Alemania, su predicación en semanas de la unidad, sus frecuentes misas votivas por la unidad cristiana y, ante todo, aquel deseo suyo de ofrecer un servicio doctrinal a dicha causa en forma de verdadera teología ecuménica.
Respondiendo a Giancarlo Zizola en la que será una de sus últimas entrevistas, aclaró de su primera publicación cuanto sigue:
«He de precisar que mi primer libro sobre ecumenismo, publicado en 1937 con el título Cristianos desunidos, no fue a parar al Índice. Solo en OR se publicó una crítica del P. Cordovani, dominico como yo. Pero de prohibiciones, nada. Este libro lo escribí en 1930. El texto de Jn 17,21 que todos sean uno, me hizo sentir la necesidad de trabajar más por la unidad de los cristianos. Mis superiores, lejos de objetarme nada, me permitieron continuar los cursos en la Facultad protestante de París»[143].
Las siete páginas manuscritas de su retiro en Downside, re-copiadas en Diario de un teólogo, recogen al respecto un testimonio muy útil para entender lo de su vocación ecuménica. Afirma él al respecto que esta quedó sacudida por su actitud antinazi, su cansancio ante las mismas cosas que había que decir una y otra vez y, sobre todo, «el obstáculo sistemático y total –precisa– con el que me encontré, después de la Guerra, por parte de Roma y de todo lo que afecta a sus pretensiones en materia ecuménica. Llegué a la idea de que la mejor manera de servir al ecumenismo era, para mí, no hablar de él, no hacer nada». Ya es triste verse sometido a semejante acoso.
Y un poco más adelante, insiste: «Pero el inmenso problema de la desunión y de la llamada a la unidad sigue en pie. Lo que yo he dicho a este respecto es lo que creo. Creo que el gran movimiento actual responde a una voluntad de Dios y a una moción de su Espíritu Santo. Es algo inmenso. Una causa inmensa. […] Tendría que rezar mucho más de lo que lo he hecho desde veinte años atrás por las inmensas necesidades de la causa ecuménica. Misa; breviario; oraciones ocasionales. Llevar estos pesos en mi alma y en mi cuerpo. Entrar en esta parte de la redención»[144]. Autor material de tantos números en el decreto UR, a fe que lo consiguió cumplidamente.
Relativo al mismo asunto, he aquí el largo texto con que abre Diario de un teólogo: «Mi vocación eclesiológica y ecuménica surgió en 1929 y 1930, durante el año de mi preparación al sacerdocio. En la medida en que lo puedo precisar ahora, a partir de 1929. Leyendo el evangelio de san Juan en la perspectiva de mi preparación al sacerdocio, concebí un gran amor por la unidad de la Iglesia y de los cristianos. Al meditar el capítulo 17 de san Juan, recibí o concebí esta vocación de consagrarme a la unidad y a la reunificación. Desde el invierno 1929-30, tal vez incluso antes, mi espiritualidad estaba ya orientada en este sentido; había surgido en mí una gran devoción a los capítulos de la oración sacerdotal»[145]. No hace falta, en fin, insistir con más citas para comprender la firmeza de sus convicciones ecuménicas en la viña del Señor, de cuya realidad dan cumplida cuenta su vida y sus escritos de ecumenista insigne y de eclesiólogo genial.
2. Verdadera y falsa reforma en la Iglesia.
Publicado en 1950, este libro desencadenó la tormenta y acarreó al autor críticas muy severas. Habían pasado pocos meses desde la encíclica Humani generis de Pío XII, «una especie de Syllabus moderno». La Iglesia francesa se hallaba en el ojo del huracán a causa de los sacerdotes obreros, de los cuales Congar –con Chenu– era consejero, y, sobre todo, por el reformismo que alentaba en aquella Iglesia piloto a la que este libro del ilustre dominico prestaba su voz. Era entonces nuncio en Francia monseñor Roncalli, futuro Juan XXIII.
A la vuelta de tantos años, anciano él en París, su memoria seguía intacta:
«Me prohibieron reeditar ese libro y traducirlo a otras lenguas. Esto ocasionó algunas dificultades al editor que había firmado ya algunos contratos. A partir de 1952, se me sometió a una censura previa y las medidas se hicieron drásticas en 1954. El grupo de teólogos de la escuela dominicana de Le Saulchoir fue dispersado. El P. Chenu fue a parar a Rouen, yo a Israel –Jerusalén– y después a Gran Bretaña – Cambridge–. Fíjese: cada sufrimiento tiene su lado positivo: en Jerusalén, la explanada del templo me sugirió el libro El misterio del templo, en el que evocaba el misterio de la presencia de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Para este libro, se nombró a siete censores y se me acusó de negar la importancia de la jerarquía. He aquí por qué la obra no se publicó sino cuatro años más tarde, en 1958»[146].
A la pregunta sobre cómo veía él aquellos sufrimientos desde la airosa cumbre de su magisterio teológico al término de sus días, el director de Unam Sanctam y autor de una de las mejores eclesiologías modernas de san Agustín no pudo por menos de enfatizar que la Iglesia es santa, no en sí misma, pues su santidad no es una cualidad propia de cada uno de sus miembros, sino que deriva de ser, en medio del pecado, ámbito de la presencia de Dios que se acerca a la miseria humana presente en la comunidad eclesial. En la Iglesia se participa de la vida divina de modo gratuito (gracia) y no por mérito por parte de la jerarquía o de los fieles que gozan de ella. En lo que a catolicidad concierne, ha de consistir esta en la capacidad de la Iglesia de asimilar y desarrollar los valores auténticamente humanos y la diversidad cultural de la humanidad. Busca hacer hincapié en el papel de los laicos. Estos, a juicio del autor de Jalones para una teología del laicado, tienen una vocación de compromiso con las causas justas de la humanidad. La salvación cristiana asume y engloba la liberación social, política, económica, cultural y personal, dándole profundidad y plenitud en la trascendencia. El compromiso se asume y acomete desde la vivencia de la fe que conduce a un imperativo nítidamente cristiano, orientador y radical, pero este rumbo permite que las opciones del creyente sean opinables y falibles y, consiguientemente, que haya de respetarse el pluralismo.
Le preocupa el papel de la jerarquía en la Iglesia y no escatima críticas sinceras, y severas. Entiende que los obispos están por completo encorvados, serviles a Roma. Defiende, frente a ello, un concepto radical y profundo de obediencia que nada tiene que ver con el consabido e insincero simplismo autoridad-súbdito. Aunque nunca llegó a escribir el tratado de eclesiología total soñado de joven, fue Congar siempre, en realidad, un eclesiólogo de la mejor escuela, capaz de revalorizar carismas y ministerios, de apostar por el papel del magisterio en cuanto servicio (san Agustín), y no como poder, amén de la colegialidad episcopal. Y todo ello antes incluso de que llegara el Vaticano II.
Sobre las reacciones a raíz de la muerte de esta primerísima figura teológica del siglo XX ha corrido mucha tinta. Qué hubiera dicho de sí mismo, ni se sabe. Quizás algo similar a cuanto comentó sobre el final de su gran amigo el P. Chenu, otra figura relevante de la teología del siglo XX metida en la negra lista del Santo Oficio. «Cuando supe que el opúsculo del P. Chenu, Le Saulchoir, una escuela de teología, había sido incluido en el Índice, yo me encontraba prisionero en Alemania. La cosa me pareció estúpida. Cuando el P. Chenu murió (11-2-1990), se celebraron unos funerales en Nôtre-Dame de París a los que asistieron el cardenal, numerosos obispos y centenares de sacerdotes. El Papa [Juan Pablo II] envió un telegrama de quince o veinte líneas. ¡Increíble!»[147]. Palabras, como se ve, de premonitoria carga autobiográfica[148]. Porque a la muerte del cardenal Congar tampoco faltaron homenajes y ponderaciones en las más altas instancias de la Iglesia. Pasa siempre.
3. Uno de los artífices intelectuales del Vaticano II.
Por imprevisto y extraño que parezca, Juan XXIII le encomendó trabajar en los documentos más importantes del Vaticano II, junto a otros teólogos entonces considerados avanzados, como Joseph Ratzinger (Benedicto XVI) o Henri de Lubac, o en avanzadilla siempre, como Karl Rahner, Edward Schillebeeckx y Hans Küng. Hombre, sin duda, del Vaticano II, sus palabras no admiten vuelta de hoja: «en primer lugar, he participado en los trabajos de la Comisión teológica, cuya labor fue sumamente seria. A ella se deben las dos importantísimas Constituciones, la LG, sobre la Iglesia, y la DV, sobre la divina revelación y la tradición. Después, he trabajado en la comisión del clero para la redacción de PO, sobre los sacerdotes. Luego he trabajado en la secretaría para la libertad religiosa y para el decreto sobre el ecumenismo; también mucho sobre el tema de las misiones para la redacción del decreto AG y en torno al esquema trece, que terminó siendo la famosa Constitución pastoral GS, sobre la Iglesia en el mundo actual. En resumen, he trabajado en muchas cosas y creo que durante las cuatro sesiones del Concilio no he tenido más de diez a doce horas de vacaciones durante todos los períodos puestos conjuntamente»[149].
Es significativa la respuesta a Giancarlo Zizola cuando este le pregunta qué recuerda de cuando Juan XXIII lo nombró experto del Concilio. «De entrada –dice–, dudé de si aceptar o no. Me preguntaba si no me convertiría un poco en rehén de la Curia. Después me dije que, bien mirado, no arriesgaba nada y que en el caso de que la situación se hiciese inaguantable, siempre podía dimitir. En realidad, la cosa fue muy bien. Participé en cinco comisiones, incluida la doctrinal, la más importante, en la que colaboré con Ratzinger, con el que era muy agradable trabajar». En cuanto a si cree que el teólogo del Concilio Josef Ratzinger era distinto del cardenal Ratzinger, prefecto del ex-Santo Oficio y teórico de la restauración, tampoco le va a la zaga: «Muy distinto. Y es normal: llamado a otras responsabilidades adopta otras posiciones». De Pablo VI aclara: «Nos teníamos un profundo afecto. Tres veces me recibió en audiencia privada en su despacho. Creo que en su vida alentaba una santidad auténtica». Y sobre Juan Pablo II matiza:
«En su discurso inaugural afirmó que su política era el Concilio. Después tal vez ha tenido una posición más autoritaria, pues lo es todo en la Iglesia. Creo que hay que dejar constancia de una marcha atrás por el hecho de que el movimiento conciliar ha sido sustituido por la centralización. Esto puede ser muy grave. Juan Pablo II habla a menudo de la próxima unión con los ortodoxos. Pero esta resulta del todo imposible si el Pontífice romano no respeta completamente las Iglesias particulares, las instituciones patriarcales, con todos sus derechos. El poder del Papa se sitúa en la comunión de la Iglesia. Esto hay que entenderlo bien»[150].
La víspera de la clausura del Vaticano II Congar se hubiera quedado en casa de no haber tenido lugar esa mañana la ceremonia de abolición de las excomuniones entre Roma y Constantinopla. Tan fuerte impulso no se podía desaprovechar. ¡Y acudió! Sus comentarios en Diario del concilio son sabrosísimos. Gran prudencia la suya, por cierto, ordenando publicarlos después del 2000, por lo que dice y por cómo lo dice: «Viendo las cosas objetivamente, yo hice mucho por preparar el concilio, elaborar, razonar las ideas que el concilio ha consagrado. En el mismo concilio, yo trabajé mucho. Casi podría decir. Plus ómnibus laboravi [he trabajado más que todos ellos] (1Cor 15,10), pero no sería sin duda verdad: piénsese en Philips, por ejemplo. Al principio, fui demasiado tímido. Salía de un largo período de sospecha y de dificultades». Suyos son: de la LG, la primera redacción de los números del c.1: 9, 13, 16, 17; y del 2, algunos pasajes particulares. Del De Revelatione: en el c. 2, el n. 21. En UR, proemium y conclusión. En la Declaración sobre las religiones no cristianas, ídem. Del Esquema trece, c.1, IV. De las Misiones, c.1, con préstamos de Ratzinger para el n. 8. De la libertad religiosa, cooperó en todo, y muy particularmente en la parte teológica, y en el proemium, «que es de mi mano». De Presbyteris, es redacción a tres bandas Lécuyer-Onclin-Congar: números 2-3 del proemium, primera redacción de 4-6, así como revisión de 7-9, 12-14, y aliños en la conclusión. El final de esta página es típico del ilustre dominico: Servi inutiles sumus [somos siervos inútiles] (Lc 17,10)[151]. Reparos aparte, hay que reconocer que su nombre brilla con especial refulgencia en lo que se refiere a la eclesiología conciliar y posconciliar del siglo XX.
4. De tres exilios a cardenal de la santa Iglesia.
En febrero de 1954, Congar es apartado de la enseñanza y enviado a Jerusalén, exilio al que seguirá el de Roma, adonde se le convoca urgentemente a las pocas semanas de su regreso de la Ciudad Santa. Todavía tendrá que pasar, en 1956, una estancia de casi un año en Cambridge, que no es propiamente convento, sino simple casa con efectivos más reducidos. Durante diez años, en resumen, vive lejos de la enseñanza, sancionado, marginado de toda actividad pública y víctima de tres exilios, él, cuya obra teológica, que se cuenta entre las más señaladas del siglo XX, estará dedicada a la eclesiología y el ecumenismo.
En Le Saulchoir recibe influencias del reformador alemán Lutero, siente predilección por Karl Barth, cree haber recibido mucho de las obras anglicanas de exégesis o de historia. También la Ortodoxia influye en su pensamiento teológico y en su ecumenismo. Impresiona su comentario al provincial que le comunica el traslado a Cambridge:
«Le vuelvo a decir lo que ya le había dicho: que un hombre, ay, puede ser destruido, y que están a punto de destruirme así; porque, digo, un hombre no se reduce a la superficie de su piel; está hecho de sus actividades, de sus afectos, relaciones, compromisos, y también de su reputación. Todo esto, sin embargo, se está triturando en mí por tercera vez y, además, sin que pueda adivinarse el fin. Porque el único fin posible es la muerte»[152].
Con las matizaciones que se quiera, frases de este cariz dan fe, en todo caso, de cuánto tuvo que sufrir por la Iglesia, madre amantísima, un religioso que había consagrado existencia y estudio teológico precisamente a ella, a la Iglesia. La carta a su madre desde Cambridge (10 de septiembre de 1956) en el 80º aniversario de esta, contándole cuitas y problemas, sobrecoge por su carga dolorosa y por su fuerza emocional. Perseguido, acosado, incomprendido, al teólogo dominico no le queda más alternativa que refugiarse en el cálido regazo de su madre terrenal, quizás para mejor entender el de la Madre del cielo. Le dice en confidencia:
«Tú eres con mucho la que has comprendido mejor lo que podía representar para mí mi exilio actual. Yo no he dicho casi nada, pero tú has adivinado mucho. Mucho más que un buen número de mis hermanos y amigos, menos habitados por el sufrimiento y por el amor. Muchas veces, tus cartas han respondido, con una precisión sorprendente, a la profundidad y casi a los matices exactos de mi dolor. También esto me ha sostenido: haber sido adivinado, comprendido y amado de esta manera. Muchos otros, muchos, han pasado a mi lado, comenzando por mis superiores, Provincial y General, de los que he recibido signos exteriores de bondad, pero nada más; y, en cualquier caso, nunca justicia»[153].
Poco antes, sobre la decisión de Roma en su exilio, le ha dicho:
«Me han destruido prácticamente. En la medida de su capacidad, me han destruido. Se me ha desprovisto de todo aquello en lo que he creído y a lo que me he entregado: ecumenismo, enseñanza, conferencias, actividad con los sacerdotes […]. No han tocado mi cuerpo; en principio, no han tocado mi alma; nada se me ha pedido. Pero la persona de un hombre no se limita a su piel y a su alma. Sobre todo, cuando este hombre es un apóstol doctrinal, él es su actividad, es su amigo, sus relaciones, es su irradiación normal»[154].
El reconocimiento de los errores y el arrepentimiento son, según Tertio millennio adveniente, las condiciones de la reforma de la Iglesia. Al nombrar cardenal a Yves Congar, esta reconoció el error que con él se había cometido en los años cincuenta. Su caso, por lo demás, prueba también esta vez que nada grande se hace en la vida sin dolor. Tampoco habrá ecumenismo de mucho recorrido si no median primero terribles y conturbadoras pruebas como las que Congar refiere en tantas páginas de sus Diarios.
En el fondo, todo apóstol de la unidad, antes o después, acaba experimentando en carne propia la cercanía entre el ut unum sint del Cenáculo y el por qué me has abandonado del Gólgota. Había pasado con Newman y volvió a suceder con él. Alejada y alojada ya la tormenta en la historia, Congar es hoy, sin duda, estrella de primera magnitud en la teología del siglo XX, pieza clave en la eclesiología del Vaticano II y personalidad la más eminente de la Iglesia católica en el ecumenismo internacional.