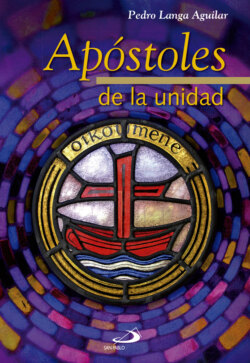Читать книгу Apóstoles de la unidad - Pedro Langa Aguilar - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеIntroducción
Apóstoles de la unidad pretende rendir homenaje a un puñado de hombres y mujeres cuyas vidas estuvieron marcadas por la solemne plegaria de Jesús al Padre en la última Cena. El sintagma Ut unum sint de Juan 17,21, santo y seña de los ecumenistas, fue vida y trabajo frecuente del grupo aquí seleccionado, que supo sacarlo adelante bajo el signo de la renovación y de la perfección. Ya de forma individual a menudo, ya también de mancomunado modo alternativo en casos puntuales, el grupo en todo caso acertó a caminar siempre de la mano de Dios y descorriendo en cada amanecer la cortina de la esperanza.
Naturalmente que no están todos los que son. ¿Quién podría incluirlos a todos, cuando tantos y tantos han sido y el hecho mismo de afirmarlo así depende a la postre de gustos? Como contrapartida, espero que nadie cuestione que sí son todos los que están. Va de suyo que la lista podría dilatarse, de acuerdo, pero la que en estas páginas se ofrece discurre condicionada por criterios a los que en todo momento procuré atenerme, ajenos algunos, bien es cierto, a mi voluntad. Quiero con ello decir que no he procedido al azar, ni por capricho, ni desconociendo tampoco la carga subjetiva que dicha lista soporta. Incluso se me alcanza que la mayoría de los Apóstoles de estas páginas todavía carezcan de biografías rigurosas capaces de ofrecernos la verdadera esencia de su personalidad. Habrá que dar, pues, tiempo al tiempo.
Cosa cierta y sabida es que el autor de un libro ha de atenerse a un número de páginas prefijado por los editores, los cuales, a su vez, proceden con arreglo a normas de marketing. Es decir, que ni ellos son libres por completo para determinar la magnitud del volumen. Otro de los criterios que guiaron mi pluma lo constituye el obituario: los hombres y mujeres de este estudio están ya en la casa del Padre, adonde fueron a parar después de haber trabajado duro y firme, de sol a sol, en esa viña fértil del Señor que es la causa de la unidad.
Por descontado que en este pequeño retablo de grandes nombres esplenden figuras de todos los colores eclesiales. No cometeré yo aquí la avilantez de distinguir, como se hace por ejemplo en manuales de patrología con los padres y doctores de la Iglesia, entre mayores y menores, orientales y occidentales. Quede un entretenimiento así para el lector, que yo no curo mucho de ello. Prefiero limitarme a destacar las notas que distinguen y acuerdan el compromiso ecuménico de cada uno. Con ello habré conseguido practicar la regla de oro en la causa de la unidad: facilitar lo que une.
A propósito del título, he prescindido del artículo masculino de plural determinado los. Hubiera sido pretencioso por mi parte, bien lo sé, y craso error por cierto, titular Los apóstoles de la unidad. El epígrafe estaría indicando, en tal supuesto, que son tales únicamente los aquí seleccionados, cuando resulta que no es así. Su modus operandi queda muy lejos de conformar un grupo cerrado de obreros ecumenistas. La gramática dice que el artículo es, en definitiva, un accidente que transforma el sustantivo clasificador en sustantivo identificador. La que presento en estas páginas, por tanto, no es lista cerrada sino, más bien, abierta a ulteriores enriquecimientos. También aquí cabe ilustrar con el ecumenismo lo que digo: cuando los que trabajan en él utilizan actitudes excluyentes, marginadoras, radicales, la conclusión de tal premisa no admite vuelta de hoja: esos tales tienen más de sectarios que de ecumenistas.
Si algo hay –y hay mucho– que brille con esplendorosa claridad en quienes conforman la lista de este libro es que su comportamiento en pro de la unión de la Iglesia resulta en todo momento conciliador y fraternal. No se pelearon, no riñeron, no se dejaron llevar de la descalificación ni del insulto; al contrario, cada uno a su manera, desde sus respectivas circunstancias y el afán unionista por bandera, salieron al encuentro del otro con ánimo cordial y compartido. Y esto que de modo general es posible decir de quienes integran la lista, se percibe más nítido aún en aquellos que, bien por moverse en lugares comunes, bien debido a cercanía de los años y de los quehaceres, llegaron incluso a conocerse personalmente y en algunos casos hasta cartearse.
Apóstoles de la unidad, por otra parte, responde a trabajadores del ecumenismo moderno, esto es, a figuras cuyo paradigma ecuménico data del espíritu que nace en la escocesa Edimburgo de 1910, cuando la Conferencia Internacional de Misiones. Parece lógico que la biografía de algunos pertenezca a fechas inmediatamente anteriores, y que tampoco falten los que se incorporan en el período de entreguerras, ni, por supuesto, quienes se vuelcan de lleno por los años del Vaticano II, inclusive durante lustros ya posconciliares. Pero todos, todos, pese a lo dicho, son obreros entusiastas del llamado ecumenismo moderno, aquel que al principio tanto le costó admitir a la Iglesia católica y hoy, en cambio, es por ella considerado camino irreversible.
Las atrocidades perpetradas contra los cristianos en Oriente Medio han inducido al papa Francisco a pronunciarse repetidas veces, dentro ya del 2015, sobre lo que él denomina ecumenismo de la sangre. Si no fuera por la virulencia de los recientes acontecimientos, cabría decir que no estamos ante nada nuevo. Ya durante la II Guerra mundial, por ejemplo, se dieron, sobre todo en campos de exterminio, circunstancias en que fue necesario probar lo que representa el ecumenismo de la sangre, del dolor, del sufrimiento, y llegar a la certidumbre de cuánto bien puede reportar el que los hermanos, aunque sean de confesiones distintas, vivan unidos.
En Apóstoles de la unidad queda patente que muchos, por no decir todos, soportaron incomprensiones, críticas, desconfianzas y contratiempos. De ninguno cabe decir que llegó la sangre de la degollina al río –como no sea del pobre hermano Roger–, es cierto, pero tampoco se vieron exentos, buena parte por lo menos, del frío garfio de la persecución intelectual, del envidioso acíbar de las insidias, del turbio desdén correligionario. La unidad del ecumenismo fue en todos, más en unos que en otros por supuesto, pero en todos a la postre, causa de sufrimiento. Y de mérito, desde luego. La beata María Gabriela Sagheddu, pongo por caso, es, desde su enfermedad gozosamente abrazada en pro de la causa ecuménica, buena prueba de lo que afirmo.
Así como el papa Francisco, ante los veintiún cristianos coptos asesinados por el Estado Islámico en Libia, recordaba al Moderador de la Iglesia Reformada de Escocia que «la sangre de nuestros hermanos cristianos es un testimonio que grita –sean católicos, ortodoxos, coptos, luteranos, no interesa–: son cristianos. Y la sangre es la misma, la sangre confiesa a Cristo, pues los mártires son de todos los cristianos»[1], de igual modo cabe decir que los sufrimientos de estos Apóstoles de la unidad reflejan actitudes humillantes soportadas con entereza y en silencio, convencidos de que, en el fondo, eran de la Iglesia. Pienso en la incomprensión de que fue víctima el beato Newman por defender principios hoy comunes al ecumenismo; en los duros exilios del cardenal Congar; en las acerbas críticas al patriarca Atenágoras por abrazarse con el beato Pablo VI. El lector, en fin, tendrá ocasión de espigar más casos leyendo estos capítulos.
Otro punto a destacar es que todos vivieron la unidad de la Iglesia como una vocación o especial llamada de Dios, como reto ante el que no caben nunca las medianías. El ecumenismo, por eso, es sinónimo de conversión permanente. Cuando se vive con explicitud, plenitud y juventud de corazón, conduce de modo inevitable a quienes así lo practican a respirar en atmósfera de Iglesia una y única, la que Cristo fundó y por la que al Padre rogó en la oración sacerdotal de la última Cena. El decreto de ecumenismo lo proclama de manera inequívoca: «El Espíritu Santo, que habita en los creyentes y llena y gobierna a toda la Iglesia, realiza esa admirable unión de los fieles y tan estrechamente une a todos en Cristo, que es el Principio de la unidad de la Iglesia»[2].
Y claro es que también en este orden de cosas cumple admitir un pluralismo de actitudes. Unos lo hicieron desde primera hora. Otros, en cambio, después de años dedicados a distintos menesteres. Los hay que vivieron su vocación de modo preferente. Y no faltan, por el contrario, quienes la compaginaron con actividades eclesiales de otra índole. Algunos sintieron su voz meditando profusa y profundamente la oración sacerdotal de Jesús que recoge Juan 17,21, el cardenal Congar, por ejemplo. Sin que deje de haber –Juan Bosch, v.gr.–, quien lo hizo leyendo precisamente a Congar. Al cardenal Bea le llegó con incoercible empuje a través de sus estudios de Sagrada Escritura –donde están inspirados los textos del Vaticano II sobre el movimiento ecuménico (UR) y la actitud de la Iglesia en relación con el judaísmo (NA, 4), mientras que en el cardenal Willebrands, presidente desde muy joven de la Asociación San Willibrordo, dicha llamada tomó forma definitiva con su nombramiento, por parte de san Juan XXIII, para secretario del Secretariado de la Unidad. Es más, según propia confesión, fue a partir de 1964, al ser ordenado obispo por el beato Pablo VI con la específica misión de trabajar por la unidad de los cristianos, cuando él consideró esta actividad «como mi vocación definitiva»[3]. De nuevo nos echa aquí una mano la definición con que se denomina el ecumenismo en cuanto movimiento de la unidad en la pluralidad. La vocación ecuménica es en ellos llamada común a trabajar por la unidad, pero luego, al practicarla, adquiere en cada uno modos distintos y comportamientos diferentes: católicos, protestantes, ortodoxos, anglicanos. ¡Y qué verdad es eso de que en la variedad está la belleza!
Tampoco he de pasar por alto que el dedicarse a la unidad en estos Apóstoles avivó de manera incesante su amor a la Iglesia. Aunque para algunos –san Juan Pablo II, la beata Teresa de Calcuta, el cardenal König y la venerable Chiara Lubich pueden servir de muestra–, el fervor unionista se hizo extensivo a lo que hoy llamamos diálogo interreligioso, lo primario, sin embargo, lo primordial de su actuación ecuménica –escritos, conferencias, discursos, encuentros, diálogos, viajes, etc.– fue siempre su amor a la Iglesia, la cual es, sin duda, imprescindible pilar del ecumenismo.
Algunos ni siquiera llegaron a los apasionantes aledaños del diálogo teológico, más que nada por ser tarea de especialistas en materia, y luego también por no haber alcanzado sus biografías a saborear el tiempo posconciliar de tales coloquios. Ello, sin embargo, no impide afirmar que en cada uno cundió lo que el metropolita Melitón de Calcedonia puso de relieve durante su famoso discurso a la Conferencia panortodoxa en Patras, al arrancarse –genial inspiración la suya, por cierto– con el feliz sintagma diálogo de la caridad, vía infalible, la mejor, para engolfarse y llegar a vivir según la unidad y unicidad de la Iglesia. Es más, el comportamiento de estos esforzados obreros de la unidad resultó a menudo paradigma de conducta en no pocos ecumenistas llegados más tarde y que hoy, por fortuna, se esfuerzan, y ahí continúan de firme, pisando caminos rectos en la ruta de ambos diálogos.
Dijo el cardenal Willebrands en 1991 al V Congreso ecuménico europeo en Santiago de Compostela algo que me parece clave para extraer luz de este pensamiento altamente dialógico: «Debemos proseguir el diálogo de la caridad y el diálogo teológico. Son inseparables. El solo hecho de que después de siglos de alienación hayamos comenzado el diálogo, que estudiemos juntos cuestiones esenciales que tocan a la fe, constituye un progreso sustancial en nuestras relaciones, un progreso en la comunión. Los intercambios comunes son nuestro testimonio. No podemos retroceder. El Señor nos indica el objetivo: para que el mundo crea. Aquí actuamos realmente según su palabra. Hay que buscar y realizar las posibilidades y no debe asustarnos el que los métodos y los medios de trabajo sean a menudo diferentes en nuestras Iglesias y Comunidades»[4].
Su ardiente amor a la Iglesia, pues, no podía transigir con el llamado escándalo de la división. Tampoco el concilio Vaticano II, sin duda. De hecho, ya en el proemio puntualiza que «esta división contradice abiertamente a la voluntad de Cristo, es un escándalo para el mundo y daña a la causa santísima de la predicación del Evangelio a todos los hombres», pero un poco más adelante recuerda que «muchos hombres en todas partes han sido movidos por esta gracia» [del arrepentimiento y deseo de la unión], para concluir luego que «este Concilio, por tanto, mira con alegría todas estas aspiraciones; y, después de haber expuesto la doctrina acerca de la Iglesia, movido por el deseo de restablecer la unidad entre todos los discípulos de Cristo, quiere proponer a todos los católicos los medios, los caminos y las formas con los que puedan responder a esta vocación y gracia divinas»[5]. La relación, por tanto, entre eclesiología y ecumenismo es evidente. Por de pronto, quien ame de veras a la Iglesia no podrá quedarse desinteresado ante divisiones tales. Y en Apóstoles de la unidad no podía ser de otra manera.
Muy distinta cuestión es que tal amor tenga que alcanzar en todos idéntica temperatura, irradiar los mismos resplandores y emitir iguales sonidos. La idiosincrasia, la cultura, la geografía, las formas expresivas, las costumbres y cien factores más que pudieran ahora traerse juegan distinto papel en unos y en otros. Cada quien –suele decirse– es hijo de su tiempo. Y es verdad. Pero, aunque suene a tópico, eso mismo se puede afirmar de la cultura, de la teología, de la incidencia de la Sagrada Escritura, de la liturgia, de los ritos. Aquí, al igual que en casos anteriores, cumple también aplicar el principio incontestable de la unidad en la pluralidad como elemento explicativo de lo que expongo. Amantes de la Iglesia unos y otros, sí, pero no todos de la misma manera, con los mismos argumentos, en iguales circunstancias. Y por amantes de la Iglesia, todos, asimismo, contrarios a sus divisiones.
Apóstoles de la unidad es obra concebida para ser aplicada directamente al gran público, ese que, sin estar necesariamente especializado ni familiarizado en el tema, se profesa, no obstante, sensible a la Iglesia y, en consecuencia, deseoso de conocer mejor qué implique y qué pueda reportar a quien hoy se lo proponga un conocimiento más profundo del movimiento ecuménico a través de algunas ilustres figuras de los últimos tiempos. En modo alguno quiere ser manual del ecumenismo, con las rigideces académicas de semejante disciplina. Más bien, si acaso, cabría entenderse como una monografía compuesta al desgaire de la unidad de la Iglesia según fue defendida y vivida por un montón de ilustres personalidades contemporáneas.
En lo que a normas de redacción incumbe, he procurado seguir un orden estrictamente alfabético de los apellidos y una extensión análoga de la materia para cada autor. Comprendo que por importancia, y hasta por el interés que pudieran despertar, exigiría conceder mayor amplitud a unos que a otros, pero la obra, tal y como está programada, exige un criterio uniforme, el mismo para todos, máxime teniendo en cuenta que trata de un solo argumento –el ecumenismo– que demanda dicha uniformidad. De ahí que me ciña solo al asunto ecuménico, y que los otros posibles dentro de la exposición, de más o menos holgada envergadura dentro de la biografía o la semblanza, cumplan aquí únicamente el secundario papel de ayudar a comprender mejor la citada faceta en el autor objeto de estudio. Para ello he estructurado la obra con idéntica regla metodológica en cada uno.
Primeramente, pues, adelanto un breve marco biográfico del autor donde tengan cabida los hitos salientes de su vida, comprendido a veces un circunstancial elenco de escritos, si los tuviere, relacionados con la unidad de la Iglesia. A este breve apunte biográfico sigue la exposición –en cuatro epígrafes no más– de aquellas facetas que tienen directamente que ver con el tema central de la obra, que es siempre la unidad. Es decir, el objeto base del ecumenismo; no tanto, pues, lo que hoy denominamos diálogo interreligioso. En aras de la sencillez y la brevedad, sacrifico, como es lógico, muchos detalles. Porque no se trata de escribir aquí la biografía ecuménica de un autor determinado, sino de resaltar, de manera sencilla y didáctica, las cualidades ecuménicas que adornaron a cada uno, y de hacerlo yendo siempre a la base, de modo que lo publicado cumpla satisfactoriamente con los fines que desde el principio me propuse al iniciar la redacción.
En cuanto a la bibliografía, he preferido llevarla toda al final, precedida por supuesto de un amplio aparato de siglas y abreviaturas, que, aparte el ahorro de espacio que ello supone, puede también evitar el incurrir en monótonas y a veces incluso enojosas repeticiones de nombres y títulos, sobre todo en una obra como esta, donde forzosamente piden ser tenidos en cuenta organismos y publicaciones cuyo solo rótulo puede resultar –de citarse completo–, extenso en demasía. El repertorio que sigue, en español la mayor parte, no pretende ser exhaustivo, pero sí tener la capacidad de encuadrar la figura respectiva dentro de su justa dimensión y, a la vez, de introducir al lector, si se lo propone, a consultas de mayor alcance. Ello explica que haya echado mano también, en algunos casos, de la webgrafía y de los portales electrónicos. En cuanto a la escritura, he procurado, dentro de lo posible desde luego, seguir la Ortografía de la lengua española de la Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española[6].
Me hago a mar abierta en este 2015 de memorables eventos celebrativos, entre ellos precisamente el cincuentenario de la NA y de la clausura del concilio Vaticano II. Obsérvese también que solo el día antes de aquel inolvidable 8 de diciembre de 1965, tenía lugar a la misma hora en la basílica de San Pedro y en la iglesia patriarcal de San Jorge en el Fanar la abolición de las excomuniones del 1054, a las que en esta obra se hace referencia. Pablo VI en Roma con los Padres conciliares, y Atenágo-
ras I en Estambul, escribían así, en efecto, otra página para la historia en ese libro de oro del ecumenismo que ellos mismos habían abierto meses atrás con el fraterno abrazo en Jerusalén. Es también 2015 Un año para sentir Taizé[7], por cumplirse el 75º aniversario de fundación, el centenario natalicio de Roger y el 10º de su asesinato. Dos esclarecidos miembros suyos surcan las aguas de esta provechosa travesía. Precisamente con más de cincuenta años en el oficio ecuménico, recuerdo con gusto que ya durante el Concilio escribía yo ingenuo de Athos y de Taizé[8].
Por último, no me queda sino agradecer a Ediciones San Pablo, prestigiosa editorial católica al servicio de la comunicación y de la verdad que, fiel al carisma fundacional, ni en publicaciones ni en ansias difusoras conoce hoy fronteras, la benevolente acogida que siempre me dispensa. Cuando me puse a redactar este estudio procuré hacer mío el sabio consejo del beato Pablo VI a monseñor Ramón Torrella, en trance de iniciar su andadura oficial por el dicasterio del ecumenismo: «Ponga en su nuevo trabajo para la unión de los cristianos mucho amor y gran dosis de paciencia»[9].
Ojalá el lector pueda, por su parte, hacer también suyas, a propósito del libro que tiene entre manos, las palabras del ilustre profesor Óscar Cullmann sobre el mismo Papa: «Cada año la conversación de una media hora con Pablo VI es, para mí, una ayuda en mi vida cristiana»[10]. Indican, cuando menos, la cordialidad que entre ambos siempre reinó, viajeros uno y otro en esta fascinante singladura. Hay más, por fortuna y a Dios gracias muchos más. Forman todos con decisión y entusiasmo, también con mucha armonía y melodía, un admirable coro polifónico, el cual, por decirlo con frase maestra de san Agustín, entona al Señor y a la unidad de su Iglesia «con las voces, los corazones, las bocas, las costumbres, un cántico nuevo»[11].
Pedro Langa Aguilar, OSA