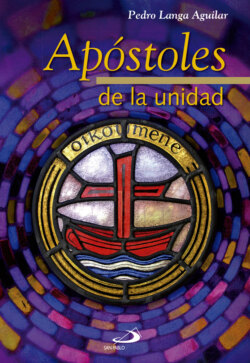Читать книгу Apóstoles de la unidad - Pedro Langa Aguilar - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеATENÁGORAS I (1886-1972)
Atenágoras de Constantinopla nació el 25 de marzo de 1886 en Tsaraplanà (Epiro), hoy Vasilikòn, cerca de Joannina[12]. Matthew, su padre, era médico del lugar. Su madre, Eleni, murió cuando él tenía solo trece años. Cursada teología en Halki (Turquía), de donde salió graduado en 1910, recibe en ese año la tonsura de monje, adopta el nombre de Atenágoras en honor del afamado apologista del siglo II y se ordena de diácono para Pelagonia, con sede en Monastir (Macedonia). Secretario general en marzo de 1919 del arzobispo de Atenas, Meletios Metaxakis, el 16 de diciembre de 1922 es ordenado presbítero en la catedral de Atenas, y el 23 de obispo para la diócesis de Kerkyra y Paxos.
A principios de 1923 llega como nuevo obispo a Corfú, donde permanece siete años promoviendo cultura religiosa, intensa acción social y ecumenismo práctico. «La Iglesia, madre de todos los creyentes –dice al tomar posesión–, ha olvidado a menudo todo esto, ha emprendido batallas, ha atizado odios, ha abierto abismos y suscitado persecuciones, ha escandalizado la conciencia de los fieles, ha olvidado a los pobres, ha abandonado a los enfermos y no ha visitado a quienes estaban en prisión»[13]. Famoso por el gobierno de aquellas dilatadísimas comunidades, por él elevadas a muy alto nivel disciplinar y religioso, fue voz común desde entonces su gran apertura fraternal, maduro fruto de la paterna bondad que de por vida atesoró. Sus viajes, trato con las más diversas denominaciones cristianas y contactos con la Iglesia católica alentaron en él un sincero deseo de diálogo entre los cristianos de Oriente y Occidente. Entre finales del 29 y junio del 30 participa en la conferencia interortodoxa del monte Athos (Vatopedi: 8-30 de junio de 1930) y en la anglicana en Lambeth.
El 24 de febrero de 1931 llega a los Estados Unidos y dos días más tarde toma posesión como nuevo arzobispo ortodoxo de Nueva York, con jurisdicción sobre los ortodoxos griegos de América y rango de metropolita para el entero continente. Con ciudadanía estadounidense en 1938, pasa allí la II Guerra mundial y los mandatos de Roosevelt y Truman. El 1 de octubre de 1948 (año de los Derechos Humanos y de la fundación del CEI) es elegido patriarca de Constantinopla. Para su entronización, enero del 49, voló desde los Estados Unidos a Estambul en el avión personal de su amigo el presidente Truman. Activo colaborador con el CEI, mejoró también las relaciones con Roma. Acarició y fomentó la esperanza de llegar a la unión de los cristianos entre las comunidades bizantino-eslavas: prueba de ello son sus frecuentes contactos con las jerarquías ortodoxas y la promoción de asambleas panortodoxas[14].
Su amistad con Juan XXIII venía de los años de este en Turquía y Grecia. Saludó su elección papal como la de un enviado de Dios. Las relaciones entre cristianos no hicieron desde entonces sino crecer[15]. Se entrevistó con Pablo VI en Jerusalén, Turquía y Roma, y el 7 de diciembre de 1965, víspera de la clausura del Vaticano II, presidió en el Fanar (Estambul) –a la misma hora que Pablo VI en Roma con los Padres conciliares–, la ceremonia de abolición de las excomuniones de 1054, gran paso hacia la comunión Roma-Constantinopla[16]. No todos los ortodoxos, sin embargo, lo acogieron con alegría: el metropolita ruso en el exterior, Filaret, por citar solo un nombre, tuvo el atrevimiento de escribirle una carta descalificando sus esfuerzos unionistas con Roma.
Su actividad patriarcal giró sobre dos polos: uno, que los cristianos separados no lo están del todo, pues perduran lazos dignos de ulterior desarrollo como vía de retorno a la unidad; otro, que la realización de esta no es fácil, porque hay implicadas cuestiones no solo disciplinares sino dogmáticas. Ahora bien, sin desconocer este extremo, se pueden utilizar gestos y actitudes que faciliten la mutua comprensión[17]. Hospitalizado el 6 de julio de 1972 por fractura de cadera (¿fémur?), murió, no obstante, de insuficiencia renal a las 22:00h del día siguiente en Estambul. Contaba 86 años de edad[18]. Fue el 268º sucesor de san Andrés y Patriarca ecuménico desde 1948 hasta su muerte. Descansa en el Monasterio de la Madre de Dios Fuente Balikli (en el mismo Estambul)[19].
1. Atenágoras I visto por Pablo VI.
Entre los innumerables elogios, prefiero el de Pablo VI[20] durante el Ángelus del 9 de julio de 1972, unas horas después del deceso: «Todo el mundo ha hablado de él con la admiración y la reverencia debidas a los hombres superiores que personifican una idea que incide en los destinos de la historia y aspira a interpretar el pensamiento de Dios: Atenágoras; de su figura exterior, majestuosa y sacerdotal, se transparentaba su dignidad interior, y su conversación grave y sencilla tenía acentos de simple bondad evangélica. Infundía reverencia y simpatía. También Nos nos encontramos entre los que lo han admirado y amado en mayor medida; él demostró hacia Nos una amistad y una confianza que siempre nos han emocionado, y cuyo recuerdo incrementa ahora nuestro llanto y nuestra esperanza de considerarlo todavía hermano próximo a Nos en la comunión de los santos». Hecho el retrato del finado, Pablo VI agregaba seguidamente el de su ecumenismo, un ecumenismo, por cierto, sin fisuras ni medianías:
«Sabéis por qué encomendamos este gran hombre de una Iglesia venerable, pero no totalmente unida a nuestra Iglesia católica, a vuestro recuerdo y a vuestros sufragios: porque él fue un favorecedor constante y apóstol de la reunificación de la Iglesia griego-ortodoxa con la Iglesia de Roma, e incluso con otras Iglesias y comunidades cristianas no integradas todavía en la única comunión del Cuerpo místico de Cristo. En tres ocasiones tuvimos la suerte de encontrarnos personalmente con él y han sido innumerables las veces que nos hemos dirigido correspondencia escrita, intercambiando siempre recíprocamente votos y promesas de hacer toda clase de esfuerzos para restablecer entre nosotros una perfecta unidad en la fe y en el amor de Cristo, y siempre resumía sus sentimientos en una sola y suprema esperanza: la de poder “beber en el mismo cáliz” con Nos; es decir, poder celebrar juntos el sacrificio eucarístico, síntesis y corona de la común identificación eclesial con Cristo. Nos también lo hemos deseado ardientemente. Ahora este deseo no logrado debe seguir siempre su herencia y nuestro compromiso»[21].
La fundadora de los Focolares, Chiara Lubich, muy unida al difunto, con quien llegó a entrevistarse no menos de 25 veces, escribió en aquellas horas a los jóvenes del Movimiento: «Desde que supe que falleció, me resuena una pregunta en el alma: “¿Por qué buscan entre los muertos a Aquel que vive?” (Lc 24,5). Sí, vive y nosotros lo sentimos»[22]. Y el 13 de enero evocaba en el Avvenire a «una de las personalidades más grandes del mundo religioso del siglo XX […] que pertenece ya a la historia y a la Iglesia […]. Fue este interés común el que lo impulsó un día a llamarme a Estambul, sabiendo que trabajaba con el Movimiento de los Focolares en el ecumenismo. Era el 13 de junio de 1967. Me recibió como si me conociera desde siempre. “¡La esperaba!”, exclamó, y dijo que le narrara los contactos del Movimiento con los luteranos y con los anglicanos. “¡Es una gran cosa conocerse –comentó– hemos vivido aislados, sin tener hermanos, sin tener hermanas, durante muchos siglos, como huérfanos! Los primeros diez siglos del cristianismo fueron sobre los dogmas y sobre la organización de la Iglesia. En los diez siguientes hemos sufrido cismas, la división. La tercera época es esta, es la del amor”»[23].
Precisamente al hilo de otra conversación, citaba también como dicho por Atenágoras esto: «Los tres encuentros ocurridos con Pablo VI: en Jerusalén el 5 de enero de 1964; el de aquí en Estambul el 25 de enero de 1967 y el de Roma el 26 de octubre de 1967, constituyen el signo sorprendente y glorioso del triunfo del amor de Cristo y de la grandeza del Papa, y estos encuentros nos han puesto definitivamente, con firme fe y esperanza en el camino bendito para la realización de la voluntad de Cristo, es decir, el encuentro de nuevo en el mismo cáliz de su sangre y de su cuerpo»[24]. Juicios estos de un hombre santo, verdadero apóstol de la unidad. No extrañe que Chiara Lubich lo defina como «un gran carismático, el más grande que yo haya conocido fuera de la Iglesia católica»[25]. ¡Lástima que ciertos sectores radicales de la Iglesia ortodoxa, empezando por el Monte Athos, no lo vean así![26].
2. Fuerza de la verdad en el diálogo de la unidad.
«Si la verdad es la verdad, no hay que tener miedo por ella, vamos a darle, a compartir, a mostrar en su plenitud, la bienvenida a todo lo que hay de luz y amor en la experiencia de nuestros hermanos. Si continuamos en esta actitud, entonces la verdad se pondrá de manifiesto por sí misma, será conquistar todas las limitaciones e insuficiencias desde dentro, sobre la base del misterio común de la Iglesia»[27]. «Dios nos perdona, y nos permite perdonar, porque Él renueva el tiempo, incluso el pasado. Este es el misterio del arrepentimiento. En cuanto al futuro, […] sabemos que en nuestra vida, como en la historia, la Resurrección será la última palabra. Por eso no tenemos miedo, volvemos nuestros ojos a Dios y confiamos plenamente en él para los eventos del futuro […]. Estoy en las manos de Dios. En el sufrimiento y en los problemas, siempre nos queda la fe desnuda en que Dios nos ama con un amor infinito. Nos queda siempre la sangre de Cristo, y la ternura de su Madre santísima»[28]. «La unidad de los cristianos debe ser el fermento de la unidad humana. La unificación de la humanidad es a la vez la expresión y la búsqueda de nuestra unidad perfecta en Cristo, donde todos somos miembros los unos de los otros. Hay una sola Iglesia, la Iglesia de Cristo, y solo una teología, el anuncio de Cristo resucitado de entre los muertos, que nos eleva y nos da la fuerza para amar»[29]. «Dios es quien nos sostiene y nos llena de su presencia en proporción a la humildad y el amor. Solo por dar y compartir y sacrificarse uno puede glorificar al Dios que, para salvarnos, se sacrificó y fue a la muerte de cruz»[30].
Al sorprendente anuncio de un concilio ecuménico Atenágoras correspondió, con gesto insólito, enviando a Roma para reunirse con Juan XXIII al arzobispo Iakovos. El encuentro tuvo lugar el 17 de marzo de 1959, y fue el primero desde mayo de 1547 entre un representante del Patriarcado ecuménico y el obispo de Roma[31]. Un mes más tarde, el Papa correspondía enviando el suyo a Constantinopla[32]. En 1963, el recién elegido Pablo VI le dirigió una carta manuscrita, la primera desde 1584, cuando Gregorio XIII informó a Jeremías II de la reforma del calendario. Y a finales de 1963 llegó el anuncio de visitar Tierra Santa a principios de 1964. Atenágoras declaró que sería un acto de la divina providencia si los jefes de las Iglesias pudieran reunirse en Jerusalén para rezar juntos en los Santos Lugares. Y así fue. El 5 de enero de 1964 Atenágoras I y Pablo VI se abrazaron en el Monte de los Olivos[33]. La foto es histórica.
Juan Pablo II aplaudió a menudo este momento. «Se ha convertido
–dijo, por ejemplo, durante el Ángelus del 40º aniversario– en símbolo de la deseada reconciliación entre la Iglesia católica y las Iglesias ortodoxas, así como profecía de esperanza en el camino hacia la plena unidad entre todos los cristianos»[34]. En el intercambio de regalos incluyó su medalla conmemorativa. Antes, había dicho:
«¡Qué providencial fue para la vida de la Iglesia aquel encuentro, valiente y gozoso al mismo tiempo! Impulsados por la confianza y por el amor a Dios, nuestros iluminados predecesores supieron superar prejuicios e incomprensiones seculares y ofrecieron un ejemplo admirable de pastores y guías del pueblo de Dios»[35].
Camino ya irreversible, pues. Claramente lo dijo también Benedicto XVI: «Recordando el aniversario del concilio Vaticano II, creo que es justo rememorar la figura y la actividad del inolvidable patriarca ecuménico Atenágoras [...] que junto con el beato Juan XXIII y el siervo de Dios Pablo VI, animados por la pasión por la unidad de la Iglesia, que nace de la fe en Cristo el Señor, promovieron valerosas iniciativas que allanaron el camino a relaciones renovadas entre el Patriarcado ecuménico y la Iglesia católica»[36]. Creo que merece la pena insistir un poco más en aquella histórica entrevista celebrada en los lugares emblemáticos de la pasión del Señor.
3. La entrevista de Pablo VI y Atenágoras en Jerusalén.
Sobre dicho encuentro han corrido ríos de tinta. A raíz de la muerte de Atenágoras en 1972, diversos medios divulgaron la indiscreta grabación de la RAI, convertida andando el tiempo en verdadero tesoro intereclesial[37]. Convencidos ambos de estar en la presencia de Dios, viviendo con indecible emoción aquel momento, salta la cortesía del Papa: «¿Tiene Su Santidad alguna idea, algún deseo, al cual yo pudiera corresponder?». Y Atenágoras: «Tenemos el mismo deseo. No bien leí en los diarios que Ud. había decidido visitar este país, inmediatamente se me ocurrió que nos encontrásemos aquí y estaba seguro que recibiría de Su Santidad la respuesta... (Pablo VI: afirmativa) afirmativa, ya que confío en Su Santidad. Yo lo veo, sin querer adularlo, en los Hechos de los apóstoles, yo lo veo en las Cartas de San Pablo, de quien Ud. toma su nombre, yo lo veo aquí. Sí, yo lo veo».
«Le hablo como hermano –prosigue Pablo VI–: sepa que tengo la misma confianza en Ud. Pienso que la Providencia lo eligió a Ud. para continuar esta historia». Y Atenágoras: «Pienso que la Providencia lo eligió a Ud. para abrir el camino de su predecesor». De nuevo Pablo VI: «La Providencia nos eligió para que nos entendiésemos». Y nueva réplica de Atenágoras: «Los siglos lo esperaban, para este día, este gran día... qué alegría... en esta pequeña estancia. Qué alegría había en el Sepulcro, qué alegría había en el Gólgota, qué alegría en el camino que Ud. hizo ayer [el Vía crucis]». A lo cual, Pablo VI, en tono confidencial: «Estoy de tal manera rebosante de impresiones que hará falta mucho tiempo para dejar que se calmen (sonrisa) e interpretar toda esta riqueza de emociones que tengo en mi espíritu. Pero quiero aprovechar este momento para expresarle la lealtad absoluta con la cual siempre trataré con Ud.». «Digo lo mismo», repuso Atenágoras.
La conversación deriva luego al ámbito de Dios: «Nunca le ocultaré la verdad. Siempre tendré confianza. No tengo ningún deseo de decepcionarlo, de abusar de su buena voluntad. No deseo otra cosa que seguir el camino de Dios» (P).
«Tengo una confianza absoluta en Su Santidad. Absoluta, absoluta. Siempre tendré confianza, siempre estaré de su lado. Sepa Su Santidad que rezaré todos los días por ella y por las intenciones que tenemos en común para el bien de la Iglesia. Dado que tenemos este gran momento, estaremos juntos. Caminaremos juntos... Ver a Su Santidad, a su Gran Santidad enviada por Dios, sí, el papa de gran corazón. ¿Ud. sabe cómo lo llamo? megalo-kardos, el papa de gran corazón» (A).
Avanza luego Pablo VI que ambos son «pequeños instrumentos […] cuanto más pequeños, mejores instrumentos, es decir, que la acción de Dios debe prevalecer (Atenágoras: «prevalecer») y ser la dueña de todas nuestras acciones, «por mi parte –prosigue–, vivo en la docilidad, en el deseo de ser lo más obediente a la voluntad de Dios, y de ser hacia Ud., Santidad, hacia sus hermanos, hacia su medio, lo más comprensivo posible […] pero también con una gran rectitud y el deseo de amar a Dios, de servir a la causa de Jesucristo». A lo que Atenágoras replica: «En esto tengo confianza, juntos, juntos...».
El Papa entonces introduce el discurso eclesial: «Me gustaría conocer cuál es la idea de Su Santidad, de su Iglesia sobre la constitución de la Iglesia. Es el primer paso». Atenágoras acto seguido: «Seguiremos sus opiniones». Pablo VI, no obstante, puntualiza: «Le diré lo que creo, qué es lo exacto, lo que deriva del Evangelio y de la voluntad de Dios y de la auténtica tradición. Le diré. Si hay puntos que no coinciden con su idea de la constitución de la Iglesia...». «Lo mismo de mi parte» (A). «Discutiremos, buscaremos encontrar la verdad» (P). «Lo mismo de nuestra parte y estoy seguro que siempre estaremos juntos» (A).
El diálogo cobra tonalidades sublimes que, pasados los años, se han revelado de gran realismo: «Hay dos o tres puntos de doctrina en los que hemos evolucionado ya que se ha progresado en su estudio y cuyo porqué querría explicar –a su criterio si le parece– a sus teólogos, sin poner en esto nada de artificial ni accidental sino lo que creemos que es el pensamiento auténtico (Atenágoras: “en el amor de Jesucristo”). Y otra cosa que parece secundario pero que tiene su importancia: todo lo referente a la disciplina, los honores, las prerrogativas, estoy bien dispuesto a escuchar lo que Su Santidad crea lo mejor». Obtenido el plácet: «Lo mismo de mi parte» (A), el Papa prosigue: «Ninguna cuestión de prestigio, de primacía que no sea la que ha sido fijada por Cristo; pero en lo que hace a honores, privilegios, nada de eso. Veamos lo que Cristo nos pide y que cada uno tome su posición pero no con parámetros humanos de prioridad, de elogios, de ventajas, sino de servicio». La conclusión de Atenágoras es deliciosa: «¡Cómo me es Ud. querido en lo más profundo de mi corazón!»[38]. Un encuentro, como se ve, de subida belleza, de sincera confianza, de gran caridad, de patrística eclesiología de servicio. El lector dirá si, a la vuelta de cincuenta años, dicha sinceridad se ha visto correspondida.
4. Repercusiones de la entrevista de Pablo VI y Atenágoras en Jerusalén.
Con el abrazo y la plegaria de Pablo VI y Atenágoras en Jerusalén se abrió en el tema de la unidad un camino largo y arduo pero lleno de esperanzas: el del ecumenismo. Desconocemos cuándo y cómo llegará la unión. Es lo cierto, sin embargo, que hombres como Juan XXIII, Pablo VI, Atenágoras, o Juan Pablo II emprendieron el rumbo esperanzador y adecuado al que no hemos de renunciar. Es un camino de cruz, porque solo levantado de la tierra atraeré a todos los hombres a mí[39]. Lo de Jerusalén trajo cola y sigue siendo paradigma.
El presidente Lyndon B. Johnson hizo llegar al Fanar el 24 de enero de 1964[40] este oportuno y breve mensaje: «Los estadounidenses de todas las religiones han quedado profundamente impresionados por el espíritu de hermandad demostrado en sus reuniones históricas con el papa Pablo». La respuesta tuvo su desahogo:
«Ha sido de lo más gratificante y alentador comprobar su interés por la reunión entre su santidad el papa Pablo VI y yo mismo. Creo que puedo decir que nos quedamos ambos igualmente conmovidos por esta reunión y la aprobación con que la ha recibido todo el mundo. Esto muestra cuán profundamente arraigado está el espíritu de hermandad, una señal alentadora para todos los que se dedican a la promoción de la moral en las relaciones entre los hombres y los pueblos»[41].
El abrazo de Jerusalén no era bastante. Había que poner fin a los 900 años de cisma[42]. Y llegó, como paso previo, la abolición de las excomuniones por ambas partes, de cuyo alcance da cuenta este párrafo de la declaración conjunta: «El papa Pablo VI y el patriarca Atenágoras I con su Sínodo son conscientes de que este gesto de justicia y de perdón recíproco no basta para poner fin a las diferencias que subsisten […]. Sin embargo, esperan que este gesto será agradable a Dios, pronto a perdonarnos cuando nos perdonamos unos a otros, y apreciado por todo el mundo cristiano»[43].
¿Qué diría hoy Atenágoras ante los progresos de la Comisión Mixta Internacional? Sería el suyo, sin duda, puro gozo al comprobar cuán grande es el amor y cuánto están dando de sí aquel abrazo y aquella supresión de anatemas[44]. De lo dicho sale que Atenágoras soñaba –en el mejor sentido de esta sencilla palabra– con llegar más lejos todavía en la intercomunión. En una de sus últimas cartas a Pablo VI se puede leer: «Os escribimos desde Oriente poco antes de la pasión del Señor. La mesa está preparada en la habitación de arriba y nuestro Señor quiere comer la pascua con nosotros. ¿Rehusaremos?»[45]. Más claro, pues, verde y con asas.
Sigue uno, la verdad, echando en falta en el ecumenismo figuras de la talla de este hombre de Dios. Los testimonios de Pablo VI y Chiara Lubich reflejan el parecer de tantos, católicos lo mismo que protestantes y ortodoxos, que saben descubrir en el ser y hacer de aquel venerable anciano con luenga barba bíblica y bondadosa mirada el estilo mismo del Evangelio, es decir, la raíz de la santidad. Mientras este hombre singular siga en la penumbra intereclesial, será difícil que el ecumenismo prospere. El día, en cambio, que los cristianos en general acierten a desterrar prejuicios anti-ecuménicos, se darán cuenta de la extraordinaria altura moral y religiosa de este dignísimo apóstol de la unidad.