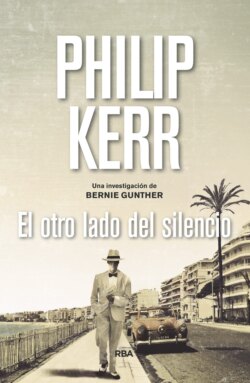Читать книгу El otro lado del silencio - Philip Kerr - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5
ОглавлениеLa Villa Mauresque, a la que se llegaba por una angosta y sinuosa carretera bordeada de pinos, estaba en la cima misma del Cap y detrás de una gran verja de hierro forjado flanqueada por dos pilares de yeso blanco, en uno de los cuales estaba grabado el nombre de la casa —y en color rojo, lo que me pareció una señal contra el mal de ojo—. Eso no me hizo aflojar la velocidad, y crucé la verja a rebufo de Robin Maugham como si tuviera los ojitos azules más inocentes de toda Francia. El lugar no habría tenido un aire más retirado si hubiera vivido allí el rey Leopoldo II de Bélgica en persona con el pigmeo que tenía por mascota, sus tres amantes y su zoo privado, por no hablar de los muchos millones que se había apañado para robar del Congo. Según se decía, también tenía una colección considerable de manos humanas, arrancadas de los brazos de nativos con la simple intención de instar a los demás a que entraran en la jungla a recoger caucho. Creo que el rey Leopoldo podría haber enseñado a los nazis unas cuantas cosas acerca de la crueldad y de cómo gobernar un imperio. A diferencia de Hitler, había muerto en cama a los setenta y cuatro años. En otros tiempos, había sido propietario de todo Cap Ferrat, y la Villa Mauresque se construyó para uno de sus confidentes, un hombre llamado Charmeton, cuya procedencia argelina le había dejado cierta preferencia por la arquitectura morisca. Lo sabía porque era uno de esos detalles que se supone debe saber un conserje del Grand Hôtel.
Según Robin Maugham, su tío era propietario de la villa desde hacía más de treinta años. Era la clase de lugar en el que uno podía imaginarse con facilidad a un novelista escribiendo, de no ser porque nadie hubiera creído que alguien trabajara allí, pues la casa parecía tener más ornamentación —por dentro y por fuera— de lo que me había imaginado. Anne French alquilaba una villa bonita. Esta era magnífica y ponía de manifiesto la fama internacional de Maugham, su enorme riqueza y su gusto impecable. Estaba pintada de blanco, con contraventanas verdes y altas puertas de doble hoja también verdes, ventanas de herradura, una entrada en forma de pasaje abovedado morisco y una enorme cúpula en el tejado. Había una cancha de tenis, una piscina inmensa y un hermoso jardín lleno de hibiscos, buganvillas y limoneros que impregnaban el aire del anochecer del intenso aroma cítrico de una barbería. En el interior había suelos de ébano, techos altos, pesados muebles españoles, lámparas de araña de madera dorada, figuras de mármol de africanos, alfombras de estilo Savonnerie, y, entre otros muchos cuadros, uno de Gauguin: una de esas tahitianas de extremidades gruesas y nariz ancha con aspecto de poder aguantar tres asaltos con Jersey Joe Walcott. Encima de la chimenea había un águila dorada con las alas extendidas —lo que me recordó a mis antiguos patrones de Berlín—, y todos los libros que descansaban en la pulida superficie de una mesa redonda de estilo Luis XVI eran nuevos y habían sido enviados de un establecimiento de Londres llamado Heywood Hill. El jabón que usé para lavarme las manos en el cuarto de baño de la planta baja tenía aún el envoltorio Floris y las toallas eran más gruesas que los cojines de seda de los sillones del Directoire. El Grand Hôtel parecía una versión barata de lo que uno podía disfrutar en la Villa Mauresque. Era un lugar de esos donde el tiempo y el mundo exterior no eran bienvenidos; un lugar de esos que costaba imaginar que siguieran existiendo en una economía de cartillas de racionamiento que se estaba recuperando de una guerra terrible; un lugar de esos que probablemente se asemejaba a la mente del hombre que lo poseía, un hombre entrado en años con el rostro de un dragón de Komodo y un blazer cruzado de color azul que parecía confeccionada por el mismo sastre de Londres que la de Robin. Se levantó y vino a estrecharme la mano mientras su sobrino hacía las presentaciones, y cuando se pasó la lengua por los labios de su fina, ancha y marchita boca, no me hubiera sorprendido ver que tenía lengua bífida.
—¿Dónde te habías metido, Robin? Hemos retrasado la cena por ti, y ya sabes que detesto hacer eso. Es una falta de consideración hacia Annette.
—Me he pasado por La Voile a tomar una copa y me he encontrado a un amigo. Walter Wolf. Es alemán y un estupendo jugador de bridge, y estaba ocioso, así que he pensado que más valía traérmelo.
—¿Ah, sí? Cómo me alegro. —Maugham se puso un monóculo en el ojo, me miró de hito en hito y me ofreció una sonrisa que parecía más un rictus—. N-no vemos mu-muchos a-alemanes por aquí. Es buena señal que estén volviendo a la Riviera. Es un buen augurio para el futuro que los alemanes puedan permitirse volver a venir por aquí.
—Me temo que se equivoca, señor. No he venido a pasar la temporada. Trabajo en el Grand Hôtel. Soy el conserje.
—Es usted bienvenido igualmente. Así que juega al bridge, ¿eh? Es el juego más entretenido que ha concebido el hombre, ¿verdad?
—Sí, señor. Eso creo, desde luego.
—Robin, más vale que le digas a Annette que tenemos un invitado a cenar.
—Siempre hay comida de sobra, tío.
—No se trata de eso.
—He pensado que, con Alan, ya somos cuatro para echar una partida luego.
—Excelente —dijo Maugham.
Mientras Robin iba a hablar con la cocinera, el propio Maugham me tomó por el brazo y me llevó al salón barroco verde oscuro, donde un mayordomo con librea de lino blanco apareció como salido de la nada y me preparó un gimlet siguiendo mis instrucciones paso a paso; luego le preparó un martini al anciano, con un chorrito de absenta.
—No suelo fiarme de un hombre que no sabe con precisión lo que quiere beber —comentó Maugham—. Uno no puede exponerse a un tipo que se muestra impreciso con respecto a su bebida preferida. Si no es capaz de mostrarse preciso con respecto a algo que va a beber, está claro que no va a serlo con respecto a nada.
Nos sentamos, y Maugham me ofreció un cigarrillo de la caja que había encima de la mesa. Rechacé la invitación, y encendí uno de los míos, lo que me granjeó su aprobación en mayor medida aún, aunque en esta ocasión se dirigió a mí en alemán —con una ligera tartamudez, igual que hablaba inglés—, probablemente solo para demostrarme que lo dominaba, aunque teniendo en cuenta que quizá llevaba bastante tiempo sin hablarlo, me impresionó bastante.
—También me gusta que un hombre prefiera fumar su propio tabaco al mío. Fumar es una actividad que hay que tomarse en serio. No es un asunto con el que uno deba ponerse a experimentar. Yo sería tan incapaz de fumar otra marca de tabaco como de ponerme a correr maratones. Dígame, Herr Wolf, ¿le gusta ser conserje del Grand Hôtel?
—¿Que si me gusta? —Sonreí—. Ese es un lujo que sencillamente no puedo permitirme, Herr Maugham. Es un empleo, nada más. Después de la guerra, no era tan fácil encontrar un empleo en Alemania. El horario está bien y el hotel es un buen sitio. Pero la única razón por la que lo hago es el dinero. El día que dejen de pagarme, me largo.
—En eso también coincido con usted. No tengo tiempo para un hombre que dice no estar interesado en el dinero. Eso significa que no tiene amor propio. Yo solo escribo por dinero hoy en día. Desde luego, no por placer. —Asomó una lágrima a su ojo—. No, eso se esfumó hace mucho tiempo. Sobre todo escribo porque siempre lo he hecho. Porque no se me ocurre qué demonios hacer, si no. Por desgracia, nunca he podido convencerme de que haya nada más interesante. Tengo ochenta y dos años, Herr Wolf. Escribir ha pasado a ser una costumbre, una disciplina, y, hasta cierto punto, una compulsión, pero desde luego no le daría gratis a nadie lo que escribo.
—¿Está trabajando en algo ahora mismo, señor?
—En un volumen de ensayos, o lo que es lo mismo, en nada importante. Los ensayos son como los políticos. Quieren cambiar las cosas, y yo no estoy muy interesado en ningún cambio a mi edad.
Apareció un hombre grande y torpón aquejado de una grave psoriasis y vestido con una camisa de colores chillones, y fue directo a la bandeja de las bebidas, donde se preparó una copa con las maneras de alguien que está demasiado impaciente para esperar a que se la preparase el mayordomo.
—Le presento a mi amigo Alan —dijo Maugham, retomando el inglés—. Alan, ven a saludar a un amigo de Robin. Se llama Walter Wolf. Es alemán, y esperamos que juegue una o dos partidas con nosotros después de cenar.
El hombre torpón se acercó y me estrechó la mano, justo en el momento en que Robin Maugham reaparecía y anunciaba que la cena estaba lista.
—Gracias a Dios —comentó Maugham.
—Ha llamado Ronnie Neame cuando estabas en el baño —le dijo el tipo torpón a Maugham—. Parece ser que MGM va a hacer El velo pintado, pero con un título diferente. Quieren titularla El séptimo pecado.
—Uf —dijo Maugham con una mueca de desagrado—. Vaya título de mierda.
—Es el séptimo mandamiento —señaló Robin.
—Me trae sin cuidado si es el Tratado de Versalles. A nadie le escandaliza ya el adulterio. No desde la guerra. El adulterio es habitual. Después de Auschwitz, el adulterio es un delito menor. Acuérdate de lo que te digo: la película será un fracaso.
Fuimos a cenar.
Robin Maugham no había exagerado; su tío se cuidaba de tener una mesa excelente. Cenamos huevos con gelatina, pollo Maryland, diminutas fresas silvestres y helado de aguacate —que no me gustó mucho—, todo regado con un magnífico Puligny y luego un Sauternes aún mejor. Después, Maugham encendió una pipa, se puso unas gafas con montura de carey sobre la nariz y abrió camino hacia la mesa de cartas, donde me emparejé con Robin y jugamos y perdimos dos partidas. El anciano era un verdadero demonio jugando al bridge.
—No juega usted nada mal, Herr Wolf. Si puedo darle un consejo, le diría lo siguiente: nunca se desprenda de una carta de su mano antes de que su compañero haya sobredeclarado. Se adelanta a su juego. No vaya a por otra carta hasta que sea su turno de jugar.
Asentí.
—Gracias.
—No hay de qué.
Cuando terminamos de jugar, Maugham se sentó a mi lado en el sofá con las piernas recogidas debajo de su cuerpo, dejando a la vista los calcetines de seda y las ligas para calcetines, y empezó a hacerme toda suerte de preguntas personales.
—¿Está casado?
—Tres veces. De hecho, no he sido demasiado afortunado con las mujeres. Y menos aún con las que me casé. Son criaturas extrañas que no saben lo que quieren hasta el momento en que deciden exactamente lo que quieren, y si no se lo das de inmediato, tienden a enfadarse mucho. Por lo demás, con el resto de las mujeres que he conocido todo lo ocurrido fue culpa mía. Mi esposa más reciente me dejó porque ya no me amaba. Al menos eso me dijo cuando se largó con la mayor parte de mi dinero. Pero creo que solo intentaba amortiguar el golpe.
Maugham sonrió.
—Está resentido. Eso me gusta. Bueno, bueno. ¿Le apetece otra copa?
—No, se lo agradezco. Ya he bebido bastante.
Seguimos charlando un rato hasta que, exactamente a las once en punto, W. Somerset Maugham dijo que era su hora de acostarse.
—Me cae usted bien, Herr Wolf —dijo antes de subir—. Vuelva por aquí. Y hágalo pronto.