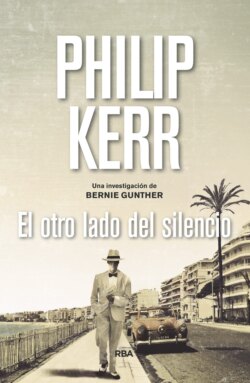Читать книгу El otro lado del silencio - Philip Kerr - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1
ОглавлениеRIVIERA FRANCESA, 1956
Ayer intenté acabar con mi vida.
No fue tanto que quisiese morir como que quisiera que se acabara el dolor. Elisabeth, mi mujer, me había dejado hacía poco, y la echaba mucho de menos. Ese era un motivo de dolor, y uno bastante importante, he de reconocerlo. Incluso después de una guerra en la que murieron más de cuatro millones de soldados alemanes, es difícil encontrar una esposa alemana. Pero otra fuente grande de dolor en mi vida fue la guerra en sí, claro, y lo que me ocurrió en aquel entonces y en los campos soviéticos de prisioneros de guerra. Algo que quizá haga que mi decisión de suicidarme parezca un tanto extraña, teniendo en cuenta lo difícil que fue no morir en Rusia. Sin embargo, en mi caso, seguir con vida fue siempre más un hábito que una elección consciente. Durante años, bajo el dominio de los nazis seguí vivo por puro empecinamiento. Así que una mañana de primavera, temprano, me pregunté, ¿por qué no te matas? Para un prusiano que adora a Goethe como yo, el mero hecho de que me hiciera una pregunta semejante me ofrecía ya una razón irrefutable. Además, la vida tampoco era ya tan estupenda, aunque a decir verdad no estoy seguro de que lo fuera nunca. El mañana y los largos y largos años vacíos que vendrán después no me interesan demasiado, sobre todo aquí, en la Riviera francesa. Estaba solo, camino de los sesenta y desempeñando un trabajo en un hotel que podía hacer dormido, aunque no es que duerma mucho últimamente. Casi todo el tiempo me sentía desgraciado. Vivía en un lugar donde no encajaba y que se me antojaba un rincón inhóspito del infierno, así que no creía precisamente que cualquiera que disfrute de un día soleado fuera a echar en falta el nubarrón oscuro de mi rostro.
Tenía todas esas razones para desear la muerte, y a ellas vino a sumarse la llegada de un huésped al hotel. Un huésped al que reconocí, y al que preferiría no haber reconocido. Pero a eso llegaré en un momento. Antes tengo que explicar por qué sigo aquí.
Fui al garaje que hay debajo de mi apartamentito, en Villefranche, cerré la puerta y esperé en el coche con el motor en marcha. La intoxicación por monóxido de carbono no es tan mala. Uno cierra los ojos y se duerme sin más. De hecho, si el coche no se hubiera calado o quizá simplemente quedado sin gasolina, no estaría aquí ahora. Pensé que tal vez lo intentaría más adelante, si las cosas no mejoraban y si me compraba un coche más fiable. Por otro lado, podría haber vuelto a Berlín, como mi pobre esposa, lo que probablemente acabaría deparándome el mismo resultado. Todavía sigue siendo bastante fácil que te maten allí, y si volviera a la antigua capital alemana creo que no pasaría mucho tiempo antes de que alguien tuviese la amabilidad de organizar mi muerte repentina. Casi todos los bandos me la tienen jurada, y con razón. Cuando vivía en Berlín y era poli o expoli, me las arreglé para ofender prácticamente a todo el mundo, con la posible excepción de los británicos. Echo en falta ser poli —al menos cuando ser policía en Berlín todavía significaba algo bueno—, pero sobre todo echo de menos a la gente, que estaba tan avinagrada como yo. Ni siquiera los alemanes aprecian a los berlineses, y por lo general es un sentimiento mutuo. Los berlineses no aprecian mucho a nadie, y las mujeres berlinesas aún menos, lo que, de alguna manera, solo las hace aún más atractivas para un majadero como yo. No hay nada más atractivo para un hombre que una mujer hermosa a la que le trae sin cuidado si vive o muere. Echo en falta a las mujeres por encima de todo. Había muchísimas mujeres en Berlín. Pienso en las buenas mujeres que he conocido —también en unas cuantas malas—, a las que no volveré a ver nunca, y rompo a llorar; y de ahí no hay más que un paso al garaje y a la asfixia, sobre todo si he estado bebiendo. Cosa que, si estoy en casa, hago casi siempre.
Cuando no me estoy compadeciendo de mí mismo; juego al bridge o leo libros sobre jugar al bridge, lo que a mucha gente le parecería ya de por sí una buena razón para acabar con su vida. Pero el bridge es un juego que me resulta estimulante. Me ayuda a tener el cerebro activo y ocupado en algo que me aparte de los recuerdos de mi hogar... Y del recuerdo de todas aquellas mujeres, claro. Al volver la vista atrás, tengo la sensación de que muchas de ellas debían de haber sido rubias, y no solo porque eran alemanas o andaban cerca de ser alemanas. En un momento más bien avanzado de mi vida, he entendido que hay un tipo de mujer por el que me siento atraído, que es el tipo equivocado, y a menudo incluye cierto tono de cabello que anuncia a gritos problemas para un hombre como yo. La búsqueda arriesgada de pareja y el canibalismo sexual son mucho más comunes de lo que uno podría suponer, aunque sin duda es más habitual entre las arañas. Por lo visto, las hembras calculan el valor alimenticio de un macho en lugar de su valía como compañero. Lo que más o menos resume la historia de toda mi vida íntima. Me han devorado vivo tantas veces que parece que tenga ocho patas, aunque a estas alturas probablemente solo me queden tres o cuatro. No es una reflexión muy perspicaz, ya lo sé, y como decía, ahora ya no tiene mucha importancia, pero incluso si llega en un momento tardío de la vida, tener cierto grado de conocimiento sobre uno mismo debe de ser mejor que no conocerse en absoluto. Por lo menos, eso me decía mi esposa.
Está claro que, en su caso, conocerse a sí misma le dio resultado. Despertó una mañana y se dio cuenta de lo aburrida y decepcionada que estaba conmigo y nuestra nueva vida en Francia, así que se volvió a casa al día siguiente. De hecho, no puedo reprochárselo. No consiguió aprender francés ni apreciar la comida o disfrutar mucho del sol siquiera, y eso es lo único que hay aquí gratis y en abundancia. Al menos en Berlín uno siempre sabe por qué es desdichado. En eso consiste el luft de Berlín: es un intento de evadirse de la melancolía como quien silba. Aquí, en la Riviera, cualquiera diría que hay motivos más que de sobra para silbar y ninguna razón en absoluto para estar alicaído, pero de algún modo yo me las arreglaba para estarlo y ella no pudo seguir soportándolo.
Supongo que era infeliz sobre todo porque estoy aburrido a más no poder. Echo de menos mi antigua vida de detective, y daría lo que fuera por cruzar las puertas de la Jefatura de Policía de Alexanderplatz —según tengo entendido, ha sido derruida por los denominados «alemanes del este», o lo que es lo mismo, los comunistas— y subir hasta mi mesa en la Sección de Homicidios. Hoy en día soy conserje en el Grand Hôtel du Saint-JeanCap-Ferrat. Se asemeja un poco a ser policía si la idea que tienes de ser policía es dirigir el tráfico, y sé de lo que hablo. La primera vez que me vestí de uniforme, hace exactamente treinta y cinco años, fue como agente de tráfico en la Potsdamer Platz. Sea como sea, estoy familiarizado con la hostelería desde hace mucho; durante una temporada, después de que los nazis llegaran al poder, fui detective de la casa en el famoso hotel Adlon de Berlín. Aun así, ser conserje es algo muy distinto de aquello. Sobre todo tiene que ver con hacer reservas para el restaurante, pedir taxis y embarcaciones, coordinar el servicio de porteros, ahuyentar a prostitutas —algo que no es tan fácil como puede parecer, porque hoy en día solo las americanas pueden permitirse el lujo de lucir como prostitutas— y dar indicaciones a turistas ineptos que no saben interpretar un mapa ni hablar francés. Solo muy de vez en cuando hay algún huésped díscolo o un robo, y sueño con tener que ayudar a la Sûreté local a resolver una serie de audaces robos de joyas, como los que vi en Atrapa a un ladrón, de Alfred Hitchcock. Naturalmente, no es más que eso: un sueño. No me prestaría nunca a ayudar a la policía local, y no porque sean franceses —aunque esa sería una buena razón para no ayudarles—, sino porque vivo con un pasaporte falso. Además, es un pasaporte falso bastante especial, porque llegó a mis manos gracias nada menos que a Erich Mielke, en la actualidad director adjunto de la Stasi, la Policía Secreta de Alemania Oriental. Es la clase de favor que suele obtenerse a un alto precio; un precio que algún día, me temo, Mielke vendrá a reclamarme. Probablemente será el día que tenga que emprender algún viaje de nuevo. En comparación conmigo, aquel barco fantasma, El holandés errante, era el peñón de Gibraltar. Sospecho que mi mujer lo sabía, puesto que también conocía a Mielke, y mejor que yo.
No tengo ni idea de adónde iría si tuviera que viajar de nuevo, aunque me parece que el norte de África es bastante acomodadizo cuando se trata de alemanes en búsqueda y captura. Hay un barco de la naviera Fabre Line que zarpa de Marsella rumbo al Magreb cada dos días. Es la clase de información que se supone que debe conocer un conserje, aunque en nuestro hotel hay más huéspedes ricachos que han huido de Argelia de los que quieren ir allí. Desde la masacre de civiles pieds-noirs en Philippeville el año pasado, la guerra contra el FLN en Argelia no les va muy bien a los franceses, y, según se dice, la colonia está bajo un régimen mucho más severo incluso que cuando los nazis la dejaron a merced del gobierno de Vichy.
No estoy seguro de que el hombre moreno y despreocupadamente guapo al que vi registrarse en una de las mejores suites del hotel la víspera del día que intenté asfixiarme estuviera en ninguna clase de lista de fugitivos, pero desde luego era alemán y delincuente. Su aspecto, por supuesto, podía equipararse al de un acaudalado banquero o productor de Hollywood, y hablaba un francés tan excelente que seguramente solo yo me di cuenta de que era alemán. Utilizaba el nombre de Harold Heinz Hebel y facilitó una dirección de Bonn, pero en realidad se llamaba Hennig, Harold Hennig, y durante los últimos meses de la guerra había sido capitán del SD, el servicio de inteligencia de las SS. Ahora, con poco más de cuarenta años, vestía un elegante traje liviano de color gris que le habían confeccionado a medida y unos zapatos negros hechos a mano más lustrosos que un céntimo nuevo. Uno tiende a fijarse en cosas así cuando trabaja en un establecimiento como el Grand Hôtel. Hoy en día soy capaz de distinguir un traje de Savile Row desde la otra punta del vestíbulo. Mostraba unos modales tan delicados como la corbata Hermès de seda que llevaba al cuello y que le sentaba mejor que el nudo corredizo que tanto se merecía. Dio a todos los porteros generosas propinas de un fajo de billetes nuevos tan grueso como una rebanada de pan, y a partir de ese momento los chicos lo trataron tanto a él como a su equipaje Louis Vuitton con más diligencia que a una caja de porcelana Meissen. Curiosamente, la última vez que lo había visto también llevaba un equipaje valioso, lleno de objetos preciados que él y su superior, el Gauleiter prusiano oriental Erich Koch, rapiñaron de la ciudad. Eso fue en enero de 1945, en algún momento durante la terrible batalla de Königsberg. Estaba subiendo a bordo del buque de pasajeros alemán Wilhelm Gustloff, que poco después sería torpedeado por un submarino ruso, provocando la muerte de más de nueve mil civiles. Él había sido una de las pocas ratas que se las ingenió para huir de aquel particular barco a punto de hundirse, lo que fue una auténtica lástima, porque él mismo había contribuido a provocar su destrucción.
Si Harold Hennig me reconoció, no dio señal de ello. Con nuestros chaqués negros de día, el personal de la recepción del hotel tendemos a tener todos el mismo aspecto, claro. Eso por una parte, y por otra el hecho de que peso un poco más que por aquel entonces y seguramente tengo menos pelo, por no hablar de un leve bronceado que, según decía mi esposa, me favorecía. Para ser un hombre que acaba de fracasar en su intento de quitarse la vida, me encuentro en un estado excelente, aunque esté mal que sea yo mismo quien lo diga. Alice, una de las camareras por las que siento cierta simpatía desde que se marchó Elisabeth, dice que bien podría pasar por un hombre diez años más joven. Menos mal, porque tengo la sensación de que mi alma pasa de los quinientos años. Ha contemplado el abismo tantas veces que parece el bastón de Dante.
Harold Hennig me miró directamente y, aunque no me sostuvo la mirada más de un par de segundos, me bastó con ello: como expoli que soy, nunca olvido una cara, sobre todo si es la del autor de una masacre. Nueve mil personas —hombres, mujeres y un elevado número de niños— son muchas razones para recordar un rostro como el de Harold Heinz Hennig.
Aun así, debo reconocer que verlo de nuevo, con un aspecto tan próspero y más sano que un roble, me dejó muy deprimido. Una cosa es saber que gente como Eichmann y Mengele salieron impunes de los crímenes más pavorosos, y otra muy distinta es ser consciente de que el responsable de la muerte de amigos tuyos sigue vivo y coleando. Hubo un tiempo en que podría haber intentado hacer alguna clase de justicia rudimentaria, pero de eso hace ya mucho. Hoy en día, la venganza es algo de lo que mi pareja de bridge y yo hablamos en tono de broma al final o quizá al principio de una partida en La Voile d’Or, que es el otro único buen hotel de Cap Ferrat. Ni siquiera tengo un arma, y si la tuviera desde luego no estaría aquí ahora. Soy mucho mejor tirador que conductor.