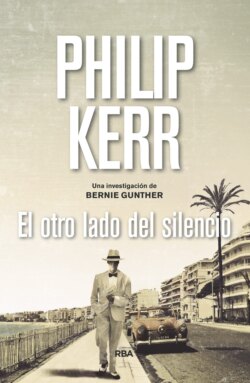Читать книгу El otro lado del silencio - Philip Kerr - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
7
Оглавление—Antes de la guerra trabajé para el servicio secreto británico —dijo Somerset Maugham—. Sobre todo tenía mi base en Ginebra, aunque también estuve destinado algún tiempo en lo que era por aquel entonces Petrogrado. No voy a aburrirle con los detalles de mi misión, pero sí le diré que tenía bajo mi mando un equipo bastante amplio de agentes británicos. A decir verdad, el espionaje siempre ha sido una actividad que atrae a los homosexuales. Los maricas están acostumbrados a vivir en secreto, por lo menos en Inglaterra, donde ser homosexual se castiga todavía con una pena de hasta dos años de cárcel, de modo que guardar silencio sobre quién eres y lo que eres es lo más natural para los maricas ingleses. La situación no ha mejorado mucho desde los tiempos de Oscar Wilde. Por eso tantos homosexuales como Isherwood y Auden se fueron a Berlín en los años veinte. Porque era un paraíso para los maricones... De hecho, esa es también una buena razón para que yo viva aquí. Todavía tengo muchos amigos en el servicio secreto de inteligencia. Muchos de ellos, incluido sir John Sinclair, actual director del MI6, fueron agentes míos. Además, no es la clase de oficio de la que uno llegue a retirarse nunca.
Asentí con seriedad.
—A quién se lo dice... Llevo años intentando jubilarme del trabajo de detective, pero sigue persiguiéndome.
—Sí. Lo lamento.
—Lo dudo mucho.
Maugham se quedó pensativo un momento, y luego se ajustó el monóculo.
—En los años transcurridos desde entonces, he hecho algún que otro trabajillo para el servicio secreto de inteligencia —dijo finalmente—. Y he recibido a algunos amigos y conocidos en Villa Mauresque. En 1937, no mucho después de que comprara este lugar, me visitaron una serie de amistades, incluidos dos chicos de la Universidad de Cambridge, que vinieron en el Bugatti de Victor Rothschild: Anthony Blunt y Guy Burgess. Posteriormente, entraron a trabajar en el MI5, el Servicio de Seguridad y Contrainteligencia de Reino Unido. Blunt no es tan conocido, al menos para quienes no pertenecen al mundo de las bellas artes. Pero Guy Burgess es ahora tristemente célebre después de una rueda de prensa celebrada en Moscú hace apenas unos meses, en la que se reveló que él y otro hombre, Donald Maclean, espiaban desde hacía tiempo para la Unión Soviética, donde ahora viven los dos. Quizá lo haya leído en la prensa. Sea como sea, Guy es, y siempre fue, abiertamente homosexual. También lo es Anthony, si a eso vamos. Y hay una fotografía en la que aparecemos nosotros y varios hombres más desnudos al lado de mi piscina. Es la fotografía que tiene en su poder su amigo Harold Hebel, y la que amenaza con enviar a la prensa inglesa. No puede imaginarse el bochorno que me causaría si los periódicos ingleses revelasen que Guy y yo éramos íntimos. No es solo una cuestión de nuestra homosexualidad, como sin duda podrá entender usted, Herr Gunther; también es una cuestión de mi lealtad a mi país. No soy un espía soviético. Nunca lo he sido. Aunque, teniendo en cuenta mi servicio en Petrogrado y mi amistad con Guy, ¿quién sabe los quebraderos de cabeza que podría causarme la prensa? Como podrá imaginar, cuando estuve allí tuve contacto con gente que trabajaba para el VRK en Petrogrado y para la Checa, los precursores del KGB, de modo que ya ve lo vulnerable que soy. Sobre todo en América. El senador McCarthy no solo ha empezado a perseguir a los comunistas, sino también a los homosexuales. El denominado «Terror Lila», por ejemplo. Podrían retirarme el visado para Estados Unidos, rescindir algunos de mis lucrativos contratos cinematográficos... MGM está filmando una película basada en uno de mis libros en estos precisos instantes. Y United Artists planea llevar a la pantalla otro relato mío el año que viene. Bien podría ser el autor de mayor éxito en el mundo, pero no soy inmune a la opinión pública. Por no hablar del bochorno que todo esto supondría para mi pobre hermano, Frederic, en Inglaterra, que casualmente es el antiguo lord canciller. Nunca hemos estado muy unidos, pero me gustaría ahorrarle algo así, si está en mi mano. Es un hombre muy anciano ya. Más todavía que yo.
—¿De dónde sacó Hebel esa fotografía?
—Hay una serie de explicaciones posibles. A esa fiesta en la piscina asistieron varios hombres más que podrían haber sacado fotos: Dadie Rylands, Raymond Mortimer, Godfrey Winn, Paul Hyslop... Pero probablemente fue mi antiguo amigo y compañero, Gerald Haxton. Conocí a Gerald durante la Gran Guerra, y seguimos juntos durante el resto de su vida. Murió en 1944. Gerald era un hombre maravilloso y yo lo amaba profundamente, pero, pese a mi generosidad, gastaba mucho y siempre estaba endeudado: sobre todo con los casinos locales. Para obtener dinero extra, es posible que le vendiera la foto a un tipo que se prostituía llamado Louis Legrand, con el que estaba encaprichado. Loulou vino a menudo por aquí durante la década de los treinta, y muchos huéspedes de Villa Mauresque, yo incluido, fuimos agradecidos clientes suyos. De hecho, él también aparece en la fotografía. Después se fue a vivir a Australia, aunque no sé muy bien con qué intenciones. Aun así, se presentó aquí hace un par de años exigiéndome dinero por unas cartas que le habíamos escrito algunos de mis amigos más ilustres y yo.
—¿Y qué hizo entonces?
—Le pagué. Con un cheque.
—¿Quién se ocupó de esa transacción?
—Un abogado de Niza. Un tal monsieur Gris.
—¿Quedó usted satisfecho?
—Por completo. Pero antes de que me lo pregunte, le diré que ya no puedo recurrir a él. Por desgracia, murió hace no mucho.
—Si Louis Legrand hubiera estado en posesión de esa fotografía, sin duda la habría utilizado en su momento, ¿no le parece?
—Sí, es verdad... Aunque, bien pensado, tal vez no la utilizara porque él también salía en la foto. Sea como fuere, recuerdo que no se contentó con su cheque y amenazó con volver a la carga con algo «más dañino». Mi abogado le escribió una carta informándole de que, si volvía a aparecer con más amenazas y exigiendo dinero, no dudaría un instante en poner el asunto en manos de la policía. Y puesto que Loulou tenía una condena pendiente en Francia por proxenetismo, que es ilegal en este país, bien podría haber sido deportado.
—Así pues, cree posible que decidiera sacar partido de la fotografía a través de terceros y que se la vendiese a Harold Hebel, ¿no es así?
—Sí, eso creo.
—¿Puede enseñarme una copia de esa foto?
Maugham se acercó a la mesa de comedor que tenía en la estancia y abrió un cajón. Sacó una fotografía en blanco y negro más bien grande y me la tendió, sin titubeos ni delicadezas; cualquiera que no hubiera sido él, habría necesitado algo más que una buena dosis de sangre fría para hacerlo. Pero supongo que con ochenta y dos años ya estaba harto de disculparse o avergonzarse de lo que era.
La piscina era bonita; en cada esquina había una piña ornamental de plomo, con un trampolín en un extremo y, en el otro, una máscara de mármol de Neptuno del tamaño de una diana de tiro con arco. La piscina estaba llena de agua. Litros y litros. Procuré mantener la mirada fija en la cristalina superficie, pero era algo bastante difícil. Cualquier sátrapa que se precie habría estado más que satisfecho con el evidente lujo de la piscina, y probablemente con los numerosos hombres y muchachos desnudos en diversos estados de excitación, que se habían arracimado en torno a la máscara de Neptuno, prestando especial atención priápica a la boca abierta del dios. En tanto que fotografía obscena, estaba a la altura de los dibujos más provocativos de Aretino. Había visto cosas peores, aunque no desde los tiempos de la República de Weimar, cuando Berlín era la capital mundial de la pornografía.
—¿Quién es cada cual? —pregunté—. Es un poco difícil identificarlos.
—Este es Guy —señaló Maugham—. Este, Anthony, y, este otro, Loulou.
—Los hombres, ya se sabe, son como niños.
—En efecto.
—¿Le ofrece el negativo?
—Sí.
—¿Cuánto pide por esto?
—Cincuenta mil dólares americanos. En efectivo. Por el negativo y las copias.
—Es mucho dinero por la instantánea de unas simples vacaciones.
—Precisamente por eso quiero que se ocupe del asunto alguien de confianza. Alguien que sepa qué coño tiene entre manos. Y que no vaya a ponerse nervioso ni se vaya a emocionar. Alguien como usted. Por lo menos eso dice Hebel. Me asegura que tiene usted experiencia tratando con chantajistas. ¿Es cierto eso?
—Sí.
—¿En Berlín?
—Sí.
—¿Le importaría darme detalles, quizá? Solo por curiosidad. Si voy a darle una comisión de cinco mil dólares, creo que tengo derecho a saber qué clase de servicio contrato, ¿no cree?
—Es lo que tiene el chantaje —repuse—. No tardará en darse cuenta de que no tiene usted ningún derecho en absoluto. —Me encogí de hombros—. Pero, claro, se lo contaré, aunque he de reconocer que no hay gran cosa que contar. Fue hace unos cuantos años, eso sí, de modo que, por desgracia, y a diferencia de esa fotografía, la historia resulta un poco borrosa a estas alturas. Debió de ser en enero de 1938. Mucho después de que hubiera dejado la policía, y uno o dos años después de irme del Adlon. Cuando trabajaba de detective privado en Berlín y antes..., bueno, eso da igual. Sea como sea, hay un detalle importante que usted ya conoce. La identidad del chantajista. Ya sabe que al leopardo no le cambian las manchas. El chantajista era un tipo llamado Harold Heinz Hennig, aunque me temo que usted lo conoce mucho mejor como Harold Heinz Hebel.