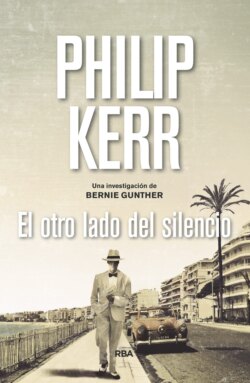Читать книгу El otro lado del silencio - Philip Kerr - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
6
ОглавлениеAnne French se mostró encantada cuando, la noche siguiente, en su casa de las colinas más arriba de Villefranche, le conté que había ido a Villa Mauresque a cenar y jugar a las cartas.
—¡Qué emocionante! ¿Cómo es? ¿Es muy camp?
No entendí el término inglés camp, y Anne tuvo que explicármelo.
—Es una palabra muy inglesa —dijo—, aunque su origen es francés, curiosamente. Deriva de la expresión francesa se camper, que significa «posar de un modo amanerado», pero en inglés la utilizamos para describir cualquier cosa exagerada u ostentosamente homosexual.
—Entonces, sí, es muy camp. Aunque el anciano tiene un gusto impecable. Vive muy bien. Todo es de lo mejor. Tiene unas diez personas a su servicio, incluido un mayordomo y varios jardineros. No come mucho y no bebe demasiado. Solo habla y juega a cartas. Aunque procura hablar bien poco cuando jugamos a cartas. Es un jugador feroz. Vamos a tener que aplicarnos mucho si queremos que alcances el nivel suficiente. Solo así podré recomendarte para que ocupes mi lugar.
—Hasta entonces, puedes ser mi espía. La próxima vez que vayas, quiero descripciones detalladas de todo. Sobre todo de la casa y los jardines. ¿Hay estatuas desnudas? ¿Quién se aloja allí habitualmente? Y averigua también qué opina sobre los escritores de hoy. A quién valora. A quién detesta. Y sobre su amigo, claro. Indaga sobre él. Según se dice, el último, Gerald, era un borracho y un sinvergüenza de tomo y lomo. Dime, ¿había muchos chicos? ¿Hubo una orgía?
—No. Fue un verdadero chasco. El amigo y compañero de Maugham es un tipo con psoriasis avanzada que se llama Alan Searle, y al parecer es también su secretario. No es descaradamente marica, a diferencia de su sobrino. Sea como sea, por sorprendente que pueda parecerte me cae bastante bien. Es muy simpático y creo que también es un héroe de guerra, aunque lo lleva con discreción. El ambiente tenía muy poco que ver con Petronio. —Hice un gesto de negación con la cabeza—. Si a eso vamos, el anciano también me cayó bien. Me dio pena. Tiene todo el dinero del mundo, una casa preciosa, amigos famosos, pero no es feliz. Resulta que eso es algo que tenemos en común.
—¿No eres feliz?
Me reí.
—Siguiente pregunta.
—¿Está escribiendo?
—Ensayos.
—¡Bah! Eso no le interesa a nadie. Los ensayos son para críos. ¿Pudiste echar un vistazo a su despacho?
—No, pero me dijo que se puede ver una reproducción exacta en una película para televisión titulada Quartet. Por lo visto, se rodó hace tres o cuatro años.
—¿Cuándo vas a volver?
—No lo sé. Cuando me inviten, supongo. Si es que me invitan de nuevo.
—¿Crees que lo harán?
—Tiene ochenta y dos años. A esa edad, todo es posible.
—No sé si estoy de acuerdo. Seguramente...
—Alguien así no dispone de mucho tiempo. Lo más probable es que me inviten a volver pronto.
Resultó que al día siguiente, por la noche, recibí una llamada en la recepción del hotel para preguntarme si estaba libre esa velada. Lo estaba.
Esta vez el gran hombre se encontraba de ánimo más comunicativo. Me habló del día que conoció a la reina de Inglaterra, y de algunos de los famosos que habían pasado por la villa, incluidos Churchill y H. G. Wells.
—¿Cómo era Churchill? —pregunté en tono amable.
—Parecía una antigua figura de porcelana. Muy rosado. Muy renqueante. Tenía el pelo como una telaraña. Si cree usted que estoy senil, tendría que haberlo visto a él. —Suspiró—. Es muy triste, en realidad. Antes de la guerra, la primera guerra, solíamos ir a jugar al golf juntos. Le hacía reír. Dios santo, eso debió de ser, ¿cuándo?..., ¿en 1910? Dios, cómo vuela el tiempo, ¿eh?
Asentí, y luego, sin que hubiera ninguna razón para ello salvo que quería que Maugham supiera que podía hacerlo, cité a Goethe, en alemán:
—«Lancémonos al vértigo del tiempo, el remolino del devenir; que el dolor y el placer, el éxito y el fracaso, se alternen a voluntad: solo en la acción se reafirma el hombre».
—Eso es de Goethe, ¿verdad? —comentó Maugham.
—Fausto. —Tragué saliva con cierta dificultad—. Siempre se me atraganta un poco.
Maugham asintió.
—Es usted un hombre de aspecto joven, Walter. Todavía tiene veinte años buenos de acción por delante. Pero no la joda, amigo mío.
—No, señor. Procuraré no hacerlo.
—Yo he jodido y la he jodido una buena parte de mi vida. —Suspiró—. A menudo, claro está, las dos cosas vienen a ser la misma. En serio. Sería caballero del reino a estas alturas si no me hubiera dedicado a joder de una manera tan atroz. Pero supongo que debe de estar acostumbrado a esas cosas. Seguro que en el Grand Hôtel ve toda suerte de comportamientos atroces.
—Claro. Aunque no puedo hablar de ello.
—Los ricos tienen tiempo para joder. Pero los pobres solo tienen tiempo de leer al respecto. Están demasiado ocupados intentando ganarse la vida como para ponerse a joder mucho.
—Supongo que está usted en lo cierto.
—Robin me ha contado que, antes de la guerra, era usted detective de la casa en el hotel Adlon de Berlín.
—Así es.
—Por aquel entonces debió de ver comportamientos más atroces aún. Berlín era el lugar donde había que estar en la década de 1920. Sobre todo en el caso de alguien como yo. Mi primera obra de teatro se estrenó en Berlín. Dirigida por Max Reinhardt. En el cabaret Schall und Rauch. Un local diminuto.
—En la Kantstrasse. Lo recuerdo. Por desgracia, me parece que lo recuerdo todo. Hay muchísimas cosas que me gustaría olvidar, pero por mucho que lo intente, no lo consigo. Por lo visto, no soy capaz de recordar cómo hacerlo. No es mucho pedirle a la vida, ¿no cree? Olvidar aquello que le causa dolor a uno. De alguna manera.
—Resentido y sensiblero. Eso también me gusta. —Encendió un cigarrillo del estuche de plata que descansaba encima de la mesa. Estábamos esperando la cena y después la inevitable partida de bridge—. Ahora me acuerdo. Eso es. «Funes el Memorioso» —dijo Maugham—. Es un cuento de Borges precisamente sobre eso. Un hombre que no podía olvidar.
—¿Qué fue de él? —preguntó Robin.
—Lo he olvidado —reconoció Maugham, y se echó a reír estrepitosamente—. Mi querido y viejo Max. Era uno de los afortunados. Me refiero a los judíos. Se marchó en el 38, y se fue a América, donde murió, muy pronto, en 1943. Prácticamente todos mis amigos han desaparecido. Incluido el maravilloso Adlon. Dios mío, qué hotel tan magnífico. ¿Qué fue de la pareja propietaria del hotel, Louis Adlon y su dulce esposa, Hedda?
—Louis fue asesinado por los rusos en 1945. Con las botas de montar y el bigote encerado, lo confundieron con un general alemán. —Le resté importancia al asunto encogiéndome de hombros—. La mayor parte del Ejército Rojo estaba formado por campesinos. ¿Hedda? Bueno, no quiero ni pensar en lo que le ocurrió a ella. Lo mismo que a todas las demás mujeres de Berlín, supongo. La violaron. Y luego la volvieron a violar.
Maugham asintió con tristeza.
—Dígame, Walter, ¿cómo entró a trabajar de detective en el Adlon?
—Hasta 1932, había sido agente de policía en Berlín. Debido a mis opiniones políticas, tuve que dejarlo. Era socialdemócrata, lo que para los nazis equivalía a ser comunista.
—Sí, claro. ¿Y cuánto tiempo fue policía?
—Diez años.
—Santo Dios. Eso es toda una vida.
—Desde luego a mí me lo pareció en aquel entonces.
Después de cenar y jugar un par de partidas, Maugham dijo:
—Quiero hablar con usted en privado.
—De acuerdo.
Me llevó por unas escaleras de madera hasta el espacio donde escribía, que estaba en el interior de una estructura independiente en una de las azoteas. Había una mesa de comedor grande y una chimenea, pero ninguna ventana con vistas que distrajera a un hombre del sencillo asunto de escribir una novela. Una estantería albergaba algunos de sus títulos preferidos y, en una mesita de café, había unos ejemplares de la revista Life. En la pared estaba colgada otra de las sparrings tahitianas de Jersey Joe, pero con el haz de luz del faro en la punta sudoeste del Cap era como estar en la cubierta de un barco del que Maugham era un capitán de la misma madera que Ahab. Nos sentamos en extremos opuestos de un sofá grande, y Maugham fue directo al grano.
—Me parece usted un hombre honrado, Walter.
—Dentro de mis límites.
—Imagino que no estaría trabajando de conserje en el Grand si no lo fuera.
—Es posible. Pero la buena fortuna rara vez te acompaña a la salida y te abre el coche. Por lo menos hoy en día. —Me encogí de hombros—. Lo que quiero decir es que todos procuramos ganarnos la vida, señor Maugham. Y si podemos fingir que lo hacemos honradamente, tanto mejor.
—Es usted más cínico aún que yo, Walter. Me cae cada vez mejor.
—Soy alemán, señor Maugham. He tenido mucha más práctica con el cinismo. Todos la hemos tenido. Son las mil toneladas de peso del cinismo lo que provocó el hundimiento de la República de Weimar y nos trajo el Reich milenario.
—Supongo que es así.
—¿En qué puedo ayudarle, señor? No me ha traído aquí arriba para instarme a confesar mis pecados.
—No, tiene razón. De hecho, lo que pretendo es contarle algunos de los míos. He de decirle, Walter, que me están chantajeando otra vez.
—¿Otra vez?
—Soy un viejo marica rico. Tengo más esqueletos en los armarios que las catacumbas romanas. Para mí, ser chantajeado no es tanto algo propio de mi oficio como una condición existencial. Follo, por tanto estoy sujeto a peticiones de dinero, peticiones que van acompañadas de amenazas.
—Páguele, sea quien sea. Es usted lo bastante rico.
—Este es un profesional.
—Pues acuda a la policía.
Maugham sonrió levemente.
—Los dos sabemos que eso es imposible. Los chantajistas se basan en el mismo principio que la mafia. Se aprovechan de una minoría vulnerable que no puede recurrir a la policía. Su poder estriba en nuestro obligado silencio.
—Lo que quería decir es que por qué me lo cuenta a mí.
—Porque usted fue policía, y porque quiero que me ayude.
—No veo cómo puedo hacerlo, señor Maugham. Soy conserje. Mis tiempos de detective quedan ya muy lejos. Bastante me cuesta ahuyentar a las viudas alegres del hotel como para ocuparme de un chantajista profesional. Además, últimamente ando un poco corto de entendederas. Imagínese, aún sigo intentando descifrar cómo sabe usted que antes era detective.
—Estuvo diez años en la policía de Berlín. Nos lo contó usted mismo.
—Sí, pero fue otra persona quien les dijo que fui el matón de la casa del hotel Adlon. —Asentí—. Pero, ¿quién? Un momento... Fue Hennig, ¿verdad? Harold Heinz Hennig. Lo vi discutiendo con su sobrino delante de La Voile d’Or hace un par de semanas. Así que eso es cosa suya...
—Nunca había oído hablar de él.
—Lo olvidaba. Ya no responde a ese nombre, ¿verdad? Se ha registrado en el Grand Hôtel bajo el nombre de Harold Heinz Hebel. Fue él quien les habló de mí, ¿no?
—Así es. Hebel. Le habló de usted a mi sobrino. De hecho, fue idea suya que intentara contratarlo, Walter.
—¿Idea suya?
—Dijo que lo conocía de la guerra y que era usted digno de confianza. Y honrado. Dentro de sus límites.
—Qué amable por su parte. Aunque dudo que sepa deletrear «confianza» y «honrado». Ese tipo es un criminal.
—Lo sé.
—Bueno, entonces, ¿por qué se fía de su recomendación? ¿Por qué no contrata a alguien de aquí? Un francés.
—Es sencillo. El caso, Walter, es que quien me está chantajeando es Harold Heinz Hebel.
—Ahora sí que no entiendo nada.
—Resulta que Hebel me pide una cantidad muy elevada de dinero por una fotografía comprometedora en la que aparezco con otras personas. Quiere que crea que puedo llegar a un acuerdo con él en la más estricta confianza. Dijo que usted es la clase de hombre capaz de asegurarse de que él mantenga su parte del trato. Y que no es de los que se ponen nerviosos manejando una gran suma de dinero.
—Ahora sí que ya no me queda nada por oír. Chantajistas que recomiendan detectives. O a exdetectives. Es algo así como si un salmón recomendara un buen pescador furtivo.
—Es perfectamente lógico si lo piensa bien. Un buen trato no es tan bueno si una de las dos partes tiene la sensación de haber salido perdiendo. Hebel quiere que me quede convencido de que merece la pena desembolsar tanto dinero.
—No puedo ayudarle, señor Maugham. Me cae usted bien. Me ha gustado la cena. Lo compadezco. Pero, lamentándolo mucho, no está en mi mano ayudarle.
—Hebel dijo que diría exactamente eso.
—Eso dijo, ¿eh?
—Y añadió que, si usted se negaba a ayudarme, lo pusiera en su conocimiento, y que entonces probablemente lo convencería él mismo.
—¿Especificó cómo?
Maugham sonrió.
—Ay, Dios, sí. Es usted un hombre interesante, Walter. ¿O debería decir Herr Gunther? Sí, ha llevado una vida interesante. Una carrera en las SS y el SD. A las órdenes del doctor Goebbels, entre otros. Tiene que hablarme de todo eso alguna vez. Seguro que es fascinante. Me dijo que le comentara que, si la Sûreté francesa se entera de que ha estado viviendo aquí bajo una falsa identidad, perdería su trabajo y sería deportado a Berlín, de inmediato, donde los americanos casi con toda seguridad lo colgarían. No dijo por qué motivo. Pero he de reconocer que parece algo serio.
—Que le jodan —le espeté, al tiempo que me ponía en pie—. Que le jodan a usted, a su amigo marica y a su sobrino marica.
—De hecho, creo que estaremos todos jo-jodidos a menos que se nos ocurra algo, Herr Gunther. Siéntese. Y vamos a hablar de esto con se-sensatez. —Asintió—. Sabe que tengo razón. Así que tranquilícese y piense bien sus palabras.
—Como le decía, Hebel también es un nombre falso. Podría ser deportado, igual que yo. —Me senté y encendí un cigarrillo. Y empecé a fumármelo, además, aunque lo que me hubiera gustado de verdad era metérselo en el ojo enrojecido al anciano.
—Quizá. Pero por lo visto está dispuesto a correr ese riesgo. La pregunta es si está usted dispuesto a correr el mismo riesgo, Herr Gunther. Tiene un buen empleo. Con la posibilidad de ganar un dinerillo extra conmigo. ¿Digamos un cinco por ciento de la suma que manejará? ¿Por qué echarlo a perder solo para perjudicarlo a él?
—Le aseguro que, si conociera a ese hombre como lo conozco yo, sabría la respuesta a esa pregunta.
—Ah, le creo, sin duda. Ese tipo es una verdadera sabandija. Pero, por favor, Herr Gunther, no es necesario que lleguemos a eso. Lo único que tiene que hacer es acceder a ser mi agente en este asunto, y esta situación tan desagradable se solucionará. Podemos ser amigos, ¿no cree?
—¿Es él quien me está chantajeando a mí ahora, o usted, señor Maugham?
—Venga, sabe que me limito a repetir lo que me dijo Hebel.
—¿De veras? Me da la impresión de que ha sido usted víctima de suficientes chantajes como para saber exactamente cómo ejercer un poco de presión.
—Es posible. Y le pido disculpas por ello, señor. Pero estoy desesperado. Eso es una verdad tan sólida que podría llevarla al casino y canjearla por fichas.
—Quizá esté desesperado, pero no puede fiarse de ese tipo. El hecho de que yo haga de intermediario no cambia las cosas. Dios, si por lo que usted sabe incluso yo podría formar parte de esta misma estafa. No tiene la menor idea de quién soy. ¿Cómo puede estar seguro de que no voy a comprar la fotografía y luego hacerle chantaje con ella? No puede. Es lo que tiene el chantaje. Es un asunto rastrero. Todo el mundo es amigo suyo hasta que se da la vuelta y se la clavan.
—No le falta razón, pero no tengo otro remedio que arriesgarme.
—¿Puedo hablarle con franqueza?
—Por supuesto.
—El mundo entero sabe que usted es marica. ¿Y qué? ¿Acaso le afecta en algo? Ha recibido su invitación a la boda real de Mónaco, ¿no? ¿Se le ha pasado por la cabeza que lo que haga usted en su dormitorio ya no le importa gran cosa a la gente?
—Eso es cierto en Francia, quizá. Y en Italia, desde luego. Pero en Inglaterra tiene mucha importancia. La homosexualidad es un delito en mi país, y me llevaría un gran disgusto si eso me impidiera volver a poner los pies allí. Además, la fotografía tiene más implicaciones, va mucho más allá del hecho de que yo sea marica.
Seguí fumando con gesto hosco unos segundos.
—El diez por ciento. Si voy a hacer las veces de agente, quiero una comisión de agente como es debido.
—De acuerdo. El diez por ciento.
—Bien, hábleme de esa fotografía.