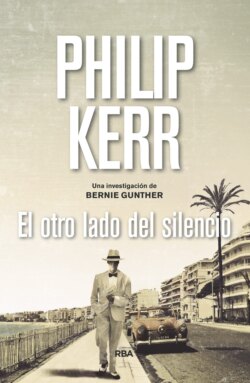Читать книгу El otro lado del silencio - Philip Kerr - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3
Оглавление—¡Vaya, qué sorpresa tan agradable! ¡Qué casualidad encontrarnos aquí!
A unos pocos kilómetros de Cap Ferrat, Villefranche-sur-Mer es una curiosa ciudad antigua de la Riviera llena de turistas que disfrutan de sus escaleras ocultas de estilo Escher, de sus altas casas de vecinos y de sus sinuosas y oscuras calles empedradas. Es un poco como estar en una versión francesa de una película de Fritz Lang, sombría, secreta y llena de extraños ángulos de cámara con objetivo de ojo de pez, perfecta para un hombre desarraigado en búsqueda y captura viviendo con discreción y bajo un nombre falso. Así pues, fue toda una sorpresa tropezar con la señora French delante de un bar, nada menos que en la Rue Obscure, que está totalmente cubierta por una bóveda, igual que una cripta, y me recuerda muchísimo a una parte del antiguo Berlín, razón por la cual suelo frecuentarla. Solo. El bar La Darse es un tugurio de mala muerte, un establecimiento sepulcral con serrín en el suelo y mesas de madera pringosa que tiene aspecto de llevar abierto desde los tiempos de Carlos V, aunque el rosado de la casa que sirven en jarras de loza es casi bebible y a menudo se me puede encontrar allí, si alguien se viera tentado de buscarme. Nadie se había visto tentado de buscarme, así que no pude dejar de sospechar que el encuentro con la señora French en la Rue Obscure no era del todo la feliz casualidad que ella aseguraba. Lucía pantalones pirata de color rosa, un pañuelo a juego en la cabeza, un jersey negro holgado y, en torno al cuello, un collar de perlas y una Leica que parecía más cara incluso. Era la clase de aspecto despreocupado y casual que consiguen clavar las mujeres después de pasar mucho rato delante del espejo.
—¿Vive por aquí, señor Wolf? —preguntó.
—Por así decirlo. Tengo un alojamiento en Quai de la Corderie. En el paseo marítimo. —Me pregunté cuál de mis colegas del Grand Hôtel du Cap Ferrat podía haberle dicho dónde vivía y, ya puestos, quién conocía mis costumbres, y enseguida llegué al nombre de Ueli Leuthard, que era mi jefe y, como bien sabía, amigo de la señora French.
—Sabe que somos casi vecinos, ¿no? Mi casa está en la Avenue des Hespérides.
Sonreí. Mi casa se parecía a la cárcel local. Las casas de Avenue des Hespérides eran grandes villas bien amuebladas de varios pisos, con amplios jardines y vistas al mar lujosamente despejadas. Describirnos como vecinos era como comparar un erizo de mar con un pulpo gigante.
—Supongo que sí —reconocí—. Pero ¿qué la trae por esta calle, señora French? El nombre de «obscure» no es casual.
—Vengo a hacer fotos, como todo el mundo. Cuando no escribo, hago fotos. Incluso he vendido unas cuantas. Y llámame Anne, por favor. Ahora no estamos en el Grand Hôtel.
—Desde Luego. Aun así, yo diría que aquí no hay suficiente luz para hacer fotos.
—Ahí está el quid de una buena fotografía. Se trata de saber aprovechar la luz disponible y jugar con las sombras. Buscar una buena definición en el blanco y negro cuando no resulta evidente que la haya, y quizá desvelar un misterio.
Aquella descripción se parecía a la del trabajo de un detective.
—Bueno, ¿vas a invitarme a una copa? —preguntó.
—¿Ahí?
—¿Por qué no?
—Si hubiera entrado alguna vez por esa puerta, sabría la respuesta a esa pregunta. No, vamos a otro sitio. —Acerqué la cabeza a su oreja un momento y la olí sonoramente, para causar mayor efecto—. Es Mystikum, y preferiría disfrutarlo porque lo lleva usted, no porque disimule el olor a pescado.
—Me impresiona que sepas qué perfume llevo.
—Soy conserje. Mi trabajo consiste en saber cosas así. Además, vi el frasco en su bolso de mano anoche, cuando me enseñó el libro.
—Qué buen ojo.
—Me temo que no me sirve de mucho.
Asintió.
—No voy a discutir lo de ir a algún otro sitio. Sí que huele a pescado por aquí.
—Bien.
—¿Adónde vamos?
—Esto es Villefranche. En esta ciudad hay más bares que buzones, lo que probablemente explica por qué es tan lento el correo.
—Tengo una idea mejor. ¿Por qué no vamos a tu casa y así puedes darme ese libro de bridge?
—Me temo que le he dado una idea equivocada, señora French. Cuando he dicho que era un alojamiento, en realidad me refería a una langostera.
—Y tú eres la langosta, ¿no?
—Desde luego. No hay sitio más que para mí y para la mano de algún pescador de la zona.
—De acuerdo. Entonces, ¿por qué no vas a tu casa, coges el libro y luego lo llevas a la mía? Avenue des Hespérides, número ocho. Podemos tomar una copa allí si te apetece. Hay una bodega muy bien surtida, y apenas la he tocado desde que alquilé la casa.
—¿No había en el Jardín de las Hespérides unas manzanas de oro protegidas por un dragón de cien cabezas que nunca dormía y al que llamaban Ladón?
—Teníamos un perro guardián, pero se murió. Tengo un gato, eso sí. Se llama Robie. No creo que tengas que preocuparte por él. Pero si prefieres no...
—La situación es la siguiente, señora French... Bien podríamos trabar amistad. Pero suponga que luego nos distanciamos. Quiere que le enseñe a jugar al bridge. Hay ejercicios. Deberes. Suponga que digo que no es una alumna diligente. Entonces, ¿qué? Suponga que tengo que ponerme duro con usted por jugar mal una mano. Créame, son cosas que ocurren. —Me encogí de hombros—. El caso es que, como toda langosta, no me apetece sumergirme en agua hirviendo. Se recomienda al personal no confraternizar con los huéspedes del hotel, y no querría perder mi empleo. No es un gran trabajo, pero es el único que tengo ahora mismo. El negocio del cine va un poco lento por aquí desde que se marchó Alfred Hitchcock.
—Bueno, entonces no veo dónde está el problema. Nunca me alojo allí. Detesto alojarme en hoteles. Sobre todo en grandes hoteles. En realidad, son lugares muy solitarios. Todas las habitaciones tienen cerradura en las puertas, y eso me resulta más bien claustrofóbico.
—Es usted muy insistente.
—De ningún modo querría hacerle sentir incómodo, señor Wolf. Por supuesto que no.
Hizo un leve mohín, y me pareció que era yo quien la incomodaba, lo que me supo mal. Es un problema que tengo a veces; no me gusta incomodar a la gente, sobre todo cuando se trata de alguien con el aspecto de Anne French.
—Walter. Haga el favor de llamarme Walter. Y sí, claro, estaré encantado de tomar una copa en su casa. ¿Dentro de una hora, digamos? Así tendré tiempo de ir a por el libro y cambiarme de camisa. Para una langosta, es la manera menos dolorosa de cambiar de color.
—Creo que el rosa te favorecería —dijo.
—Eso pensaba mi madre cuando era pequeño, desde luego. Hasta que se dio cuenta de que era niño.
—Cuesta imaginar que tuvieras padres.
—Tuve dos, de hecho.
—Lo que quiero decir es que pareces un hombre muy serio.
—No se deje engañar por las apariencias, señora French. Soy alemán. Y como a todos los alemanes, es fácil llevarme por el mal camino.
En casa hice mucho más que cambiarme de camisa. Me duché y me peiné. Incluso me eché un poco de Pino Silvestre que se había dejado en la habitación del hotel un cliente. Consigo muchas cosas así. Huele a una mezcla de bolas de naftalina y árbol de Navidad, pero repele los mosquitos, que aquí son un auténtico problema, y es mejor que mi olor corporal natural, que siempre resulta un tanto amargo de un tiempo a esta parte.
La villa de la señora French ocupaba un precioso jardín que consistía en una serie de terraplenes cubiertos de césped suspendidos sobre el borde de los peñascos que había en lo alto de Villefranche, y tenía aspecto de haber sido diseñado por algún babilonio con cabeza para las alturas. La casa semirrústica de estuco rosa tenía una torre circular en una esquina y una elegante terraza con galería en la primera planta. Había también una piscina y una cancha de tenis de tierra batida, así como una villa de invitados y una portería con una caseta de perro vacía apenas más pequeña que el lugar donde vivía yo. Eché un vistazo a la cesta y el cuenco del perro, y me planteé solicitar el puesto vacante. Nos sentamos en la terraza con vistas a la piscina de color aguamarina inundada de luz y Anne me alcanzó una botella de Tavel que hacía juego con el estuco y que me ayudó a ahuyentar el regusto de mi colonia.
Dentro, la casa estaba llena de libros y obras de arte de esas que se tarda una vida entera en coleccionar, o en pintar, dependiendo de si tienes buen gusto o talento, y puesto que yo no tengo ni lo uno ni lo otro, me quedé ahí plantado y asentí, manteniendo la boca cerrada y procurando no reconocer que, a mi modo de ver, era todo un poco parecido a Picasso, cosa que con toda la razón ella podría haber tomado como un cumplido, al ignorar que no soporto a Picasso. Hoy en día todos sus rostros son tan feos como el mío, y me parecía poco probable que mi cara tuviera el menor interés para una mujer que era por lo menos diez años más joven que yo. Lo cierto es que no estaba seguro de lo que se traía entre manos; por lo menos no todavía. Igual quería de verdad que le enseñara a jugar al bridge, aunque para eso hay escuelas, y maestros, incluso en la Riviera. Igual estoy siendo un tanto cínico, pero no mostró ningún interés en el libro cuando se lo di, y permaneció cerrado encima de la mesa durante el rato que nos llevó terminar una botella y abrir otra.
Hablamos de nada en particular, un tema en el que soy todo un experto. Y un rato después fue a la cocina a preparar algo de picar, dejándome solo para que fumara y entrara en la casa a husmear entre sus libros. Saqué uno a la terraza y lo leí mientras la esperaba, y cuando por fin salió, fue al grano.
—Supongo que te preguntas por qué tengo tanto interés en aprender a jugar al bridge —dijo.
—No, ni por un instante. Hoy en día procuro preguntarme tan pocas cosas como puedo. Los huéspedes suelen preferirlo así.
—Ya te dije que soy escritora.
—Sí, ya me he fijado en todos los libros. Deben de venir bien cuando estás pensando en algo que escribir.
—Algunos eran de mi padre. —Cogió un momento el libro que yo había estado leyendo de la mesa y luego lo dejó de golpe—. Incluido este. Russian Glory, de Philip Jordan. ¿De qué va?
—Es una suerte de panegírico sobre Stalin y el pueblo ruso, y sobre los males del capitalismo.
—¿Y qué demonios hacías leyendo eso?
—Es como encontrarse con un viejo amigo más bien ingenuo. Durante una buena temporada, en la guerra fue el único libro que tenía a mi disposición.
—Qué incómodo.
—Lo fue. Pero me estabas diciendo por qué tienes tanto interés en aprender a jugar al bridge.
—¿Qué sabes de William Somerset Maugham, el escritor?
—Lo bastante para saber que no estaría interesado en usted, señora French. Por una parte, no es lo bastante joven. Y por otra, es del sexo equivocado.
—Es verdad. Por eso quiero aprender a jugar al bridge. Estaba pensando que quizá de este modo podría llegar a conocerlo. Por lo que tengo entendido, juega a cartas casi todas las noches.
—¿Por qué quieres conocerlo?
—Soy una gran admiradora de su obra. Hoy por hoy, es quizá el novelista vivo más grande. Desde luego es el más popular, razón por la que puede permitirse vivir aquí con semejante esplendor, en la Villa Mauresque.
—A ti tampoco te va tan mal.
—Yo alquilo esta casa. No es mía. Ojalá lo fuera.
—¿De verdad quieres conocerlo por eso?
—No sé a qué te refieres. Igual no te has fijado, pero tengo toda una colección de primeras ediciones suyas, y me encantaría que me las firmara todas antes..., antes de morir. Ya es un hombre mayor. Eso, naturalmente, las haría mucho más valiosas. Supongo que también cuenta.
—Nos estamos acercando —dije—, pero apuesto a que esa tampoco es la auténtica razón. No tienes aspecto de librera. No con esos pantalones.
Anne French se ofendió un poco.
—Muy bien, es porque un editor americano llamado Victor Weybright me ha hecho una oferta para que escriba su biografía —reconoció—. Cincuenta mil dólares, para ser exactos.
—Esa es una razón mucho mejor. O para ser más precisos, cincuenta mil razones.
—Me gustaría mucho conocerlo, pero, como has observado, soy del sexo equivocado.
—¿Por qué no le escribes y le cuentas lo del libro?
—Porque así no llegaría a ninguna parte. Somerset Maugham es conocido por su carácter reservado. Detesta la idea de que escriban sobre él y, hasta el momento, se ha resistido a todos sus biógrafos. Por eso la oferta económica es tan buena. Nadie lo ha conseguido. Pensaba que, si aprendo a jugar al bridge, quizá pueda acceder a su círculo y espigar conversaciones y un poco de color. Nunca accedería a conocerme si supiera que estoy escribiendo un libro sobre él. No, la única manera de hacerlo es darle una razón para que me invite. Según se dice, antes jugaba con Dorothy Parker. Y más recientemente con la reina de España y lady Doverdale.
—El bridge no es un juego que se aprenda en un santiamén, señora French. Lleva tiempo adquirir destreza. Por lo que tengo entendido, Somerset Maugham lleva jugando toda la vida. No sé si yo mismo estaría a su altura.
—Aun así, me gustaría intentarlo. Y estoy dispuesta a pagarte para que vengas aquí y me enseñes. ¿Qué te parece cien francos por clase?
—Tengo una idea mejor. ¿Qué tal se le da la cocina, señora French?
—Si estoy sola, suelo ir al hotel. Pero sé cocinar. ¿Por qué?
—Voy a proponerte un trato. Mi mujer me dejó hace un tiempo. Echo de menos la cocina casera. Prepárame la cena dos veces a la semana y te enseñaré a jugar al bridge. ¿Qué te parece?
Asintió.
—Trato hecho.
Así pues, había repartido las cartas. Y en el bridge el que reparte es el primero en cantar.