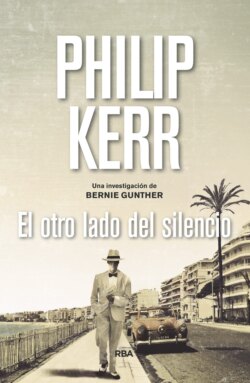Читать книгу El otro lado del silencio - Philip Kerr - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
9
ОглавлениеRIVIERA FRANCESA, 1956
Tomé un sorbo del gimlet combinado a la perfección que el mayordomo con cara de palo de Maugham acababa de traer al nido de águila donde escribía el autor, y me estremecí un poco al notar cómo la ginebra con una graduación propia de la Marina fluía por mis arterias cada vez más rígidas, igual que formol del bueno. ¿Para qué, si no, bebe la gente? Luego encendí un cigarrillo, le di una fuerte calada y esperé a que el dulce tabaco de Virginia asestara el coup de grâce a mis sentidos tras el efecto mitigador del alcohol. ¿Para qué, si no, fuma la gente? Mientras tanto, había entrado en la estancia un esbelto gato negro, y algo en sus furtivos y cautos movimientos me llevó a pensar que era un oscuro análogo de mi propia alma, que había venido a asegurarse de que no le contara más de lo debido al anciano escritor inglés. No hay que confiar nunca en un escritor, parecía estar diciéndome el gato; siempre están tomando nota de todo tipo de cosas. Cosas que uno no tenía intención de contarles. Y en especial a este. Ya sabe cómo te llamas; no le des más información. La utilizará en el libro que está escribiendo.
—Le agradecería que esto quedara entre nosotros —dije—. Lo de que soy un antiguo detective de Berlín. No me conviene que se sepa.
—Claro. Le doy mi palabra.
—Sea como sea, no es una historia en la que nadie salga muy bien parado —añadí—. Ni siquiera yo.
—Ese es el quid de una buena historia —replicó Maugham—. Detesto a los héroes incluso en sus mejores momentos, y prefiero con mucho a los hombres con defectos. Eso es lo que vende hoy en día, se lo aseguro.
—Entonces me resulta de lo más sorprendente que yo no haya aparecido en ninguna novela todavía. No, de verdad, hablando en serio, al volver la vista atrás creo que debería haber hecho mucho más. Debería haber insistido hasta disuadir al capitán de que abandonara sus intenciones, pero era mi antiguo oficial y yo estaba acostumbrado a hacer lo que me ordenaba. Ya sé que no es excusa suficiente, pero qué se le va a hacer. No es más que otra de las cosas que lamento en la apología en diez volúmenes que es la historia de mi vida.
—Diez volúmenes, ¿eh? Parece interesante.
—Con un cuerpo de letra grande, eso sí.
—Entonces, ¿qué o-ocurrió? —preguntó Maugham—. En su historia.
—Nada bueno —respondí—. Fue un desastre para el capitán, y con el tiempo también para mí. Aquello hizo que el general Heydrich se acordara de mi existencia. Poco después, ese mismo año, me chantajeó para que regresara a la policía, lo que suponía trabajar para él y, en última instancia, para el SD.
—¿Le chantajeó? ¿Qué información tenía sobre usted?
Sonreí.
—Nada en particular. La amenaza de utilizar una violencia extrema era más que suficiente. Es el chantaje más efectivo que hay. Los nazis tenían tantas formas de amenazar a una persona con violencia que a veces cuesta trabajo recordar que hablamos del gobierno alemán y no de un montón de gánsteres de Chicago. Si me hubiera negado a hacer lo que me pedía, es decir, trabajar para él, habría sido hombre muerto. Sin duda. Heydrich siempre conseguía lo que quería.
El gato parpadeó en dirección a mí con un gesto de pausada incredulidad, como preguntándose qué había de cierto en semejante afirmación. Los gatos suelen darse cuenta de cuándo alguien está mintiendo o, en mi caso, de cuándo uno adorna la verdad para que encaje con su nueva imagen. Probablemente por eso no tengo gato.
—¿Y fue usted al cuartel general de la Gestapo? ¿A meter la cabeza en la boca del león?
—Sí. Me reuní con Huber y Fehling. Eran los dos agentes de la Gestapo a cargo de la investigación del caso Von Fritsch. Me quedó claro de inmediato que poseían la arrogancia de los hombres que tienen trato de plena confianza con individuos de mucho más alto rango que ellos: Himmler, según creo, y probablemente también Heydrich. Como puede imaginar, no fueron de ninguna ayuda; desde luego, no les hizo ninguna gracia que su caso contra el general pudiera irse al garete porque se demostrase que Otto Schmidt era un mentiroso de tomo y lomo. Fue un golpe de suerte que, mientras estaba allí, apareciera su jefe, Arthur Nebe. No me dirigió la palabra, pero después de charlar con Huber decidieron dejarme ir. Nebe siempre había tenido debilidad por mí, de modo que supongo que fue decisión suya. En cualquier caso, me advirtieron claramente que tenía prohibido volver a ponerme en contacto con el capitán Von Frisch o con el abogado del general, el conde Rüdiger von der Goltz. Aun así, como siempre he sido alguien más bien insubordinado, poco después fui al cuartel general del Ejército, donde hablé con otro juez militar, que se llamaba Karl Sack, y le expliqué la situación. Y fue él quien informó al abogado del general de que mi capitán estaba dispuesto a prestar declaración contra el testigo principal de la Gestapo, Otto Schmidt.
»Para entonces, las cosas ya estaban desarrollándose más deprisa de lo que yo podía llegar a imaginar y con mucha más crueldad de la que cabría esperar. El capitán Von Frisch había sido arrestado en su domicilio de Lichterfelde, y estaba en lo que la Gestapo tenía la desfachatez de llamar «detención preventiva», en su cuartel general de Prinz-Albrecht-Strasse. Eso siempre quería decir que algo malo estaba a punto de ocurrir, algo que por supuesto ocurrió. Allí lo sometieron a una terrible paliza de la que nunca llegó a recuperarse del todo. Pero fue inmensamente valiente, y rehusó cambiar su declaración de que el Von Frisch que había cometido un acto de carácter homosexual en los lavabos de la estación de Potsdamer Platz era él, y no el general, de modo que al final se vieron obligados a soltarlo. Hennig nos llamó a mi socio y a mí para que fuéramos a recoger a Von Frisch a los sótanos del cuartel general de la Gestapo, que aún recuerdo en todos sus horribles detalles. No es una cosa de esas que se pueden olvidar.
»Yacía desnudo en el suelo de la celda, en medio de un charco de sangre y orina, y, durante varios minutos, pensamos que estaba muerto. Tenía el cuerpo entero morado como una ciruela madura; de hecho, sangraba por las orejas, y solo cuando me atreví a tocarlo gimió y nos dimos cuenta de que, aunque pareciera increíble, seguía con vida. A la Gestapo se le daba muy bien eso de propinar palizas y dejar a sus víctimas al borde de la muerte, y a veces más cerca incluso. Una exploración superficial de su cuerpo reveló que tenía, con toda probabilidad, varias costillas rotas, la clavícula y la mandíbula fracturadas y contusiones múltiples. Le habían arrancado todas las uñas y varios dientes con unas tenazas, y uno de sus ojos sobresalía de su cuenca de un modo horrible. Había visto a hombres apaleados con anterioridad, pero nunca hasta tal punto y desde luego a ninguno tan mayor. Sin una camilla en la que llevarlo, nos vimos obligados a trasladarlo hasta mi coche en una manta vieja y mugrienta, y solo nos permitieron llevarlo al Hospital de la Caridad a condición de que no dijéramos al personal médico la verdad acerca de cómo se había hecho las heridas, de modo que nos vimos en la obligación de inventarnos un cuento en plan los músicos de Bremen y, una vez en el hospital, contamos que había salido sonámbulo de su casa y lo había atropellado un tranvía. No nos creyeron, eso seguro. Habían visto muchas veces a hombres y mujeres apaleados por la Gestapo y la SA. Nunca entenderé cómo pudo resistir hasta ese punto y aferrarse a su declaración.
»A pesar de todas las lesiones, el capitán se las arregló para recuperarse lo suficiente y presentarse ante el tribunal militar cinco semanas después. El 2 de marzo de 1938, presentó testimonio y contradijo directamente la versión de su primer chantajista, Otto Schmidt. El proceso fue una auténtica farsa. Se celebró en la Preussenhaus, y hasta Hermann Göring parecía avergonzado. Todo el mundo podía ver que se había llevado una paliza de aúpa y todo el mundo sabía quién se la había propinado, pero de algún modo todos hicieron la vista gorda. Gracias al capitán, el general Von Fritsch fue absuelto. Pero el mal ya estaba hecho, y, aunque conservó su rango militar, no fue restituido en su puesto de comandante en jefe. Posteriormente regresó a su regimiento, y un año después, en septiembre de 1939, murió durante la invasión de Polonia. Hay quien considera que optó por una muerte heroica. Algo que sin duda era lo más apropiado en un hombre de su talante.
»Después de su ridículo y poco convincente papel ante el tribunal, oí que volvieron a detener a Otto Schmidt un par de semanas después y que lo llevaron a un campo de concentración, probablemente el de Sachsenhausen, donde supongo que murió luciendo un triángulo rosa. Los judíos estaban obligados a llevar una estrella amarilla en los campos. Los homosexuales llevaban un triángulo rosa, lo que suponía que los guardias podían idear castigos a la altura del delito según su propio parecer. Debió de ser terrible, porque, de los seis millones, se suele olvidar que muchos homosexuales alemanes sufrieron una muerte violenta en los campos de concentración. Por lo visto, los nazis nunca andaban escasos de minorías a las que perseguir.
—¡Qué horror! —exclamó Maugham—. Es una tragedia que tantos homosexuales sean chantajeados. Lo lógico sería que la frecuencia con que ocurre lo hiciera menos trágico de algún modo, y que quienes tenemos la piel más curtida plantásemos cara sin pensárnoslo dos veces. Y, sin embargo, los maricas como yo lo vemos casi como un gaje más del oficio. A menudo me pregunto qué tienen los hombres contra los homosexuales. Creo que es la importancia que le damos a las cosas que la mayoría de los hombres consideran triviales y el cinismo con el que vemos los asuntos que el hombre normal tiene por esenciales para su bienestar espiritual. Eso y un interés fuera de lo normal por las p-pollas de otros hombres.
Me eché a reír.
—Sí, probablemente.
—¿Y el pobre anciano capitán? —preguntó—. ¿Qué fue de él?
—Su salud quedó muy mermada después del tratamiento al que lo sometió la Gestapo. Me mantuve en contacto con él durante un mes o dos después de eso, pero luego se vio obligado a abandonar su domicilio en Lichterfelde por falta de fondos, y lamentablemente terminé por perderle la pista. No sé qué suerte corrió, pero es muy posible que también acabara en un campo de concentración por un motivo u otro. Para entonces, los elegantes amigos militares del capitán no estaban precisamente en situación de evitar que ocurriera algo así. Hitler había alcanzado sus aspiraciones de llegar a ser comandante en jefe y ministro de Guerra en apenas unas pocas semanas. Unos días después de la celebración del proceso contra Von Fritsch, Alemania invadió Austria, y Von Blomberg y el caso Von Fritsch quedaron casi olvidados cuando prácticamente toda Alemania y Austria jaleaban a Adolf Hitler como el nuevo Mesías. En Berlín no tanto como en Viena. En defensa de mi ciudad, me siento obligado a señalar que los berlineses izquierdistas nunca se encariñaron con Hitler como lo hicieron los austríacos. Pero esa es otra historia, y mucho más larga.
»Harold Hennig fue degradado y luego transferido a la policía de seguridad de Königsberg; nos encontramos de nuevo cuando me trasladaron allí desde Berlín, en 1944, pero, una vez más, también eso es otra historia. Este individuo lleva más de veinte años chantajeando a hombres como usted, señor Maugham. Es un profesional y sabe lo que se hace. No podemos esperar que cometa ningún error parecido al modo en que los nazis llevaron el caso contra el general Von Fritsch. No lo cometerá. De hecho, yo diría que tiene intención de apretarme las tuercas a mí, aunque en menor grado que a usted, claro. Después de todo, conoce mi identidad real y buena parte de mi auténtica historia. Yo diría que me chantajeará no porque vaya a sacarme dinero, pues sin duda imaginará que no tengo mucho, sino simplemente porque puede. En su caso, ese modo de proceder es una inclinación, una costumbre. Una manera de demostrar el poder que tiene sobre otra persona.
—Lo siento.
Maugham tomó un sorbo de su dry martini, y alcancé a oler la absenta en su copa. Confería al vermut y al vodka fríos una especie de matiz corrupto, un poco como el que irradiaba el inescrutable anciano.
—¿Puedo hacerle una pregunta personal?
—Puede hacerla, pero igual no la contesto.
—¿Alguna vez ha matado a alguien?
—Matar es legal en tiempos de guerra. O eso nos recordaban a menudo.
—Lo tomaré como un sí. Pero ¿cree que podría volver a hacerlo?
—Es como beber. Resulta difícil parar, después de una sola copa. Aunque matar a alguien es mucho más difícil de lo que suele parecer en las páginas de una novela.
—Ah, sí... ¿Qué sería del arte sin el asesinato?
—Y, sin embargo, al mismo tiempo es mucho más sencillo. Cualquiera capaz de cortar una rebanada de pan puede rebanar un gaznate. Sea como sea, hace mucho tiempo que no aprieto el gatillo contra un hombre. Lo crea o no, vine aquí para alejarme de todo eso.
—Lo que le pregunto es si quizá podría arreglarlo para que Herr Hebel sufra un accidente. Tal vez un coche podría atropellarlo fortuitamente. O alguien podría manipular los frenos de su propio vehículo para que fallen en alguna curva junto a un precipicio. Hay muchas curvas como esas por aquí. Estaría más que dispuesto a pagarle lo que voy a tener que pagarle a él, solo para tener la seguridad de que no vuelva y me pida más. Lo digo en serio. Cincuenta mil dólares si lo quita de en medio. A mi edad, uno se siente inclinado a plantearse cualquier cosa para poder llevar una vida tranquila. Incluso el asesinato. Y a decir verdad, no es un crimen tan tremebundo en estos días, ¿no le parece? No desde la guerra. Mire, lo único que le pido es que lo piense.
—Ya sé lo que me pide, señor Maugham. Y la respuesta es no. Prefería de lejos tener que desaparecer otra vez antes que verme obligado a asesinar a nuestro amigo Harold Hebel. Fiat justitia, et pereat mundus. Que reine la justicia incluso si hubiera de perecer el mundo. Es mi versión de lo del cielo estrellado sobre mi cabeza y la ley moral en mi interior.
—¿Qué es eso? ¿Kant?
Asentí.
—No es que me importe lo que le ocurra a Hebel. Le deseo todo el mal que pueda acaecerle a un hombre. Y, desde luego, hubo una época en la que lo habría asesinado tranquilamente sin pensármelo dos veces. Lo que pasa es que lo que me ocurra a mí me importa mucho más que lo que le ocurra a él. No tengo el menor deseo de añadir el undécimo volumen a esa apologia pro vita sua de diez tomos de la que le hablaba antes. Además, no tiene usted modo de saber qué elaboradas precauciones puede haber tomado con su vida un individuo de su calaña. Estoy seguro de que casi espera que lo asesinen. Yo diría que incluso ya le habrá enviado a un abogado local un sobre para que se abra en caso de que fallezca súbitamente, mientras está aquí en Cap Ferrat.
—Es una idea inquietante.
—Desde luego, es lo que yo haría de encontrarme en sus zapatos ingleses de cuero calado y hechos a mano.
—Sí, Robin también se fijó en ellos. Es horrible verse chantajeado por un tipo que va al mismo zapatero que uno. Al menos Louis Legrand, el Loulou del que le he hablado, parecía lo que era: un buscón de tres al cuarto. Por lo visto, este individuo tiene aspecto de empresario de éxito.
Maugham encendió un cigarrillo, y su mirada se tornó melancólica.
—Es una pena —comentó, con cierta retranca sardónica—. Que no podamos matarlo, quiero decir. Me gustaría haber ayudado a cometer un acto auténticamente criminal en mi vida. Sobre todo ahora que se me tiene en tan alta estima. Me habría encantado poder asistir a la boda real monegasca mientras planeaba un asesinato.
—Nada le impide a usted matarlo —señalé.
—Ni siquiera cuando estaba de servicio en Rusia y tenía que llevar revólver era muy buen tirador. Y hoy por hoy mi vista no da para mucho. Seguro que fallaría. A menos que disparase contra un crítico. Desde luego sería capaz de acertarle a Harold Hobson, el crítico teatral, sin el menor problema.
—Entonces quizá pueda hacerlo alguno de sus amigos. Su mayordomo, si es tan diestro con un arma como con la ginebra. O Robin, tal vez.
—Si tuviera un revólver, casi estaría tentado de sugerírselo —dijo Maugham—, pero me temo que no sabría dónde agenciarme algo así.
—Es fácil conseguir armas —repuse—. Lo difícil es encontrar a alguien con agallas para usarlas a sangre fría.
—Supongo... —Maugham se quedó pensativo—. Creo que Robin sería perfectamente capaz de hacerlo. Estoy seguro de que mató a más de uno durante la guerra. A más de uno de los de su bando, claro. Alemanes, quiero decir. Se le mencionó en los partes de guerra. Pero, pensándolo mejor, seguro que metería la pata en algo tan complicado como un asesinato. Dejaría alguna prueba crucial: uno de esos gemelos de oro con monograma, quizá. O más probablemente su puta tarjeta de visita. En muchos aspectos, Robin es de lo más ingenuo. Es culpa mía, en realidad. Lo he mantenido aislado del mundo real durante casi toda su vida.
—Entonces es mejor que no se lo pida, por si se siente obligado a aceptar.
—Creo que probablemente tiene usted razón.
—¿Y ahora qué? ¿Le explicó Hebel cómo se supone que debo ponerme en contacto con él? ¿O si se pondrá él en contacto conmigo? ¿Y qué hay del dinero? ¿Lo tiene ya preparado?
—El dinero en efectivo está en mi caja fuerte, abajo. Y dijo que le enviaría a usted una nota explicándole dónde y cuándo quiere que se haga la entrega del dinero. Cuanto antes mejor, imagino.