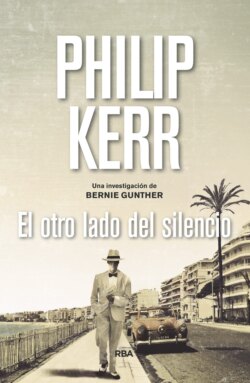Читать книгу El otro lado del silencio - Philip Kerr - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4
ОглавлениеDurante un par de semanas, mi acuerdo con Anne French funcionó bastante bien. Era una alumna perspicaz, y se adaptó al juego igual que una baraja nueva y un dispensador de cartas. No era mala cocinera, e incluso me las arreglé para engordar un poco. Pero sobre todo preparaba unos gimlets estupendos, de esos que se saborean y se notan durante horas. Quizá fue por eso por lo que, una o dos veces, tuve la sensación de que quería besarme, pero logré resistirme a la tentación, cosa rara en mí. La tentación no es algo que pueda eludir fácilmente cuando viene llevando Mystikum detrás de sus orejas de pétalo de rosa y alcanzo a ver su ropa interior todavía tendida al otro lado de la puerta de la cocina. No era que no me resultara atractiva o que no me hubiera venido bien un poco de afecto —o que no me gustara su ropa interior—, pero he salido escarmentado tantas veces que soy más cauto aún que los jabalíes que se adentraban entre los árboles a los pies de su jardín después de oscurecer para husmear en busca de algo que comer. Cauto y dispuesto a pensar que alguien podría estar apuntándome a la sien con un rifle. Entretanto, seguí yendo a La Voile d’Or dos veces a la semana para jugar al bridge, y mi vida siguió discurriendo por los mismos senderos monótonos. La vida se aprecia mejor cuando uno tiene un empleo regular y un sueldo tirando a bueno y puede dejar de pensar en nada más importante que lo que está pasando en Egipto. Al menos, eso me decía yo. Pero una noche Spinola se presentó muy borracho —demasiado borracho para jugar al bridge—, y lo cierto es que me alegré, porque así tuve una excusa para llamar a Anne y preguntarle si quería ocupar el lugar del italiano a la mesa. Me llevé un verdadero chasco; primero, porque al intentarlo averigüé que no se encontraba en casa, y después, porque me di cuenta de que estaba más decepcionado de lo que a mi modo de ver habría sido apropiado, teniendo en cuenta todo lo que me había dicho a mí mismo y le había dicho a ella acerca de no liarse con clientes del hotel. Finalmente, los Rose se ofrecieron a llevar a Spinola en su Bentley y me dejaron a solas en la terraza con una última copa y un pitillo, preguntándome si debería presentarme en casa de Anne en Villefranche y buscarla por si no había oído el teléfono, o si había preferido no contestar. Era lo menos indicado, claro, y estaba a punto de hacerlo igualmente cuando un inglés con un perrito se dirigió a mí.
—Veo que viene mucho por aquí —dijo—. A jugar al bridge, dos veces a la semana. ¿No es usted el conserje del Grand Hôtel?
—A veces —respondí—. Cuando no estoy jugando al bridge.
—Es adictivo, ¿verdad?
Probablemente rondaba los cuarenta, aunque parecía mayor. Con sobrepeso y un poco sudoroso, llevaba un blazer cruzado de lino, camisa blanca con puños dobles que asomaban de las mangas y gemelos de oro que hacían pensar en un día modesto en el Klondike, pantalones grises de tela asargada, una corbata de seda con los colores de la piel de un jaguar sudamericano y un pañuelo de seda a juego que se le derramaba del bolsillo superior como si estuviera a punto de sacar un ramo de flores falsas, igual que un mago de tres al cuarto. Era el mismo hombre que había visto discutiendo con Harold Hennig a la entrada del hotel.
—Hola, me llamo Robin Maugham.
—Walter Wolf.
Nos estrechamos la mano e hizo un gesto al camarero para que viniera.
—¿Le invito a una copa?
—Claro.
Pedimos las bebidas y un poco de agua para el perro, encendimos los cigarrillos, nos sentamos a una mesa en la terraza con vistas al puerto y procuramos comportarnos con normalidad en general, o al menos con toda la normalidad que es posible cuando un hombre no es homosexual y sabe que el otro lo es, y este es plenamente consciente de que el primero entiende todo eso. Era un poco incómodo, quizá, pero nada más. Antes creía en un orden moral, pero también lo hacían los nazis, y su idea de orden moral incluía asesinar a homosexuales en campos de concentración, lo que fue más que suficiente para que mis opiniones cambiaran. Después de la orgía de destrucción que infligió Hitler a Alemania, me parece absurdo preocuparse por lo que haga un hombre en el dormitorio de otro.
—Es usted alemán, ¿verdad?
—Sí.
—No pasa nada. No soy un inglés de esos a los que no les caen bien los alemanes. Conocí a muchos de ustedes en la guerra. Hombres cabales, la mayoría. En el cuarenta y dos, estuve en África del Norte con el 4.º Regimiento de Londres Yeomanry, en la división acorazada. Nos enfrentamos al DAK, el Deutsches Afrikakorps, que era la 15.ª División de Panzers allí donde estaba yo destinado. Buenos combatientes, doy testimonio de ello. Sufrí una herida en la cabeza en la batalla de Knightsbridge, lo que puso fin a mi guerra. Al menos así la llamábamos nosotros. Oficialmente, fue la batalla de Gazala, aunque siempre pienso en ella como la batalla de Knightsbridge.
—¿Por qué?
—Ah, bueno, era el nombre en clave de nuestra posición defensiva en el frente de Gazala: Knightsbridge. Pero para ser sincero, conocía a tantos muchachos del 8.º Ejército de Eton, Cambridge y de mi colegio de abogados, que a veces tenía la sensación de estar de compras por Knightsbridge. No es que fuera oficial, nada de eso. Me alisté como soldado raso... Lo cierto es que era un poco rojeras. Y quería pagar yo mismo mis copas, por así decirlo. Nunca me han gustado esas zarandajas de los puñeteros oficiales.
Hablaba de ello como si de una larga jornada en el campo de críquet se tratara.
—¿Y usted, Walter?
—Yo estuve muy por detrás de nuestras líneas, a salvo en Berlín. Un hombre sin honor, me temo. Demasiado mayor para todo eso. Era capitán en la oficina del intendente general. El cuerpo de servicio de comidas del ejército.
—Ah, empiezo a ver la pauta.
Asentí.
—Antes de la guerra, trabajaba en el hotel Adlon.
—Claro. Todo el mundo se aloja en el Adlon. Gran Hotel. Me refiero a la película. De Vicki Baum, ¿no? La escritora austríaca.
—Sí, eso creo.
—Ya me parecía. Yo también soy escritor. Libros, obras de teatro... Ahora mismo estoy escribiendo una obra de teatro. Una comedia basada en El rey Lear, de Shakespeare. Es sobre un hombre que tiene tres hijas...
—Qué coincidencia.
Maugham se echó a reír.
—Desde luego.
—Supongo que ya sería el colmo de la casualidad si usted estuviera emparentado con el otro Maugham que vive por aquí.
—Es mi tío. De hecho, él conoció a Vicki Baum cuando estuvo viviendo en Berlín antes de la primera guerra.
Llegaron las bebidas, y Robin Maugham cogió su copa de vino blanco de la bandeja de estaño del camarero con la impaciencia de un auténtico alcohólico. Bien lo sabía yo: mi copa de tono verdoso había adquirido el aura del santo grial.
—A él también le caen bien los alemanes. A Willie. Así llamamos al anciano. Habla alemán con soltura. Antes de estudiar medicina, pasó un año en la universidad de Heidelberg. A tío Willie le encanta Alemania. Tiene una predilección especial por Goethe. Sigue leyéndolo en alemán. Lo que ya es decir de un inglés, eso se lo aseguro.
—Entonces, ya tenemos algo en común.
—Usted también, ¿eh? Así me gusta.
Saltaba a la vista que Robin Maugham era un autor teatral. Tenía una enorme facilidad de palabra, una suerte de conversación animada y guasona que disimulaba en la misma medida que revelaba, como un personaje que uno sabía que iba a resultar mucho más importante de lo que parecía, aunque solo fuera en virtud de su prominencia en el cartel de la función.
—Bueno, entre el bridge y el alemán, quizá le gustaría echar una partida en la Villa Mauresque alguna noche. A nuestro anciano siempre le apetece conocer a gente interesante. Tiene fama de reservado, claro, pero me atrevería a decir que el conserje del Grand Hôtel... Por no hablar de alguien que trabajó en el famoso Adlon... Está claro que una persona así debe de estar acostumbrada a guardar unas cuantas confidencias, ¿no?
—Me encantaría ir —accedí—. Y no se preocupe por que me vaya de la lengua.
Pensé en Anne French y en lo que diría cuando supiera que me habían invitado a Villa Mauresque. Cabía la posibilidad de que ella percibiera mi invitación como una confirmación de su propia estrategia: aprender a jugar al bridge a fin de conocer a Somerset Maugham. Pero era igualmente posible que lo viera como una especie de traición por mi parte. Y aunque por un breve instante me planteé sencillamente no contárselo para no herir sus sentimientos, me pareció que mi presencia allí no podía sino propiciar que a ella también llegaran a invitarla. Y si eso no llegaba a ocurrir, siempre podría ser su espía e informarla de cómo eran las cosas en realidad en Villa Mauresque, proveyéndola del color que necesitaba para su libro.
—Aunque creo que antes debería leer alguna novela suya —añadí—. No me gustaría verme en el brete de reconocer que no he leído ninguna. ¿Cuál me recomienda?
—Una breve. Mi preferida es La luna y seis peniques, que es sobre la vida de Paul Gauguin. Le puedo prestar mi ejemplar si quiere.
Robin Maugham consultó su reloj.
—El caso es que, ahora que lo pienso, aún podríamos llegar a cenar a la villa, si es que no ha cenado todavía. Willie se asegura de que haya muy buena mesa. Nuestra cocinera italiana, Annette, es maravillosa. Y además mi tío está hoy de muy buen humor. Por ridículo que parezca, una invitación a la próxima boda del príncipe Rainiero con Grace Kelly en Mónaco parece haberle hecho tanta ilusión como si se casara él mismo.
—Yo también recibí una invitación, pero por desgracia me vi obligado a declinarla. Tendría que buscar todas mis condecoraciones y comprarme un traje nuevo, algo que difícilmente puedo permitirme.
Robin sonrió, un tanto inseguro.
Miré mi reloj de pulsera.
—Pero, claro, vamos. No me importa interrumpir el consumo de alcohol con algo de comida.
—Bien. —Robin apuró la copa de vino, cogió el terrier y señaló hacia el fondo de la terraza—. ¿Vamos?
Me subí al coche y seguí el Alfa Romeo rojo del inglés colina arriba, hacia las afueras de la ciudad. Era un cálido y hermoso atardecer, con una leve brisa marina y una pincelada de color rosa coral en el cielo azul como si hubiera entrado en fogosa erupción un Vesubio más cercano. Detrás de nosotros, los esbirros ligeros de ropa de Hermes llenaban los numerosos restaurantes de la orilla y las calles estrechas, mientras que la Troya en miniatura que era el puertecito de Cap Ferrat se veía erizada de innumerables mástiles altos y cientos de blancas embarcaciones invasoras, que se disputaban una ondulante posición sobre el agua cristalina casi invisible, como si no importara en absoluto adónde iba o de dónde venía nadie. Desde luego, a mí no me importaba.